- Botero esculturas (1998)
- Salmona (1998)
- El sabor de Colombia (1994)
- Wayuú. Cultura del desierto colombiano (1998)
- Semana Santa en Popayán (1999)
- Cartagena de siempre (1992)
- Palacio de las Garzas (1999)
- Juan Montoya (1998)
- Aves de Colombia. Grabados iluminados del Siglo XVIII (1993)
- Alta Colombia. El esplendor de la montaña (1996)
- Artefactos. Objetos artesanales de Colombia (1992)
- Carros. El automovil en Colombia (1995)
- Espacios Comerciales. Colombia (1994)
- Cerros de Bogotá (2000)
- El Terremoto de San Salvador. Narración de un superviviente (2001)
- Manolo Valdés. La intemporalidad del arte (1999)
- Casa de Hacienda. Arquitectura en el campo colombiano (1997)
- Fiestas. Celebraciones y Ritos de Colombia (1995)
- Costa Rica. Pura Vida (2001)
- Luis Restrepo. Arquitectura (2001)
- Ana Mercedes Hoyos. Palenque (2001)
- La Moneda en Colombia (2001)
- Jardines de Colombia (1996)
- Una jornada en Macondo (1995)
- Retratos (1993)
- Atavíos. Raíces de la moda colombiana (1996)
- La ruta de Humboldt. Colombia - Venezuela (1994)
- Trópico. Visiones de la naturaleza colombiana (1997)
- Herederos de los Incas (1996)
- Casa Moderna. Medio siglo de arquitectura doméstica colombiana (1996)
- Bogotá desde el aire (1994)
- La vida en Colombia (1994)
- Casa Republicana. La bella época en Colombia (1995)
- Selva húmeda de Colombia (1990)
- Richter (1997)
- Por nuestros niños. Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia (1990)
- Mariposas de Colombia (1991)
- Colombia tierra de flores (1990)
- Los países andinos desde el satélite (1995)
- Deliciosas frutas tropicales (1990)
- Arrecifes del Caribe (1988)
- Casa campesina. Arquitectura vernácula de Colombia (1993)
- Páramos (1988)
- Manglares (1989)
- Señor Ladrillo (1988)
- La última muerte de Wozzeck (2000)
- Historia del Café de Guatemala (2001)
- Casa Guatemalteca (1999)
- Silvia Tcherassi (2002)
- Ana Mercedes Hoyos. Retrospectiva (2002)
- Francisco Mejía Guinand (2002)
- Aves del Llano (1992)
- El año que viene vuelvo (1989)
- Museos de Bogotá (1989)
- El arte de la cocina japonesa (1996)
- Botero Dibujos (1999)
- Colombia Campesina (1989)
- Conflicto amazónico. 1932-1934 (1994)
- Débora Arango. Museo de Arte Moderno de Medellín (1986)
- La Sabana de Bogotá (1988)
- Casas de Embajada en Washington D.C. (2004)
- XVI Bienal colombiana de Arquitectura 1998 (1998)
- Visiones del Siglo XX colombiano. A través de sus protagonistas ya muertos (2003)
- Río Bogotá (1985)
- Jacanamijoy (2003)
- Álvaro Barrera. Arquitectura y Restauración (2003)
- Campos de Golf en Colombia (2003)
- Cartagena de Indias. Visión panorámica desde el aire (2003)
- Guadua. Arquitectura y Diseño (2003)
- Enrique Grau. Homenaje (2003)
- Mauricio Gómez. Con la mano izquierda (2003)
- Ignacio Gómez Jaramillo (2003)
- Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años (2003)
- Manos en el arte colombiano (2003)
- Historia de la Fotografía en Colombia. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1983)
- Arenas Betancourt. Un realista más allá del tiempo (1986)
- Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura (1986)
- Andrés de Santa María (1985)
- Ricardo Gómez Campuzano (1987)
- El encanto de Bogotá (1987)
- Manizales de ayer. Album de fotografías (1987)
- Ramírez Villamizar. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1984)
- La transformación de Bogotá (1982)
- Las fronteras azules de Colombia (1985)
- Botero en el Museo Nacional de Colombia. Nueva donación 2004 (2004)
- Gonzalo Ariza. Pinturas (1978)
- Grau. El pequeño viaje del Barón Von Humboldt (1977)
- Bogotá Viva (2004)
- Albergues del Libertador en Colombia. Banco de la República (1980)
- El Rey triste (1980)
- Gregorio Vásquez (1985)
- Ciclovías. Bogotá para el ciudadano (1983)
- Negret escultor. Homenaje (2004)
- Mefisto. Alberto Iriarte (2004)
- Suramericana. 60 Años de compromiso con la cultura (2004)
- Rostros de Colombia (1985)
- Flora de Los Andes. Cien especies del Altiplano Cundi-Boyacense (1984)
- Casa de Nariño (1985)
- Periodismo gráfico. Círculo de Periodistas de Bogotá (1984)
- Cien años de arte colombiano. 1886 - 1986 (1985)
- Pedro Nel Gómez (1981)
- Colombia amazónica (1988)
- Palacio de San Carlos (1986)
- Veinte años del Sena en Colombia. 1957-1977 (1978)
- Bogotá. Estructura y principales servicios públicos (1978)
- Colombia Parques Naturales (2006)
- Érase una vez Colombia (2005)
- Colombia 360°. Ciudades y pueblos (2006)
- Bogotá 360°. La ciudad interior (2006)
- Guatemala inédita (2006)
- Casa de Recreo en Colombia (2005)
- Manzur. Homenaje (2005)
- Gerardo Aragón (2009)
- Santiago Cárdenas (2006)
- Omar Rayo. Homenaje (2006)
- Beatriz González (2005)
- Casa de Campo en Colombia (2007)
- Luis Restrepo. construcciones (2007)
- Juan Cárdenas (2007)
- Luis Caballero. Homenaje (2007)
- Fútbol en Colombia (2007)
- Cafés de Colombia (2008)
- Colombia es Color (2008)
- Armando Villegas. Homenaje (2008)
- Manuel Hernández (2008)
- Alicia Viteri. Memoria digital (2009)
- Clemencia Echeverri. Sin respuesta (2009)
- Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias (2009)
- Agua. Riqueza de Colombia (2009)
- Volando Colombia. Paisajes (2009)
- Colombia en flor (2009)
- Medellín 360º. Cordial, Pujante y Bella (2009)
- Arte Internacional. Colección del Banco de la República (2009)
- Hugo Zapata (2009)
- Apalaanchi. Pescadores Wayuu (2009)
- Bogotá vuelo al pasado (2010)
- Grabados Antiguos de la Pontificia Universidad Javeriana. Colección Eduardo Ospina S. J. (2010)
- Orquídeas. Especies de Colombia (2010)
- Apartamentos. Bogotá (2010)
- Luis Caballero. Erótico (2010)
- Luis Fernando Peláez (2010)
- Aves en Colombia (2011)
- Pedro Ruiz (2011)
- El mundo del arte en San Agustín (2011)
- Cundinamarca. Corazón de Colombia (2011)
- El hundimiento de los Partidos Políticos Tradicionales venezolanos: El caso Copei (2014)
- Artistas por la paz (1986)
- Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional (2009)
- Historia de Bogotá. Tomo I - Conquista y Colonia (2007)
- Historia de Bogotá. Tomo II - Siglo XIX (2007)
- Academia Colombiana de Jurisprudencia. 125 Años (2019)
- Duque, su presidencia (2022)
Servicios públicos y comunicaciones

Plaza de Nariño o de San Victorino, y pileta, de la cual se hicieron las primeras conexiones para suministro directo de agua a las viviendas y almacenes. Foto de 1890. 
No obstante las más de 35 fuentes públicas de suministro de agua que tenía la capital en el siglo xix, uno de sus problemas graves era la carencia de un acueducto que surtiera a las casas. A la mala calidad del agua se atribuía buena parte de las enfermedades y epidemias de la ciudad en el siglo xix. En la alcaldía de Higinio Cualla se contrató la construcción del primer acueducto de la ciudad que llevaría el agua a las casas por tubería de hierro, y comenzó la canalización y cobertura sistemática de los caños. En la foto, tanques del acueducto en Egipto, ca. 1895. 
Hotel Pasajeros, en la calle 12 entre carreras 12 y 10.ª. 
Hotel Pasajeros, en la calle 12 entre carreras 12 y 10.ª. Calle de San Carlos (calle 10.ª entre carreras 6.ª y 7.ª). Los caños de aguas negras que hacían las veces de alcantarillado, durante la Colonia y el siglo xix, eran foco permanente de enfermedades infecciosas en la ciudad y le suministraban ese mal olor, “casi pestilencia”, que ya había advertido en 1790 Antonio Nariño, y al cual se refieren casi todos los viajeros que visitan la ciudad. Al terminar el siglo la mayoría de los caños habían sido cubiertos por la compañía del acueducto y quedaban iniciadas las obras del moderno alcantarillado. Foto de Demetrio Paredes, ca. 1886. 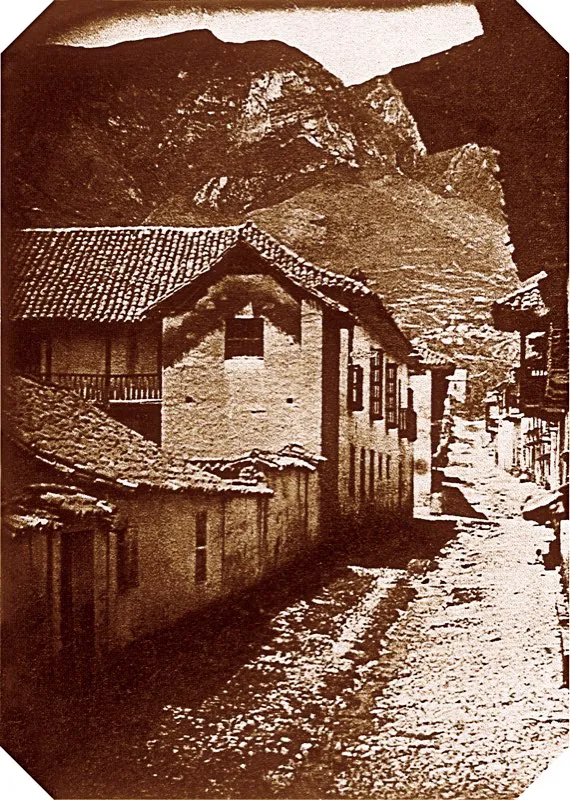
En 1842, el barón Jean-Louis Gros, ministro plenipotenciario de Francia en Bogotá, tomó la primera fotografía exterior que se conoce de Bogotá, un daguerrotipo de la Calle de los Chorritos, actual calle 13 entre carreras 4.ª y 5.ª, que equivocadamente se ha llamado Calle del Observatorio. ![La carencia del servicio de acueducto a las casas la suplían las aguadoras o aguateras, que en las primeras seis décadas del siglo xix fueron una figura familiar y muy solicitada en la ciudad. Con su tinaja a las espaldas recogían el agua de las fuentes públicas y la iban repartiendo de casa en casa, según los pedidos. “Pocas son las casas [en Bogotá] que tienen alcantarillas o pozos negros, y naturalmente cuando las casas no tienen patios en la parte de atrás, las basuras de todas clases se tiran por las noches en los arroyos de las calles”, escribía el diplomático francés Auguste Le Moyne. Y añade que en las cocinas el agua de beber “está en una tinaja de barro, panzuda, que se cubre con una tapa grande de madera”. Acuarela de Auguste Le Moyne y José Manuel Groot, ca. 1835. Colección del Museo Nacional de Colombia, Bogotá.](contenidos-webp/75590.webp)
La carencia del servicio de acueducto a las casas la suplían las aguadoras o aguateras, que en las primeras seis décadas del siglo xix fueron una figura familiar y muy solicitada en la ciudad. Con su tinaja a las espaldas recogían el agua de las fuentes públicas y la iban repartiendo de casa en casa, según los pedidos. “Pocas son las casas [en Bogotá] que tienen alcantarillas o pozos negros, y naturalmente cuando las casas no tienen patios en la parte de atrás, las basuras de todas clases se tiran por las noches en los arroyos de las calles”, escribía el diplomático francés Auguste Le Moyne. Y añade que en las cocinas el agua de beber “está en una tinaja de barro, panzuda, que se cubre con una tapa grande de madera”. Acuarela de Auguste Le Moyne y José Manuel Groot, ca. 1835. Colección del Museo Nacional de Colombia, Bogotá. 
El de aguadores, o distribuidores de agua a domicilio, era en Bogotá un oficio que exigía grandes y penosos esfuerzos. Parte del agua la transportaban las aguadoras en tinajas de barro sobre sus espaldas, pero también se la llevaba en barriles a lomo de burro. Tipos de aguadores, dibujo a lápiz de Ramón Torres Méndez para su álbum de costumbres neogranadinas. Colección de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá. 
El acueducto. Caricatura de Alfredo Greñas bajo el seudónimo de Rump y Raff, grabadores Riff y Reff, 1891. Xilografía. El zancudo. 
En 1888 entró en servicio el nuevo acueducto de tubería de hierro y a presión, que surtía la mayor parte de las plumas de agua instaladas en las casas de Bogotá. Las tuberías estaban conectadas a las distintas fuentes públicas, de modo que el servicio abastecía al 90 por ciento de las habitaciones. Sin embargo, las quejas de los vecinos, en los primeros meses, eran numerosas y el Concejo hizo un llamado de atención al gerente de la Empresa de Acueducto, Nicolás Jimeno Collante. 
Después del espantoso incendio del 7 de diciembre de 1889, que arrasó varias cuadras y dejó más de 10 víctimas, ocurrido mientras se efectuaba la inauguración del alumbrado eléctrico, se organizó, por iniciativa del general Rafael Reyes, el cuerpo de bomberos de Bogotá, en el que participaron 41 jóvenes de la sociedad bogotana, banqueros y negociantes, entre ellos el poeta José Asunción Silva. La primera máquina de bomberos, de tracción animal, se financió con aportes de la ciudadanía, rifas y bazares, y se estrenó en 1891. 
El mayor desastre en la historia de la ciudad, ocurrió en la madrugada del 20 de mayo de 1900, cuando el edificio de las Galerías, que abarcaba el costado occidental de la Plaza de Bolívar, ardió de extremo a extremo, sin que el precario cuerpo de bomberos, ni los ciudadanos que acudieron en masa para colaborar en la extinción de las llamas, pudieran hacer nada. ¿Hubo manos criminales? La investigación realizada culpó a un súbdito alemán, que tenía una sastrería allí, y que habría iniciado el incendio con el propósito de cobrar un seguro. 
Las pérdidas ocurridas en la galería fueron irreparables para el patrimonio histórico de la ciudad y del país. La mayor parte del Archivo Histórico de Bogotá, incluida el acta de la independencia del 20 de julio, y numerosísimos documentos, fueron pasto de las llamas. También se quemó en su totalidad la torre de la Compañía de Teléfonos de Bogotá, lo que dejó a la ciudad sin este servicio por cerca de seis años. La reconstrucción del palacio municipal demoró una década. Fotografía de Henry Duperly. 
Los faroles de vela de sebo constituían el único medio de alumbrado público a comienzos del siglo xix. En la Calle Real apenas había seis faroles hacia 1822, lo que da una idea de lo precario del alumbrado. En las noches de luna los faroles públicos no se prendían para ahorrar velas y combustibles. Sin embargo, en muchos de los balcones de las casas sus propietarios colocaban faroles que contribuyeran a la iluminación. Preferían este método a permitir que se estableciera el impuesto de alumbrado público. Grabado de A. Bertrand. 
Alumbrado de gas en el Parque de Santander, uno de los primeros sitios que contó con este sistema de iluminación. La solución del gas no dio, sin embargo, los resultados que en un principio se esperaban. Calle 16 hacia el oriente. La instalación de los faroles eléctricos en el Parque de Santander se efectuó en 1891. Los faroles se prendían a las 7 de la noche y se apagaban a las 4 de la mañana. Sitio que ocupó El Humilladero. Grabado de Barreto en el Papel Periódico Ilustrado. 
Alumbrado público eléctrico de arco voltaico en la Segunda Calle Real, esquina de la carrera 7.ª con la calle 12. El sistema del arco voltaico tenía muchas deficiencias y solía interrumpirse en las horas de más congestión, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, en que los bogotanos utilizaban el primitivo “septimazo” para tertuliar en las esquinas y pasar un rato agradable. En 1900 la Empresa de Energía Eléctrica de los hermanos Samper Brush puso en funcionamiento la planta de El Charquito, primera hidroeléctrica que suministró energía y fuerza motriz a Bogotá y sustituyó el obsoleto arco voltaico. Fotografía de Henry Duperly. 
Farol eléctrico de arco voltaico en el Parque de Santander, 1895. Éste fue el primer tipo de alumbrado eléctrico con que contó Bogotá, luego del fracaso de los faroles de gas. Se iniciaba una nueva etapa en la historia del alumbrado público. 
Los hermanos Samper Brush, hijos de don Miguel Samper, el gran ideólogo y escritor radical, fundaron en 1899 la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y montaron la planta de El Charquito, movida por energía hidráulica, que permitió inaugurar el 7 de agosto de 1900 el alumbrado público y domiciliario de la capital, un hito en su desarrollo. José María Samper Brush. 
Los hermanos Samper Brush, hijos de don Miguel Samper, el gran ideólogo y escritor radical, fundaron en 1899 la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y montaron la planta de El Charquito, movida por energía hidráulica, que permitió inaugurar el 7 de agosto de 1900 el alumbrado público y domiciliario de la capital, un hito en su desarrollo. Santiago Samper Brush. 
Los hermanos Samper Brush, hijos de don Miguel Samper, el gran ideólogo y escritor radical, fundaron en 1899 la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y montaron la planta de El Charquito, movida por energía hidráulica, que permitió inaugurar el 7 de agosto de 1900 el alumbrado público y domiciliario de la capital, un hito en su desarrollo. Tomás Samper Brush. 
Los Samper Brush invirtieron en el montaje de la planta de El Charquito y su mecanismo complementario para suministrarle alumbrado público y domiciliario a Bogotá, más de 2 millones de pesos en papel moneda. Era una fortuna y no les resultaría fácil reponerla con el módico precio de 1,50 pesos papel moneda mensuales por foco instalado, que sólo hasta el fin de la guerra en noviembre de 1902, aumentaron a 3 y a 9 pesos papel moneda. Joaquín Samper Brush. 
Los Samper Brush invirtieron en el montaje de la planta de El Charquito y su mecanismo complementario para suministrarle alumbrado público y domiciliario a Bogotá, más de 2 millones de pesos en papel moneda. Era una fortuna y no les resultaría fácil reponerla con el módico precio de 1,50 pesos papel moneda mensuales por foco instalado, que sólo hasta el fin de la guerra en noviembre de 1902, aumentaron a 3 y a 9 pesos papel moneda. Antonio Samper Brush. 
Los Samper Brush invirtieron en el montaje de la planta de El Charquito y su mecanismo complementario para suministrarle alumbrado público y domiciliario a Bogotá, más de 2 millones de pesos en papel moneda. Era una fortuna y no les resultaría fácil reponerla con el módico precio de 1,50 pesos papel moneda mensuales por foco instalado, que sólo hasta el fin de la guerra en noviembre de 1902, aumentaron a 3 y a 9 pesos papel moneda. Manuel Samper Brush. 
Construcción de la planta de El Charquito, 1900. Esta obra de trascendencia histórica pudo llevarse a feliz término gracias al empuje de los hermanos Samper Brush, quienes tuvieron que superar para ello innumerables dificultades. 
El chorrito del Milagro en Monserrate. Obra de Manuel Dositeo Carvajal. 
Presidiarios de Bogotá, acuarela de Ramón Torres Méndez. Aparte de estos individuos, los únicos agentes de limpieza que había en la ciudad a principios del siglo xix eran la lluvia, los gallinazos y los cerdos. El cónsul francés Auguste Le Moyne anota al respecto: “Por fortuna la naturaleza que, como si se preocupara por ello, pone siempre el remedio al lado de la enfermedad, ha dotado esta sabana, lo mismo que casi todas las regiones de América del Sur, de un ave utilísima, ya que hace las veces, por decirlo así, de barrendero público: ese pájaro es el gallinazo”. Colección de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá. 
Gracias a la valiosa colección de acuarelas de costumbres que realizaron a cuatro manos el escritor bogotano José Manuel Groot y el diplomático francés Auguste Le Moyne, poseemos vívidas imágenes de la vida bogotana en las primeras décadas de la República. La escena plasmada en esta obra, ca. 1835, tiene lugar en las proximidades de San Victorino. Una limosnera de contextura boteriana recibe la dádiva de un sacerdote de rostro apergaminado. Ella padece una afección parasitaria ocasionada por la introducción en la carne de niguas o pulgas penetrantes. Las pulgas fueron en el siglo xix causantes de muchas enfermedades infecciosas y también de la lepra. 
En el siglo xix Bogotá tuvo 25 puentes, a lo largo de los ríos San Francisco y San Agustín. Arriba, el puente de Latas, sobre el río San Francisco, estrenado en 1892. El puente antiguo era de madera y estaba cubierto por una hoja de lata, de donde derivó su nombre. 
El puente de Lesmes, sobre el río San Agustín, uno de los más antiguos de la capital, fue construido en la Colonia por el oidor Lesmes. Debajo de este puente permaneció el Libertador toda la noche del 25 de septiembre de 1828, cuando un grupo de conspiradores intentó asesinarlo y tuvo que escapar por el balcón. 
Mercado en la Plaza de Bolívar en 1850. Allí se celebraba, todos los viernes, el mercado semanal más importante de la ciudad. Fotografía de Luis García Hevia. 
En julio de 1894 se inauguró la nueva plaza de mercado de Bogotá, dotada con galerías, y en la que se vendían todos los frutos y comestibles traídos a la capital de las poblaciones circunvecinas. También había expendios de carne y de bebidas. Las condiciones higiénicas del mercado de abastos mejoraron notablemente en relación con las anteriores plazas de mercado. La nueva plaza estaba situada al occidente de la plazuela de Las Nieves. Fotografía de Henry Duperly. 
Plaza Mayor, la escena puede ser de 1843 o 1844. El Mono de la Pila sigue ahí, no así las matas. Las casas del costado sur permanecen y las del costado norte no han cambiado. Óleo de Santiago Castillo Escallón. 
Plaza Mayor entre 1840 y 1844. Puede verse con claridad que todavía está el Mono de la Pila, rodeado de matas. En el costado sur subsisten las casas coloniales, que serían demolidas en 1848 para limpiar el lote destinado al Capitolio. Óleo de José Santos Figueroa. 
El tabaco de Ambalema era uno de los productos colombianos mejor cotizados en los mercados europeos, sobre todo en el de Londres, que marcaba la pauta. Pero también en los mercados callejeros de Bogotá había sitios exclusivos para la preparación y venta del tabaco de Ambalema, que el marchante pesaba y empacaba en bolsitas, a la vista de los compradores. Vendedor del mercado de Bogotá, acuarela de Auguste Le Moyne y José Manuel Groot, ca. 1836. Colección del Museo Nacional de Colombia. 
Obsérvense los finos rasgos y la mirada maliciosa de esta campesina cundiboyacense, vendedora de utensilios domésticos y elementos útiles en el hogar, fabricados por artesanos de Bogotá. Tiene para la venta, a su izquierda, un estuche de tijeras de diversos tamaños, un portarretratos de marco de plata y un juego de siete cuchillos; a su derecha, elementos para coser y bordar. De rasgos más urbanos es el vendedor de periódicos y de chucherías o elementos de uso casero, con el típico sombrero de copa. No deja de sorprender el artístico y elegante decorado de la pared. Pequeños mercaderes ambulantes de Bogotá, acuarela de José Manuel Groot y Auguste Le Moyne, ca. 1835. Colección del Museo Nacional de Colombia. 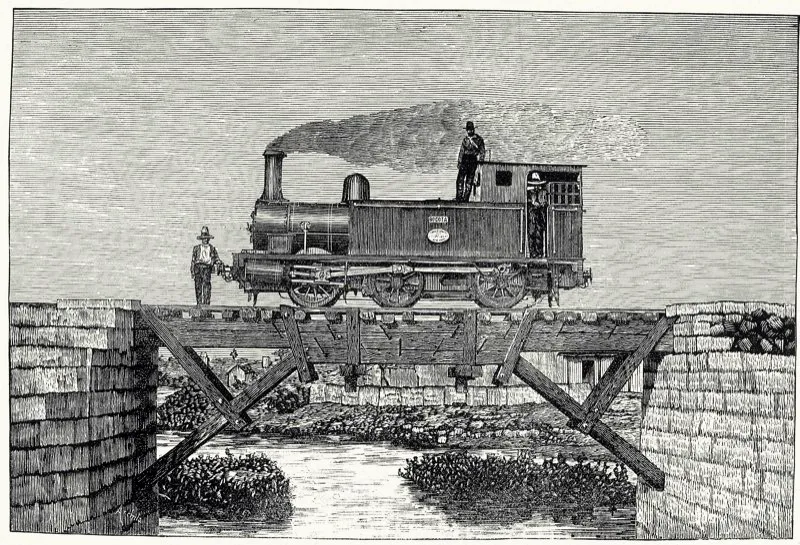
El 26 de febrero de 1882 se empezaron en la población de Facatativá los trabajos del Ferrocarril de la Sabana, que tras muchas vicisitudes se inauguró el 6 de enero de 1888. Ferrocarril de la Sabana sobre el puente del Corzo 
El 26 de febrero de 1882 se empezaron en la población de Facatativá los trabajos del Ferrocarril de la Sabana, que tras muchas vicisitudes se inauguró el 6 de enero de 1888. Estación de Serrezuela a la llegada del primer tren. 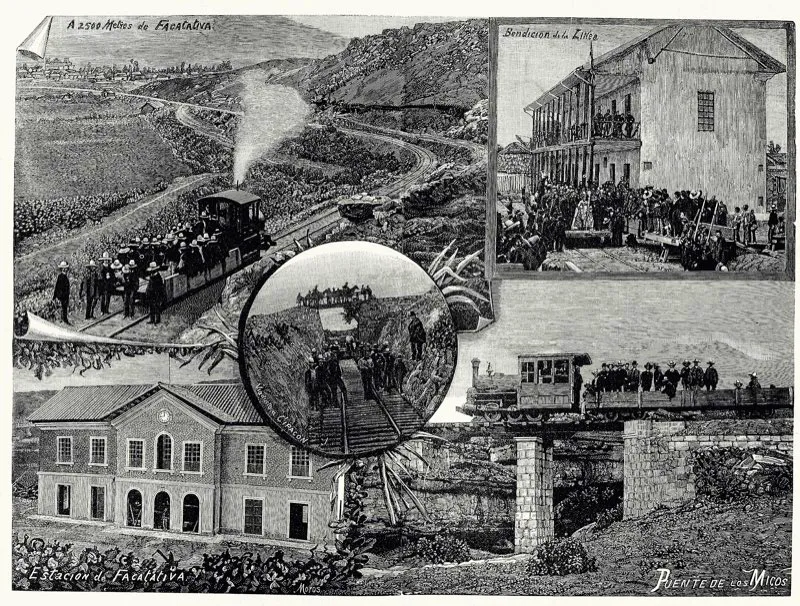
El 9 de enero de 1889, un año después de inaugurada la estación de Serrezuela, llegó a Fontibón el Ferrocarril de la Sabana. La compañía franco-inglesa de carruajes anunció que tan pronto el ferrocarril llegara a Bogotá establecería el servicio de coches entre la Estación de la Sabana y el centro de la ciudad. El 15 de marzo se inauguró la primera línea del Ferrocarril del Norte, hasta Zipaquirá. El 15 de abril el Ferrocarril de la Sabana llegó a Puente Aranda. El 20 de julio de 1889 se inauguró con gran solemnidad la Estación de la Sabana. Bogotá quedaba comunicada por ferrocarril con todos los municipios de la sabana. El 27 de enero de 1890 el Ferrocarril del Norte llegó a Chapinero. En la imagen, a la derecha, estación de Serrezuela; a la izquierda, recorrido del ferrocarril por la sabana entre Serrezuela y Bogotá. En el círculo, terminación del tendido de la línea en Puente Aranda. Abajo, llegada del primer tren a la Estación de la Sabana y edificio de la estación.Ferrocarril de la Sabana, grabado de Ricardo Moros Urbina, en Colombia ilustrada. 
Mosaico elaborado al principiar los trabajos del Ferrocarril de la Sabana, el 26 de febrero de 1882. En el círculo de arriba, el presidente Rafael Núñez, que se empeñó en dotar a Colombia de una red de ferrocarriles. Ya existían parte del de Antioquia, del Pacífico, del Atlántico y se habían iniciado también las obras de los ferrocarriles del norte y de Girardot. La situación de orden público entre 1883 y 1886 retrasó el desarrollo de los ferrocarriles y paralizó los de la sabana, del norte y de Girardot. A comienzos de 1886, afirmada la paz y restablecida la normalidad, el presidente Núñez dio orden de reanudar el Ferrocarril de la Sabana, que se inauguró dos años después. Grabado de Alfredo Greñas. 
Estación de la Sabana, 1895. Éste era el punto de partida de la línea que conducía de Bogotá hacia Facatativá. Había así mismo, una segunda estación, la de los Ferrocarriles del Norte y el Sur, que comunicaban la capital con Zipaquirá y Soacha. Fotografía de Henry Duperly. 
El tranvía de Bogotá, tirado por mulas, comenzó a funcionar en 1884, administrado por una compañía estadounidense, establecida en New York, The Bogotá City Railway Company. Hacía el recorrido de ida al norte desde la Plaza de Bolívar hasta Chapinero y retornaba en la calle 67 por la carrera 13 (Alameda) hasta la calle 10. Al llegar a la Plaza de Bolívar, tras un pequeño descanso en la esquina de la calle 11 con carrera 8.ª, reanudaba su ruta. En la foto pasa frente al Capitolio en construcción. 
El 5 de diciembre de 1884 dos carros del tranvía de mulas abrieron el servicio de transporte entre San Francisco y Chapinero, que no se regularizó hasta el día 24, cuando entró en funcionamiento el tramo entre la Plaza de Bolívar y San Francisco. Al obtener la concesión para el tranvía de mulas en Bogotá, la compañía propietaria, The Bogotá City Railway Company, había ofrecido establecer en la década siguiente una ruta de tranvía movido por vapor, que nunca se hizo por no ser rentable, según informes del gerente del tranvía en Bogotá, Baldomero Sanín Cano. Las quejas por el mal servicio del tranvía fueron frecuentes hasta cuando se nacionalizó y se electrificó en 1910. En la fotografía, tranvía de mulas atiborrado, adelante de San Diego. 1892. 
Coche-taxis de la compañía franco-inglesa de carruajes de Bogotá, en la plaza de Nariño (San Victorino), 1894, que prestaban el servicio de transporte desde el centro a San Victorino y de San Victorino a la Estación de la Sabana o viceversa. Establecidos en 1886, sobrevivieron hasta los años veinte y poco a poco fueron sustituidos por el automóvil. Para 1925 habían desaparecido por completo. El servicio de coches a Chapinero se inauguró en 1890. Los cocheros estaban uniformados con elegancia y atendían a los pasajeros con amabilidad y pulcritud. A finales del siglo la demanda del servicio superó la capacidad de la empresa, lo que originó constantes quejas tanto del público como de la prensa. Esquina noreste de la plaza Nariño, grabado de Moros en el Papel Peródico Ilustrado. 1887. 
Carros del tranvía de mulas de Bogotá hacen recambio en la estación de Chapinero (calle 67). El viaje entre Bogotá y Chapinero demoraba, si hacía buen tiempo, 40 minutos, o 50 cuando llovía. Una queja habitual de los usuarios era la falta de mantenimiento que la empresa daba a la carrilera, lo que a menudo provocaba que los vehículos se descarrilaran. También se solía criticar el hecho de que los carros tuvieran descubiertas las partes laterales.
Los tranvías de Bogotá, punto de arranque en Chapinero. Grabado de Greñas en el Papel Periódico Ilustrado. 
Terminal de Transportes en la plaza de Nariño (San Victorino). Carro de yunta para carga. Óleo de Luis Núñez Borda, para el álbum publicado por José Vicente Ortega Ricaurte al cumplirse los 400 años de la fundación de Bogotá (1938).
Texto de: Eugenio Gutiérrez Cely
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Los mecanismos de provisión de agua en esta capital fueron en extremo primitivos, rudimentarios y deficientes durante la mayor parte del siglo xix. Como bien es sabido, la ciudad se abastecía con las corrientes que bajan de oriente a occidente, principalmente de los ríos San Francisco, Arzobispo y Manzanares, afluente este último del San Agustín. De allí salían cañerías que llevaban el agua a las pilas, de donde a su turno la tomaban las aguadoras que las llevaban a las casas. Algunas familias pudientes gozaban del privilegio conocido como las “mercedes de agua”, atanores que, desviándose de las cañerías principales, conducían el líquido hasta las casas que disfrutaban de esta prerrogativa. En 1829 eran 132 las viviendas que disfrutaban en Bogotá de “mercedes de agua” y en 1843 eran 198, ubicadas casi todas en la parroquia de La Catedral. Desde luego, las irregularidades de toda índole que afectaban este elemental sistema de acueducto hacían especialmente difícil la vida de los bogotanos e inclusive eran frecuente causa de graves problemas higiénicos.
Resulta interesante recordar el memorial que en marzo de 1807 dirigió al Cabildo de Bogotá el señor Gabriel Manzano, alcalde de segundo voto y diputado de aguas. En dicho documento el señor Manzano exponía con todos los detalles un problema que él juzgaba gravísimo y que objetivamente debía de serlo. Informaba don Gabriel que para todos los múltiples menesteres relacionados con el mantenimiento y reparación de las cañerías, atanores, “mercedes”, pilas, etc., la municipalidad contaba con los servicios de un solo fontanero que respondía al nombre de Pedro Ramírez. La queja del señor Manzano se basaba en que el fontanero Ramírez estaba cargado de años y, como si esto fuera poco, era holgazán, borracho habitual y víctima permanente de toda suerte de achaques y dolamas. Lógicamente el señor Manzano exigía al Cabildo sustituir a Ramírez cuanto antes, quien además, “cuando necesita dinero, descompone conductos y quita el agua para exigirlo a los respectivos interesados”1. Esta solicitud fue aceptada, Ramírez recibió una pensión de 25 pesos mensuales y el nuevo fontanero empezó a recibir 75 pesos con la promesa de que se le aumentaría su asignación en 25 pesos una vez que falleciera Ramírez, quien mientras tanto debía instruir a su reemplazo en el conocimiento del intrincado sistema de cañerías generales y conductos que constituían los acueductos de la ciudad y de los cuales no existía un solo plano.
En el momento en que esto ocurría, el abastecimiento de agua de la capital procedía de seis pilas y 24 chorros. Entre los numerosos problemas que afrontaban cotidianamente los sufridos bogotanos se contaban las pérdidas de agua debidas a la chapucería con que se construían los atanores y las filtraciones en los mismos de toda clase de basuras e inmundicias.
Hasta 1831 el ramo de aguas estuvo administrado por el Cabildo, pero la inveterada penuria del tesoro municipal llevó al gobierno a ceder su manejo a un rematador que recibía los 5 pesos de la tarifa anual que pagaban los que gozaban del privilegio de la merced de aguas. Por su parte, las obligaciones del rematador consistían básicamente en el mantenimiento de las cañerías, las cajas de reparto y las fuentes públicas. No es difícil adivinar que este sistema de ceder la administración de las aguas a los rematadores resultó absolutamente funesto y acentuó el deterioro de los acueductos, ya que los rematadores, abdicando del mínimo criterio de servicio a la comunidad, se dedicaron a lucrarse abandonando por completo sus deberes en cuanto a mantenimiento y refacción de pilas, cajas y cañerías. Esta situación, ciertamente intolerable, obligó al Cabildo a suspender el sistema de remates y a asumir de nuevo la administración de las aguas en 1838.
En un acuerdo relacionado con el ramo de aguas, que el Cabildo aprobó el 12 de febrero de 1842, se dice que las cañerías principales por su antigüedad y mala construcción se estaban deteriorando de día en día, y que el agua corría por ellas a fuerza de tener ese cauce y gracias a los innumerables pegotes de greda que se le colocaban. “Los arrendadores no hacían ninguna composición que mejorase los acueductos, pues se contentaban con mantener el agua corriente a fuerza de pegotes de greda que con facilidad y sin costo alguno renovaban cada vez que era menester… Toleraban la comunicación de pajas de agua de una a otra casa con tal de coger los $5 anuales, y he aquí el origen de la desmoralización de esta renta. En las listas de los que se les cobra el derecho de aguas, aparecen más de 200 casas disfrutándola, y en el registro de mercedes concedidas no hay quizá la mitad… El estado actual de los principales acueductos es ruinoso: por todas partes se extravía de ellos el agua, no hay cajas que repartan con igualdad legal las aguas, en todos ellos se ve entrar con facilidad la inmundicia, lo antiguo y despedazado de ellos hace que las aguas se filtren, humedeciendo las casas y habitaciones de la mayor parte de la ciudad”.
Promediando el siglo xix la capital de Colombia seguía padeciendo el viacrucis del agua. En 1847 el ramo de aguas de Bogotá fue cedido de nuevo a dos particulares, los señores José Ignacio París y Valerio Ricaurte. El compromiso de los concesionarios consistía básicamente en la construcción de nuevas cañerías y la reparación de las ya existentes, que se hallaban casi todas deterioradas. El contrato se celebró por 99 años pero hubo de ser rescindido en 1851 por incumplimiento de los herederos. En 1852, la administración municipal volvió a poner en pública subasta el manejo de las aguas, advirtiendo que sería considerado como el mejor postor aquel que se comprometiera con el municipio a reconstruir, en hierro, los conductos que ya existían2. La propuesta, en principio lógica y sensata, fracasó pues no surgió un solo empresario que quisiera asumir este compromiso.
Encima de la escasez crónica de agua y de lo primitivo y precario de los medios con que se contaba para abastecer a los usuarios, esta sufrida capital tenía de adehala que afrontar todos los problemas inherentes a la mala fe de las gentes. Un informe del Cabildo fechado en 1856 hablaba de que los fontaneros por lo general eran deshonestos, pues en lugar de ayudar al mejoramiento de las cañerías y acueductos públicos lo que hacían era producir daños para que los llamaran de nuevo; igual ocurría con los dueños de molinos hidráulicos existentes en la ciudad, como los de trigo, que permanentemente desviaban el agua que debía surtir a la ciudad, o monopolizaban gran parte de la misma, con perjuicio de los habitantes. Además, muchos de los que tenían derecho a una sola paja de agua sobornaban a los fontaneros para sustraer de los caños dos o tres hacia sus casas, disminuyendo las de sus vecinos3.
Y como si todo esto fuera poco, los bogotanos seguían padeciendo el azote de las aguas negras que continuamente se filtraban con las potables. Cedámosle en este punto la palabra a don José María Cordovez Moure, quien se refiere a varios casos que conoció entre 1860 y 1870:
“En la casa que hace ángulo con la carrera 7.ª y la calle 17… el día menos pensado la taza del surtidor apareció llena de materias sospechosas… Averiguada la causa de tan repugnante aparición en el agua de la cual se bebía, se obtuvo la prueba de que el caño que conducía los desagües de los albañales de la calle 17 se introducía de tiempo atrás entre los atanores que conducían el agua potable a la citada casa.
”En el año de 1870 se desarrolló una violenta epidemia de tifoidea en el barrio de San Victorino, que se surtía de agua conducida del río Arzobispo, cuyos atanores pasaban por debajo del caño inmundo que bajaba por la calle de las Bejares. Al construirse la alcantarilla de la calle 12, se intimó a los respectivos dueños de casas que hicieran quitar el agua con el propósito de facilitar los trabajos. Todos obedecieron pero el agua continuaba saliendo, y examinada la causa de tan extraño fenómeno, se descubrió que los desagües de la conocida botica de Medina Hermanos se introducían de tiempo inmemorial en la cañería de agua potable que surtía la casa de don Mariano Tanco”.
Durante el tiempo que Ambrosio López fue inspector y administrador del ramo de aguas de Bogotá (1862-1865), dirigió al Cabildo memoriales en los que, con notable precisión, señalaba el hecho de que los acueductos con que contaba la capital eran insuficientes para la población de ese momento. De igual manera, denunciaba el señor López las numerosas y muy graves deficiencias técnicas de que adolecían nuestros precarios acueductos, así como el espantable y frecuentísimo caso de la mezcla de aguas potables con toda laya de inmundicias. Informó que al ir a componer el acueducto de Agua Nueva, que abastecía de agua al barrio de La Catedral, encontró que cuatro de las cinco cuartas de profundidad de la cañería estaban repletas de piedra, cascajo y arena. “Hay en la ciudad además muchas casas en que los dueños han tenido la peregrina ocurrencia de hacer letrinas secas, y con la mayor imprudencia dan salida al excremento por las calles públicas sin ninguna preocupación, y son tan desgraciadas nuestras aguas potables que algunos de estos descensos pasan por encima de nuestros acueductos, y otros están en contacto con algunas cajas de reparto”.
En 1869, por acuerdo del 15 de junio, la municipalidad creó una junta administradora de aguas compuesta por seis ciudadanos poseedores de mercedes de agua en sus casas. Con la constitución de dicha junta de usuarios, el municipio esperaba mejorar el servicio, confiando en el interés que pondrían sus miembros en atender tan apremiante necesidad. Por entonces se presentó también un caso ciertamente insólito: la municipalidad acordó vender las aguas sucias a quien las solicitara4. Aquí, por supuesto, cabría una obvia pregunta: ¿a quién y para qué podrían servirle las aguas sucias? Pues a quienes las utilizaban para la limpieza de sus albañales secos. A los interesados les colocaban las respectivas pajas de agua contaminada y se les cobraba una tarifa. Hasta ese punto llegaba la escasez de agua en el Bogotá de aquella época.
En 1875 el dirigente liberal Juan de Dios Riomalo dirigió al Cabildo una elocuente memoria sobre la patética situación de las aguas capitalinas, en la que insistía con especial énfasis en la grave contaminación que sufrían dichas aguas desde sus propias fuentes5.
En 1877 se abrió un horizonte de esperanzas para los bogotanos. El municipio firmó con el norteamericano Thomas J. Agnew un contrato promisorio en sumo grado, por el cual Agnew se comprometía a la construcción de un acueducto moderno que incluía conducción de aguas a presión, tuberías metálicas y un gran depósito con capacidad para 7 000 000 de galones. Sin embargo, las ilusiones no tardaron en esfumarse con el total incumplimiento del convenio por parte del estadounidense.
Decía el Diario de Cundinamarca el 28 de septiembre de 1880:
“En virtud de un examen reciente hecho en la fuente establecida en la plaza de Santander, se notó que por el mal estado en que se encuentra la cañería que conduce el agua a dicha fuente entran a ésta los desagües de las casas vecinas, convirtiendo así el agua potable en agua de albañal”. En esta fuente se abastecían para el consumo doméstico parte de los habitantes de los barrios de La Catedral y de Las Nieves, pues el abasto de aguas para la ciudad dependía aún, como a principios de siglo, principalmente de las pilas y fuentes públicas, y de la labor de acarreo de multitud de aguateras para proveer de agua a las casas que contrataban sus servicios, que eran la mayoría de la ciudad. A este respetable gremio se refirió el argentino Miguel Cané, quien llegó a Bogotá en 1882: “La primera impresión que recibí de la ciudad —escribió— fué más curiosa que desagradable. (En) la plazuela de San Victorino, (encontré) un cuadro que no se me borrará nunca. En el centro, una fuente tosca, arrojando el agua por numerosos conductos colocados circularmente. Sobre una grada, un gran número de mujeres del pueblo, armadas de una caña hueca, en cuya punta había un trozo de cuerno que ajustaba al pico del agua que corría por el caño así formado, siendo recogida en una ánfora tosca de tierra cocida. Todas esas mujeres tenían el tipo indio marcado en la fisonomía”.
El problema del agua en Bogotá no encontraba todavía una solución cabal. Sólo 300 inmuebles en 1882 contaban con el servicio de mercedes o “pajas” de agua; en otras palabras, con servicio particular del líquido vital. Comentaba el periódico El Pasatiempo, en marzo de 1882:
“En el acueducto antiguo que pasa por la aguanueva… se practicó una limpia y refacción en su mayor parte, desarenándolo y sacando una capa de lodo de un metro de espesor, trabajo efectuado con ayuda de una sección del presidio”. Esto explica por qué el agua para consumo doméstico en la capital era turbia, y de color terroso cuando llovía. Los acueductos-acequias perdían en filtraciones y fugas la mayor parte del líquido, y como éste corría por tales conductos sin ninguna presión, sólo los lugares bajos de la ciudad y los primeros pisos de las edificaciones podían proveerse, no así las partes ni pisos altos, pues el agua no tenía la fuerza suficiente para llegar hasta ellos. De ahí que en la Guía ilustrada de Bogotá, editada en 1881 por Francisco Javier Vergara y Velasco, se dice que, “[Bogotá está insuficientemente abastecida de agua] encontrándose sitios en que [la ciudad] no puede desarrollarse por falta de este vital elemento”. La falta de agua detenía el desarrollo urbanístico de la capital. “Lástima da ver a la gente pobre escarbando en las ‘manas’ para proveerse de agua”, decía un artículo titulado “Agua, agua”, que publicó El Comercio del l.º de octubre de 1884.
Para 1885 la municipalidad cobraba una matrícula de 200 pesos por cada paja de agua para servicio particular y 10 pesos anuales de tarifa por continuar disfrutando de este privilegio. Las aguateras cobraban un peso mensual por dos múcuras o cántaras de 25 litros de agua que diariamente llevaban de las fuentes públicas a las casas. Las familias que no disfrutaban de agua en su hogar pagaban a las aguateras 12 pesos al año para poder disponer de la cantidad mínima requerida para el servicio doméstico. Por supuesto 50 litros diarios sólo alcanzaban para cocinar, lavar los pisos, beber y, si acaso, para un somero aseo matinal. El lavado de la ropa se le encomendaba a lavanderas, quienes recogían la ropa de la semana para ir a lavarla en corrientes de agua ubicadas fuera de la ciudad, y que cobraban por pieza lavada; si no era posible contratar a una lavandera, alguien de la casa tenía que realizar este oficio llevando semanalmente la ropa sucia a las corrientes de agua de las afueras de la ciudad. Muy poca agua se utilizaba en el aseo personal general y en el lavado de las bacinillas que cada noche se vaciaban en los caños de la mitad de las calles, por lo que se podía decir que Bogotá y los bogotanos en general poco se distinguían por sus condiciones de aseo. Esta situación continuó hasta la llegada del acueducto de hierro.
El acueducto de hierro
El año de 1886 puede considerarse como el comienzo de una nueva etapa en el proceso del abastecimiento de agua en Bogotá. El 24 de julio de ese año la municipalidad suscribió un contrato con los señores Ramón B. Jimeno y Antonio Martínez de la Cuadra por el cual les concedió el privilegio exclusivo para establecer en Bogotá y Chapinero un acueducto con tubería de hierro y el derecho a usufructuarlo por el término de 70 años. El municipio les traspasó todos los derechos sobre las corrientes de agua que abastecían la ciudad, así como sobre los acueductos públicos (acequias de atanores) que estaban en servicio. La nueva empresa quedó exenta de impuestos municipales y autorizada para cobrar tarifas entre una mínima de tres pesos mensuales y una máxima de 10. El municipio entregó a la compañía 325 pajas de agua de servicio doméstico y todos los acueductos, pilas y fuentes públicas servidas por el viejo sistema de acequias. Los empresarios se obligaban a suministrar en forma gratuita el agua para las antiguas fuentes y pilas públicas de la ciudad, lo mismo que para las nuevas que se establecieran, a fin de seguir haciendo posible el abastecimiento público.
La empresa trabajó con diligencia y celeridad en la colocación de las tuberías. Sin embargo, estas obras causaron graves dificultades en el abasto ya que, mientras entraba en servicio la nueva red a presión, era preciso interrumpir la antigua, debido a lo cual se produjeron innumerables protestas especialmente por medio de la prensa. Al respecto escribió El Comercio, del 22 de septiembre de 1887: “¡AGUA! Fuentes públicas muy abundantes, donde nunca había faltado el agua, están hoy agotadas o han venido tan a menos que con dificultad se alcanza a recoger en ellas un cántaro de agua; por eso vemos a las aguadoras correr del chorro del Fiscal al del Padre Quevedo, al de la Regadera y al del Carmen, diciendo pestes contra el acueducto, obra a la cual atribuyen esas desgraciadas gentes la falta de agua”.
A los pocos días comentó El Telegrama, n.º 281: “Ya hemos visto en la Plaza de Bolívar un abundante chorro de agua del nuevo acueducto, fuente que provisionalmente se ha puesto para que el público tome de allí agua”. Por fin, el 2 de julio de 1888, los empresarios del nuevo acueducto hicieron entrega a las autoridades de dos cañerías de hierro, que atravesaban las calles 9.ª y 11 de oriente a occidente, distribuyendo agua limpia y a presión a varias casas particulares y fuentes públicas. El acueducto por tubería de hierro quedaba oficialmente inaugurado. No obstante, al poco tiempo, en el Registro Municipal del 14 de septiembre siguiente, el gerente del acueducto se quejó de los robos que gentes malintencionadas hacían por la noche de tuberías y llaves de las fuentes públicas, mal que se originaba en el rumor que corría de que pronto se “estancaría el agua”, y que además las aguadoras y fontaneros se quedarían sin trabajo, todo por culpa del nuevo acueducto.
Dos años más tarde un derrumbe en la parte oriental de la ciudad, por donde pasaba la tubería madre del acueducto, pareció dar la razón al rumor de que éste “estancaría el agua”. Efectivamente, a causa de la magnitud del hundimiento del terreno la capital estuvo sin agua durante siete meses, desde agosto de 1890 hasta marzo de 1891. Sobre la situación que vivieron entonces los bogotanos comentó El Correo Nacional del 14 de enero de 1891: “Entre tanto continúan los derrumbes de los cerros, haciéndose cada día más difícil la reparación del daño, continúa la población sumida en el mayor conflicto, pululando por las calles en busca del agua, agrupándose en verdaderos enjambres alrededor de las únicas fuentes antiguas” [manas o aljibes naturales de aguas subterráneas que afloraban a la superficie en algunos lugares de la ciudad], “que afortunadamente han escapado a las ávidas manos de los acueductistas; allí se lucha, se combate, se estropean las gentes, se rompen las vasijas, se ensucia el agua, y al fin los que salen mejor librados de tal batalla, llenan sus vasijas con la lavaza de los pies de los combatientes, y esta agua, así y todo, es la que hoy consume [Bogotá], y se vende y se paga a real y medio la mucurada. Entre tanto los excusados de los hospitales, de los cuarteles, de los hoteles, de los conventos, de las oficinas públicas, de todas las casas particulares, y por último las alcantarillas, se hallan estancados y en fermentación”.
Finalmente el problema pudo solucionarse mediante una ingeniosa construcción de puentes sobre el terreno que se había hundido, de los que se colgó la tubería sobre un tramo como de 100 metros. Este sistema de acueducto aéreo permitió que continuara el abastecimiento de agua a la ciudad durante varios años. La empresa había construido un estanque de 4 000 000 de litros de capacidad en Egipto y ahora, a raíz de la crisis, hizo otro entre la Quinta de Bolívar y el Molino de Esguerra con 13 000 000 de litros de capacidad. Pero la capital requería soluciones de mayor envergadura.
En cuanto a los usuarios —la mayor parte de ellos poco cuidadosos con el manejo del agua—, la derrochaban sin tasa debido esencialmente a que se les cobraba tarifa fija y no de acuerdo con el consumo. En 1897 ya había en servicio en la ciudad 2 763 plumas particulares de agua, y 38 más en Chapinero. Estas cifras indicaban un progreso notable, ya que al suscribir el contrato con el municipio la empresa había recibido sólo 325 pajas de agua en funcionamiento. También en 1897 había 115 plumas en las pilas y fuentes públicas con destino a las gentes que carecían de servicio particular de agua, lugares a los que seguían concurriendo las aguateras para llenar sus cántaros y venderlos a domicilio.
Es importante anotar que en 1890 el municipio hizo una modificación en el contrato que había suscrito con la empresa del señor Jimeno, por la cual se establecía que una vez que hubiera en servicio 5 000 plumas particulares de agua la compañía revertiría al municipio reconociendo, por supuesto, una indemnización adecuada a los propietarios.
En 1897, el Cabildo de Bogotá conoció un informe positivo sobre el abasto de agua, rendido por el vocero de la comisión que se había designado para el efecto, el ingeniero José Segundo Peña:
“Una de las mejoras positivas que en su administración ha recibido la ciudad, ha sido el servicio de aguas por tubería de presión porque el agua ha podido llevarse a cualquier punto de la ciudad, desde el tanque de Egipto hasta abajo de la estación del Ferrocarril de la Sabana, y desde el Panóptico, al norte de la ciudad, hasta la plaza de Armas, en Las Cruces, y el Hospital Militar, en Tres Esquinas. Hoy puede tenerse agua en cualquier alcoba, encima del fogón, sobre el baño, en el jardín, en cualquier sitio, por excusado que sea, en la casa que esté servida por el acueducto (y sabemos que esa agua no va mezclada con inmundicias, pues el sistema de tubería así lo exige indefectiblemente)”.
El cuerpo de bomberos
En 1887 se leían todavía en la prensa quejas relacionadas con la falta prácticamente absoluta de bombas adecuadas para apagar incendios6. Sin embargo, al amparo del nuevo acueducto de hierro, el 18 de diciembre de 1889 El Heraldo pudo publicar la siguiente nota:
“Por invitación de los Señores Rafael Reyes, Manuel F. Samper, Carlos José Espinosa, Roberto Urdaneta, Luis G. Ribas y Rafael Espinosa Guzmán, se reunió el domingo pasado, en la casa de habitación del Sr. Espinosa, una junta de jóvenes deseosos de organizar una compañía de bomberos que tenga los elementos necesarios para combatir con orden y eficacia en el caso desgraciado de nuevos incendios”. Se trataba de 41 jóvenes de las más prestantes familias capitalinas, quienes a continuación procedieron a organizarse en seis secciones, con sus respectivos capitanes al frente de cada una de ellas, y que, luego de tomar el nombre de “Bomberos de Bogotá” y designar capellán, nombraron como comandante de la compañía al general Rafael Reyes. El cuerpo de bomberos de la capital era una entidad que se iniciaba bajo muy buenos auspicios; pese a ello, no se trataba más que de una nueva actitud snob de los jóvenes cachacos de Bogotá, pues el flamante cuerpo de bomberos nunca llegó a funcionar.
Finalmente en 1895 una sección de la Policía Nacional fue convertida en cuerpo de bomberos permanente de Bogotá. Desgraciadamente la gran oportunidad que tuvo para entrar en acción y mostrar su eficacia concluyó en un fracaso aparatoso. Esa ocasión fue el deplorable incendio de Las Galerías (costado occidental de la Plaza de Bolívar) que tuvo lugar a mediados de 1900 y contra el cual fueron impotentes los precarios equipos con que contaban los bomberos de la ciudad. Esta conflagración causó pérdidas irreparables como la del Archivo Municipal de Bogotá, que desapareció casi en su totalidad. Igualmente debemos recordar que en ese incendio se perdió el original de nuestra Acta de Independencia.
ALUMBRADO PÚBLICO
Pasemos ahora a rememorar la situación de alumbrado que vivió Bogotá en la primera mitad del siglo xix. La iluminación nocturna de las calles llegó tarde a Santafé. Hasta 1791 ésta corrió exclusivamente por cuenta de la luna. En contraste con tal situación, Caracas empezó a ser iluminada en 1757, Lima y México en 1762 y Buenos Aires en 1774. El primer alumbrado público de la ciudad se debió a una iniciativa de don Antonio Nariño quien, en su calidad de alcalde de primer voto, organizó en 1791 un cuerpo de serenos que recorrían permanentemente durante la noche la Calle Real provistos de faroles manuales, costeando esta precaria iluminación con un impuesto extra que fijó a los comerciantes allí radicados. “Nadie puede negar —comentó sobre esta medida un periódico— que la malicia anda siempre buscando la oscuridad… si hubiera menos noche hubiera menos pecados… [Por falta de alumbrado en Santafé no existe] la honesta diversión de pasear de noche que se disfruta casi en todas las ciudades del universo… Sería demasiado abandono no contribuir gustosos a las buenas intenciones del gobierno”7.
Sin embargo, esta iluminación resultó efímera ya que sólo duró el año en que Nariño ejerció la alcaldía. Los comerciantes pusieron el grito en el cielo alegando que la contribución que se les había fijado era excesivamente onerosa. En consecuencia, la luna tuvo que volver a asumir el alumbrado público de Santafé. Lo paradójico consistió en que el retorno de las tinieblas a las calles bogotanas se convirtió en cómplice de Nariño y sus conmilitones, que en 1793 las aprovecharon para llenar las paredes de pasquines subversivos contra la administración virreinal. Estos actos le valieron al Precursor su primer ingreso a la cárcel y fueron causa de que el Cabildo volviera a instalar el rudimentario alumbrado público de serenos que recorrían y vigilaban la Calle Real con un farol en que ardía una raquítica vela de sebo. El Cabildo apropió para esta finalidad 3 000 velas al año, que fueron suficientes ya que por esta época regía para la ciudad el toque de queda a partir de las nueve de la noche.
En octubre de 1807, frente a la alcaldía actual, en el costado occidental de la Plaza Mayor, se colocó el primer farol público fijo que iluminó de manera permanente en la capital. Este mínimo alumbrado tuvo algún incremento en 1822 cuando se dieron al servicio cinco faroles en la Calle Real, pero siempre con el lastre del muy reducido perímetro que podía abarcar la luz de las primitivas velas de sebo de los faroles que colgaban de una cuerda en medio de la calle. Los vecinos acomodados que salían de noche, lo cual no era muy frecuente, llevaban consigo un criado que les iluminaba el camino con un farolito y la consabida vela de sebo. Esta luz, aunque mortecina, era vital para los transeúntes puesto que los libraba de irse de bruces a los numerosos huecos que abundaban en estas calles, tropezar y caer dentro de una acequia apestosa o romperse la crisma contra alguna de las ventanas salientes de las casas bogotanas. La minúscula luz ambulante resultaba más indispensable si se tiene en cuenta que en estos comienzos de la vida republicana la Calle Real, única vía iluminada, contaba apenas con seis faroles en toda su extensión.
Las autoridades se preocuparon por el adelanto de este ramo pero siempre chocaron con el problema de la escasez de rentas para extenderlo al mayor número de calles en la ciudad. Intentar ampliar la contribución de alumbrado más allá de la calle del comercio, donde sus beneficios eran evidentes en la seguridad que brindaba a almacenes y tiendas, era tomado por los particulares como un impuesto más, lo que excitaba su rechazo; el cual también se escudaba en el peso de la tradición de una ciudad que ya completaba tres siglos sin alumbrado público y que, por otra parte, ante la inexistencia de cualquier asomo de vida nocturna —excepción hecha de las funciones del Coliseo, hoy Teatro Colón, y de las citas a que acudían jugadores, serenateros y amantes furtivos— no veía muy bien cuál era la urgencia de recargar los bolsillos con una nueva contribución. El alumbrado de las calles era visto como un lujo, útil, pero no muy necesario. Las autoridades acudieron entonces, para no imponer nuevos tributos, a ordenar que las propias gentes iluminaran las calles donde vivían, por lo cual el decreto del 30 de enero de 1833 del gobernador de Bogotá, Rufino Cuervo, en su artículo 5.º mandó que “en una de las casas de cada cuadra habrá un farol, que se alumbrará en las noches que no sean de luna”8; disposición que no fue cumplida pese a su laxitud.
Un notable avance en este campo del alumbrado se produjo en 1842 cuando el encargado pontificio de negocios, monseñor Savo, le hizo a Bogotá un regalo de extraordinario valor. El prelado trajo de Europa un farol de los llamados “de reverbero”. Estas lámparas habían constituido en la Europa del siglo xviii una notable innovación y funcionaban con aceite que alimentaba la llama de una mecha con la ventaja sobre la vela de sebo de que duraba más e iluminaba un radio más amplio. Fue tal el entusiasmo que despertó el obsequio de monseñor Savo que la Gobernación de Bogotá planeó entonces importar de Europa 100 faroles de reverbero. No obstante, la estrechez de los recursos oficiales no lo permitió y menos aún la instalación del alumbrado de gas del que ya disfrutaban numerosas ciudades europeas.
El imperio de las tinieblas solía ceder ocasionalmente el campo a profusas iluminaciones callejeras con motivo de acontecimientos muy especiales. Por ejemplo, durante la espantable época del terror, Morillo dispuso una fuerte intensificación del alumbrado público con antorchas que, colocadas estratégicamente, les facilitaban a sus centinelas la vigilancia que impediría la fuga de patriotas de la ciudad.
Por su parte, el alumbrado doméstico se basaba fundamentalmente en candiles provistos con el atávico y maloliente sebo. En principio únicamente los templos se iluminaban con velas de cera. Poco a poco las familias acaudaladas empezaron a usar lámparas de vidrio o quinqués, o unas bujías más sofisticadas que se denominaban esteáricas, que no generaban ningún olor y que debían ser importadas de Europa. Paradójicamente el Coliseo, antecesor de nuestro actual Teatro Colón, se iluminaba aún a mediados del siglo xix con una gran araña de hojalata que era bajada hasta el suelo con un mecanismo de cadenas y poleas para encender las innumerables velas de sebo que la poblaban. A partir del momento en que la araña era izada hasta la altura del techo, los espectadores que por mala suerte quedaban ubicados debajo de ella habían de padecer el suplicio de la lluvia de sebo derretido que les caía en cabezas, hombreras y solapas. Los palcos se alumbraban cada uno con un farol y su respectiva vela de sebo. La iluminación del escenario se lograba mediante candiles de barro repletos de grasa animal o sebo y una mecha de trapo que al quemarse irradiaba por todo el teatro un hedor difícilmente soportable. Inclusive los periódicos se ocuparon de protestar con artículos beligerantes contra este detestable sistema de iluminación que acompañaba negativamente el solaz que pudieran recibir los asistentes con el espectáculo. Esto ocurría en Bogotá a mediados del siglo pasado mientras Londres gozaba del alumbrado de gas desde 1807.
Aceite, gas y petróleo
El alumbrado de gas extraído de la hulla había hecho su aparición por primera vez en la historia en el sector de Pall Mall de la capital británica en 1807. Cuarenta años más tarde, en 1848, la Cámara Provincial de Bogotá hizo público su deseo de contratar con algún empresario privado la iluminación de la ciudad a base de gas, pero en vista de que nadie se le quiso medir a esta empresa la entidad determinó al año siguiente que los que habitaran inmuebles con 6 a 16 huecos entre puertas, ventanas y puertas de balcón, debían colocar un farol hacia la calle durante la noche; sí tenían de 17 a 24 huecos, dos faroles, y de ahí para arriba tres9. Al poco tiempo El Neogranadino del 25 de noviembre de 1848, informó que “ya vamos creyendo que tendremos un principio de alumbrado público gracias a la pertinacia con que el señor Jefe Político se ha empeñado en realizar los deseos de la Cámara Provincial… Lo cierto es que ya en algunas calles ve uno donde pone los pies, al paso que en otras se ve que están oscuras; principio quieren las cosas”. Así pues, del incipiente alumbrado público más allá de las tres calles del comercio se encargaron en adelante las casas particulares, colocando faroles que proyectaran su luz hacia la calle.
En la coyuntura que se conoció como “La revolución de medio siglo”, en que tan rudamente se enfrentaron en Bogotá librecambistas y proteccionistas, los primeros insistieron en que había que buscar en el exterior la tecnología necesaria para instalar en la capital un sistema de alumbrado moderno que ofreciera plenas garantías. En oposición a este criterio, la corriente proteccionista reclamaba que era necesario buscar dentro de nuestras fronteras a las personas que con su esfuerzo y talento convirtieran en una realidad la iniciativa del alumbrado de gas sin apelar a personas ni recursos foráneos. Los artesanos y demás adalides del proteccionismo cifraron todas sus esperanzas en una especie de sabio e inventor macondiano que era el doctor Antonio Vargas Reyes, médico de profesión, y más que eso, sabelotodo que intentaba incursionar con desafiante impunidad en casi todos los territorios del saber. En consecuencia, y vigorosamente alentado por las fuerzas vivas del proteccionismo, Vargas Reyes hizo saber solemnemente a los bogotanos que en muy poco tiempo los redimiría para siempre de las tinieblas convirtiendo a esta capital en una auténtica ciudad luz. En medio del júbilo ciudadano se fijó el 7 de marzo de 1852 para festejar el tercer aniversario de la administración López con la inauguración del gas Vargas Reyes que partiría en dos la historia de Bogotá. Veamos cómo la prensa registró el ensayo del feliz acontecimiento:
“Al pie de la estatua de Bolívar se ha colocado el aparato, que consiste en una hornilla o brasero de carbón mineral y vegetal que arde constantemente; el gas que se desprende se introduce por un tubo perpendicular de lata, como de cuatro varas de altura, en la mitad del cual hay una especie de globo o receptáculo donde por medio de cierta preparación pierde el gas el olor penetrante y desagradable del carbón, y sube a la lámpara o farol colocado en la parte superior; y allí puesto en contacto con la luz, se inflama y sale por multitud de pequeños agujeros practicados en una especie de pico de regadera, o hisopo de agua bendita, produciendo una luz clara y brillante, que ilumina perfectamente un espacio de cincuenta varas de radio… Deseamos que se celebre cuanto antes el contrato con el Doctor Vargas. No queda duda de que él ha sido iluminado para iluminarnos a nosotros, y si lo consigue merece una estatua con su correspondiente farol de gas”10.
En efecto, el gobernador provincial de Bogotá, Patrocinio Cuéllar, firmó el 12 de febrero de 1852 el contrato con el doctor Antonio Vargas Reyes y su socio Juan de Dios Tavera. Los contratistas se comprometieron a iluminar las calles que designara la Gobernación fijando en cada esquina un aparato con tubos de gas del calibre de un fusil, y en la mitad de la cuadra un farol con dos velas de sebo o una lámpara de aceite11.
Difícilmente registra la historia del subdesarrollo y del atraso de nuestra sociedad un episodio más divertido que el de la efímera gloria del doctor Antonio Vargas Reyes. No alcanzó a pasar una semana desde aquel promisorio 7 de marzo, cuando ya los ditirambos al genial iluminador de Bogotá se habían trocado en toda suerte de acusaciones y diatribas. Una implacable andanada de denuestos, críticas y denuncias arrojaron los periódicos bogotanos sobre el experimento del malogrado inventor. Con sólo registrar los calamitosos resultados del mismo, el prestigio del doctor Vargas Reyes ya padecía amargo detrimento. La prensa daba cuenta de cómo las lámparas del nuevo gas exhalaban un humo apestoso que amenazaba con asfixiar a los pobres peatones que se acercaban a los faroles en procura de luz. Denunciaban también los periódicos los funestos efectos que tendría para la salud de los transeúntes la inhalación de las mefíticas humaredas que salían sin tregua de las lámparas de Vargas Reyes12. El fracaso del alumbrado de gas creado por el talento nacional había sido rápido y aparatoso. El médico metido a inventor hubo de refugiarse en su consultorio.
Pero ahí no paró la historia de nuestro efímero alumbrado de gas. Vargas Reyes traspasó a su socio Tavera su parte del contrato y éste logró que la Gobernación le diera plazo hasta julio para instalar un alumbrado, también de gas y similar al anterior, pero purgado de las hediondas emanaciones de humo13. El experimento de Tavera fue mejor que el de Vargas Reyes, en cuanto se logró un gas algo más puro y mejor iluminación14. Pero resultó casi igual en su mínima duración. En octubre de ese 1852, Tavera también había fracasado y nuestra capital retornaba al imperio de las tinieblas.
Y otro paso atrás. En vista de la imposibilidad de implantar en Bogotá el sistema de alumbrado que se había impuesto en todas las ciudades avanzadas del mundo, la Gobernación requirió empresarios para establecer en esta capital la iluminación callejera por medio de reverberos de aceite, desde luego mucho más pobre y precaria que la de gas15. Pero lo malo resultó cuando en este punto volvió la pugna política a obstaculizar la iluminación de Bogotá. Mientras los gólgotas o librecambistas insistían en que el contrato fuera adjudicado por mitades a dos empresarios franceses (Leroy y Vincourt) y a un colombiano (Baraya), los draconianos o proteccionistas se mostraban intransigentes en pedir el paquete completo para Baraya, argumentando que éste daría más trabajo a los artesanos criollos. El gobernador Carlos Martín era el abanderado del reparto del contrato, mientras que la causa artesanal era acaudillada por Joaquín Pablo Posada, el “Alacrán” Posada. La polémica alcanzó tales niveles de acritud16, que finalmente no hubo proponentes ni contrato y los graves acontecimientos políticos que conmovieron la capital en 1853 y 1854 tuvieron como escenario a una ciudad en tinieblas17.
A principios de 1855 inmediatamente después de haber culminado la campaña de la alianza gólgota-conservadora contra el gobierno del general Melo y haber entrado los vencedores a Bogotá, el gobernador provincial Emigdio Briceño, usando un lenguaje en el que no vacilaba en emplear la palabra “súplica”, se dirigió por medio de un memorial a los bogotanos más acaudalados para implorarles, poniendo de presente la indigencia fiscal, que, a manera de contribución absolutamente voluntaria, cada uno colocase de nuevo un farol con una vela en los balcones o ventanas de sus casas, realizando así un valioso aporte para la iluminación de la ciudad y, por lo tanto, para su seguridad18.
No se sabe exactamente si lo que escaseaba en Bogotá era el espíritu cívico o las gentes acomodadas. El hecho cierto es que los contribuyentes para la iluminación fueron muy pocos. Sólo se hicieron acreedores a una cálida nota de agradecimiento de la Gobernación por haber aportado sus lámparas nocturnas los señores Juan Nepomuceno Núñez Conto, rector del Colegio del Rosario; Juan Ujueta; Leopoldo Schloss; Joaquín Sarmiento; Bernardo Herrera; José María Portocarrero; Lino de Pombo; Antonio María Castro; Cayo Arjona; Miguel Saturnino Uribe, y el guardián de San Francisco19.
Los comerciantes bogotanos habían quedado temerosos ante la posibilidad de que pudiera repetirse la insurrección artesanal de 1854 y, convencidos de que la iluminación nocturna era un factor de orden y seguridad, se reunieron para estudiar la instalación de un alumbrado permanente y más eficaz. Además el pujante desarrollo mercantil de la capital, producto de la revolución de medio siglo, exigía no darle más largas al asunto. El gran promotor de esta iniciativa fue don Eustacio Santamaría, hombre rico y progresista, que había aprovechado sus viajes a Europa para estudiar y, dentro de lo posible, traer a Colombia los más útiles y necesarios elementos de adelanto material. En uno de esos viajes conoció a fondo los experimentos eléctricos que entonces se hacían con la lámpara de arco de Davy y había tomado nota de las maravillas que se presagiaban sobre el alumbrado eléctrico.
El señor Santamaría dirigió a los bogotanos un novedoso comunicado en el cual les insistía en la necesidad de intensificar la iluminación interna de sus casas y anunciaba algo que entonces parecía fantástico: el alumbrado eléctrico. Al mismo tiempo, daba a conocer al público los diversos elementos de iluminación que tenía para la venta en su almacén20. Pero sin duda alguna, la gran proeza de Santamaría fue haber logrado que los comerciantes bogotanos, en su mayoría egoístas y tacaños, aflojaran la escarcela para regularizar el alumbrado con faroles de reverbero, de las principales calles bogotanas.
La meritoria faena de Santamaría quedó coronada en enero de 1856, cuando se le dio vida definitivamente a la Junta de Comercio, que a la postre resultó ser la organización cívica y gremial más sólida que conoció Bogotá en el siglo xix. Prueba de ello es que duró casi hasta fines de la centuria. Desde el principio mostró su eficacia instalando un alumbrado tan potente como las posibilidades lo permitían y un cuerpo de serenos en número suficiente para vigilar los establecimientos comerciales del centro de la ciudad. El alumbrado de faroles de reverbero y los serenos costaban a la Junta 220 pesos al mes21.
La Junta de Comercio recibió sanción legal por acuerdo del Cabildo de 17 de abril de 1856, que le encargó de manera oficial velar por el ramo de alumbrado y serenos del sector comercial de la ciudad, quedando obligado todo el que tuviera almacén, tienda o taller en la calle en que se encontrara el servicio de serenos a pagar el mismo. La junta se compondría de cinco individuos elegidos por los que tuvieran almacén vigilado por el cuerpo de serenos, y el artículo 9.o del acuerdo especificó que tendría además como deber fomentar el alumbrado de las calles transversales de la del comercio, pudiendo compeler a sus habitantes a pagar una contribución ?de ocho reales para este efecto, la que sería obligatoria al imponerla la junta22.
En 1858 ocurrió un hecho memorable en la historia del alumbrado bogotano. Una compañía norteamericana propuso a los empresarios del teatro de Bogotá (antiguo Coliseo y hoy Teatro Colón) la instalación de un moderno sistema de iluminación de gas. La propuesta fue aceptada y de inmediato empezó la instalación del gasómetro. Pero no tardó en surgir el consabido obstáculo. Los vecinos dirigieron al jefe municipal un extenso memorial en el que le exigían la suspensión de las obras debido al inminente peligro de que una mortífera explosión como las que, según ellos, habían ocurrido en otras ciudades, pudiera causar una tragedia de incalculables dimensiones en el sector. El funcionario obró con la mayor sensatez. Designó una comisión integrada por el célebre doctor Antonio Vargas Reyes y por los científicos Ezequiel Uricoechea, Liborio Zerda, Cornelio Borda y A. Lindic para que analizaran el caso. Como era de esperarse, los científicos no tardaron en presentar un informe ampliamente favorable a la obra, la cual continuó hasta su culminación23. En medio del júbilo ciudadano, a fines de octubre de 1858, una compañía lírica italiana puso en la escena del teatro Lucía de Lammermoor y Lucrecia Borgia24. Fue así como el moderno y aséptico gas reemplazó en nuestro máximo escenario a las apestosas luminarias de sebo.
No obstante el esfuerzo realizado por los comerciantes, el alumbrado público de Bogotá seguía siendo en extremo deficiente, hasta el punto de que los osados vecinos que se atrevían a salir de noche, no podían hacerlo sin llevar consigo un precario farol o al menos ir fumando un cigarro para que los otros viandantes advirtieran su presencia y no lo atropellasen. Un viajero español anotó sobre ese tema hacia 1861: “En esta Atenas de Suramérica sólo encienden 7 faroles públicos en memoria y reverencia de los 7 sabios de Grecia”25.
El 17 de junio de 1864 el Diario Oficial hizo una publicación que tuvo un excelente efecto. Era una traducción del periódico francés La France. El artículo demostraba con realidades y cifras las ventajas contundentes del alumbrado de petróleo. Y el efecto se vio pronto. En 1867, la Junta de Comercio acogió la iniciativa y acordó empezar a instalar lámparas de petróleo en las calles y esquinas principales26. En 1868, según la exposición del presidente de la Junta de Comercio, ya había 20 faroles de este tipo funcionando; consumían mensualmente 33 galones del combustible, los cuales se importaban de los Estados Unidos.
En 1870 se contempló de nuevo la posibilidad de establecer la iluminación por medio de gas, pero los estudios que se realizaron demostraron que el alumbrado de petróleo era más barato. Como resultado el Congreso votó un auxilio de 2 000 pesos para ayudar a la Junta de Comercio en la instalación de un número mayor de faroles de petróleo en la ciudad27.
Por fin el gas
Don Nicolás Pereira Gamba era un empresario imaginativo y dinámico que en 1871 formó una sociedad anónima colombo-norteamericana a fin de establecer el alumbrado de gas en Bogotá. La empresa se constituyó con el nombre de American Gas Company y contrató con el municipio el alumbrado de la ciudad por un término de 30 años. El capital de la sociedad era de 50 000 pesos, dividido en mil acciones de 50 pesos cada una. En un comunicado al público, la nueva empresa exhortaba a los ciudadanos a suscribir acciones a fin de evitar que la mayoría de las mismas quedara en manos extranjeras28. Poco después se vio que estos temores eran infundados, puesto que sólo hubo dos socios norteamericanos, Thomas J. Agnew y Pedro G. Lynn, con el carácter de socios industriales, por lo cual el señor Pereira Gamba lanzó una ofensiva para conseguir accionistas bogotanos con muy escasos resultados positivos. Finalmente, en 1873, la empresa fue reconstituida, el capital subió a 60 000 pesos y las acciones suscritas llegaron en 1874 a 1 260 pesos29. Los principales accionistas eran el Gobierno Nacional con 200 acciones y el de Cundinamarca con 100, la municipalidad de Bogotá con 100, Nicolás Pereira Gamba con 100 y Thomas J. Agnew con 150. El Diario de Cundinamarca, del 26 de septiembre de 1874, informaba que aún había acciones disponibles y proclamaba las excelencias del gas como negocio, citando, no sólo las ciudades europeas donde operaba este servicio, sino a Lima, Guayaquil y Panamá, donde había que obtenerlo con hulla importada de Inglaterra, mientras para Bogotá se disponía de carbón mineral extraído en las cercanías.
La empresa inició sus labores de instalación, pero en principio tropezó con toda suerte de dificultades, entre las que se contaron la crisis económica y el creciente cúmulo de agitación política que precedió a la guerra civil de 1876. Otra fue, como siempre, la resistencia que a toda iniciativa de progreso oponían la ignorancia y el atraso. En efecto, el Boletín Industrial comentaba el 24 de julio de 1875 el escándalo de las gentes ante el “peligro” de que el gasómetro produjera una mortal explosión y citaba el caso de la ocasión en que los señores Sayer trajeron una máquina de vapor para el molino de trigo que establecieron en la Plazuela Camilo Torres, y que se vieron compelidos a suspender ante la presión popular por el temor de que la caldera explotara. Subrayaba el Boletín sus comentarios haciendo énfasis en que quienes participaban en estos inauditos actos de saboteo contra el progreso no eran sólo gentes iletradas y de baja condición, sino también personas aparentemente ilustradas y de cierta cultura.
La producción de la empresa empezó bajo signos adversos en marzo de 1876, vale decir, en vísperas del conflicto civil. Hubo que traer maquinaria y equipos de los Estados Unidos hasta los puertos del Caribe, luego subirlos por el río Magdalena hasta Honda y, enseguida, la parte dramática: su ascenso hasta la altiplanicie en más de 1 000 cargas a lomo de mula. Para dirigir el montaje de la planta vinieron expertos norteamericanos.
Por esa época, el Diario de Cundinamarca publicó una nota minuciosa, con precisos fines didácticos, en la que se explicaba a los futuros usuarios todo el proceso de obtención del gas, los pasos de su utilización y, lo más importante de todo, la falsedad de las especies que circulaban sobre sus peligros30. El mismo periódico informó en octubre de 1877 sobre el proceso de instalación del gasómetro, dando a conocer que algunas de las piezas habían sido producidas en la ferrería de Pacho. Informó también acerca del consumo de gas en la capital y de la adquisición por parte de la empresa de unas minas de carbón en La Peña.
Sin embargo, seguían los problemas. El Relator del 19 de octubre de 1877 informaba que de un capital nominal de 100 000 pesos, la compañía sólo había podido colocar en acciones 69 000 pesos, y que apenas atendía 51 suscriptores particulares del servicio.
Durante la guerra civil de 1876-1877 el gobierno subvencionó a la empresa, lo cual permitió enderezar algo sus finanzas. Pero en septiembre de 1878 los empresarios del gas se llevaron un tremendo susto. Los señores J. Camacho Roldán & Cía., apoderados de Pablo Jablochkoff y León Fould, de París, solicitaron al gobierno la correspondiente licencia para establecer en Bogotá un novedoso sistema de alumbrado eléctrico del que era inventor el señor Jablochkoff31.
Pero el susto no les duró mucho porque bien pronto se vio que en Bogotá se daban circunstancias que hacían técnicamente imposible la realización de este proyecto, todavía en vías de experimentación en Europa misma. Empero, las inquietudes renacieron con los informes que divulgaron los diarios sobre los asombrosos experimentos de Tomás Alva Edison en materia de alumbrado eléctrico, y sobre las perspectivas de que el nuevo sistema resultara mucho más económico que el gas32. Sin embargo, el gran problema para los señores de nuestra compañía de gas no resultó ser el fantasma de Edison, sino el hecho más concreto y dramático de que la empresa no lograba alcanzar una situación económica satisfactoria. Empezando la década de los ochenta, los accionistas preguntaban ya con creciente impaciencia cuál era la razón por la que no habían recibido hasta entonces ni un mínimo dividendo.
En febrero de 1880, el presidente de la Compañía de Gas, Guillermo Kirpatrick, firmó con don Francisco Olaya, director de Obras Públicas, un contrato para iluminar el Parque de Santander. Se sabía en la ciudad que la empresa atravesaba por una crítica situación financiera, de la que esperaba salir gracias al aumento del consumo en el que sus accionistas confiaban33. Pero el hecho cierto es que todavía hacia 1882, el alumbrado público de Bogotá era mínimo, como lo atestigua este comentario de prensa:
“Por las noches, la capital de la República de Colombia presenta un aspecto tan bárbaro y tan miserable como el de cualquier villorrio del Asia o del Africa. Ni aún en las calles centrales, donde se hallan los principales colegios, el Palacio Arzobispal, las oficinas públicas y las residencias de los vecinos más fastuosos, se ve una luz protectora del tránsito y centinela de los domicilios. Es una ciudad oscura, medrosa, por donde no se puede andar sin peligro grave de romperse una pierna o de ser asaltado por un malhechor”34.
A su vez, los periódicos La Reforma y Las Noticias divulgaban notas alarmantes sobre la salud financiera de la Compañía de Gas. El primero de ellos informaba en noviembre de 1883 que los accionistas “no podían comprar ni un real de frutas con sus dividendos”. El segundo, en febrero de 1884, daba un dato contundente. Se limitaba a reproducir el informe del presidente de la compañía, señor Carlos Tanco, en el cual el alto funcionario planteaba a los accionistas la dramática realidad de que si no se le aplicaba a la Empresa una inyección de 40 a 50 000 “pesos fuertes”, la situación podría tocar fondo. Tanco ofrecía varias alternativas, entre ellas la de un empréstito o la emisión de nuevas acciones. Otros periódicos hacían comentarios ácidos informando, por ejemplo, el caso de una criada que, por confiar en el alumbrado doméstico de gas, se había ido de bruces, destrozando una vajilla. Rubricaba el accidente con este comentario final:
“Yo se lo he dicho, mi señora: que esta luz no sirve sino para jeder [sic] la paciencia”35.
La Compañía de Gas continuó funcionando, con más bajos que altos, hasta finales de siglo, sin que nunca consiguiera desvanecer plenamente en la población el temor de accidentes por el manejo del gas, fuera de que se necesitaba una cierta pericia manual para hacer prender el pico casero, inconvenientes que no presentaba el tradicional sistema de iluminación con velas o quinqués, al que aspiraba a reemplazar.
Crónicos fueron sus problemas con las tuberías, que construidas inicialmente de madera, daban lugar fácilmente a fugas que reducían el suministro, además de que permanentemente dejaban filtrar el agua de la calle en su interior obstruyendo el paso del gas. Las tuberías de metal que más tarde empezaron a instalarse y que debían ser pagadas por el usuario, resultaron extremadamente costosas para hacer extensivo el servicio a la mayor parte de la ciudad.
Por todo ello la Compañía de Gas se vio constreñida a mal servir durante su existencia un reducido número de faroles y picos de alumbrado público36 y doméstico, debido a lo cual esta primera empresa, que con objetivos de lucro quiso dotar a Bogotá de luz moderna, demostró desde su mismo inicio ser una inversión de bajísima rentabilidad para sus accionistas. Estos dejaron de inyectarle el capital que necesitaba para superar sus deficiencias técnicas y ensanchar su capacidad de producción y distribución del gas más allá de la parte céntrica de la ciudad.
En eterna polémica con el gobierno y con los usuarios por la morosidad en el pago del servicio, que éstos justificaban en lo irregular del mismo, la Compañía de Gas nunca consiguió desterrar las velas y quinqués del 95 por ciento de los hogares, su mercado de mayor valor potencial, con lo que terminó por resignarse a arrastrar una vida de rutina vegetativa hasta su extinción, sin pena ni gloria, en los albores del nuevo siglo.
Por ello no es sorprendente que Bogotá pronto estuviera buscando de nuevo una solución, verdaderamente eficaz, al problema del alumbrado público y doméstico37.
La luz eléctrica
Veamos primero un poco de prehistoria. En 1881 llegó hasta estas alturas el coronel Fernando López de Queralta, un interesante personaje de múltiples facetas. Era un aguerrido patriota cubano que se había batido por la libertad de su país y que finalmente había tenido que exiliarse en Nueva York, donde siguió trabajando activamente por la causa. Recordemos que esa ciudad fue uno de los centros de actividad revolucionaria para los patriotas cubanos, entre ellos el gran José Martí. En Nueva York, López de Queralta ingresó como funcionario de la Weston, importante compañía de alumbrado eléctrico que había instalado ese servicio no sólo en Nueva York, sino también en Washington, Filadelfia y otras ciudades. López de Queralta puso proa hacia nuestro país en procura de nuevos mercados para la Weston, proponiendo al Gobierno de Colombia un privilegio para instalar el alumbrado eléctrico en Bogotá. La iniciativa del cubano tuvo buena acogida, como lo demuestra este comentario del Diario de Cundinamarca del 20 de septiembre de 1881, sobremanera optimista acerca de las bondades del alumbrado eléctrico:
“La luz eléctrica es un grande adelanto sobre la luz de gas carbónico. Quizás pueda decirse que es la coronación del arte del alumbrado. Una sola luz puesta en la mitad de la Plaza de Bolívar hará que se pueda leer un periódico o un manuscrito en toda la extensión de ella”.
Como dato curioso, bien vale apuntar que López de Queralta proponía el alumbrado eléctrico para Bogotá en momentos en que el de Nueva York tenía apenas un mes de inaugurado y sólo habían pasado dos años desde el día luminoso en que Tomás Alva Edison encendió su primer foco incandescente.
El cubano se entregó con ritmo febril a la tarea de instalar postes y demás elementos necesarios para hacer el trascendental ensayo con base en el cual esperaba conseguir el contrato. Los bogotanos vivieron días de verdadera ansiedad en vísperas de lo que se juzgaba casi como un milagro. La Reforma del 22 de abril de 1882 consideró prudente publicar una nota aclaratoria sobre las características del ensayo, formulando advertencias tan pintorescas como una en la que hacía saber que los cables eran simples conductores del fluido eléctrico pero que no se iban a iluminar. Y la nota remataba con este colofón:
“Hacemos esta advertencia porque el vulgo cree que la luz correrá por los alambres”.
El ensayo, realizado el 22 y 23 de abril, “electrizó” a Bogotá, con lo que López de Queralta comisionó a los señores Tomás E. y Juan B. Abello para efectuar contratos destinados a instalar el alumbrado eléctrico en la ciudad. El 16 de mayo los citados caballeros firmaron con el gobierno del estado de Cundinamarca un contrato por el cual se comprometían a “establecer el alumbrado eléctrico en la ciudad de Bogotá”38. Lamentablemente, y por razones que nos son desconocidas, no se dio cumplimiento al convenio.
A principios de ese mismo año el periódico El Conservador, del 17 de enero, se quejaba de que, “en ningún tiempo había estado en la capital tan mal servido [el alumbrado público]. Además en ocasiones se ponen casi intransitables algunas de las calles más públicas por el mal olor que despide el gas [de alumbrado] que se escapa de las rotas cañerías”. Y eso que en ese momento en Bogotá funcionaban simultáneamente cuatro tipos de alumbrado público: el de faroles de velas de sebo; el de faroles de reverbero, que trabajaban con aceite de linaza; el de faroles de petróleo, y el de faroles de gas39. Sobre los tres primeros escribió el diplomático argentino Miguel Cané en ese mismo año: “En las esquinas [se encuentra], de lado a lado, la cuerda que sujeta, por la noche, el farol de la luz mortecina, que una piedra reemplaza durante el día. Al caer la tarde, el sereno lo enciende, y con pausado brazo lo eleva hasta su triste posición de ahorcado”. Simultáneamente el alemán Alfred Hettner anotaba sobre el cuarto tipo de alumbrado que “con frecuencia se interrumpe el alumbrado de gas, habiendo además tanta distancia entre los postes de luz que en medio reina la oscuridad completa”.
En agosto de 1883 el gobierno del estado de Cundinamarca celebró con la firma Carrizosa Hermanos otro contrato para el suministro de luz eléctrica en la capital, pero, para desgracia de los bogotanos, esta vez se repitió la triste historia de López de Queralta y los Abello40.
En 1885 el alcalde Cualla quiso extender el alumbrado público de una manera que nos es ya conocida: ordenando que el alumbrado doméstico sirviera para iluminar también las oscuras calles capitalinas. Al efecto, el Registro Municipal del 20 de noviembre de 1885 publicó un decreto en que se ordenó de nuevo a los habitantes de las casas colocar un farol todas las noches hacia la calle, de 7 p. m. a 5 a. m. Para hacer menos gravoso el servicio se aceptó que las aceras derechas de cada calle fueran las encargadas del alumbrado la primera mitad del mes y de la segunda las aceras izquierdas. Si consideramos que el país se encontraba en ese momento en plena guerra civil, quizá comprendamos la razón del decreto del alcalde Cualla, interesado, como siempre ocurría en época de guerra, en mantener suficiente iluminación pública para controlar las actividades conspirativas de los enemigos del gobierno.
Sin embargo, la medida fracasó, pues La Nación del 19 de enero siguiente escribió que “fuerza es que la municipalidad arbitre algún medio eficaz de establecer el alumbrado público, siquiera sea con petróleo y velas”.
A todas éstas la Compañía de Gas iba de mal en peor. Su mala situación se hacía palpable en muchos aspectos, entre ellos en el reducido número de nuevas instalaciones que había hecho en las residencias bogotanas41.
El año de 1889 fue uno de los de mayor trascendencia en la historia del alumbrado capitalino. El futuro general y presidente de Colombia Pedro Nel Ospina y el señor Rafael Espinosa Guzmán se asociaron para conformar una empresa que daría por primera vez luz eléctrica a la capital de Colombia. A principios de julio de ese año firmaron con el Gobierno Nacional un contrato por el cual se comprometían a iniciar el servicio de fluido eléctrico antes de terminar el año. La empresa ya estaba muy adelantada pues El Telegrama, del 9 de julio, informó:
“Los señores Ospina & Espinosa Guzmán están recibiendo la maquinaria necesaria para la instalación de la luz eléctrica en esta ciudad. A este propósito leemos en periódicos de Nueva York del mes de febrero próximo pasado lo siguiente: La Compañía de Luz Eléctrica de Bogotá ha sido incorporada en la legislatura de Albany con un capital de $ 100 000. Sus operaciones se llevarán a efecto en Bogotá teniendo su agencia principal en Nueva York”. The Bogotá Electric Ligth Co., nombre que adoptó la nueva empresa, estableció también su agencia principal en Nueva York buscando atraer inversionistas extranjeros que permitieran mejorar su capitalización. Pero éstos tampoco llegaron, y la compañía tuvo que organizarse con recursos locales, suscritos en su mayoría por la casa antioqueña de Ospina Hermanos, gracias fundamentalmente a un préstamo de significación que le hizo el Banco de Bogotá.
En septiembre, según informó El Telegrama del 5 de ese mes, comenzaron a colocarse en San Diego los primeros postes para el alumbrado eléctrico. “Suponemos y deseamos que los que ya entren a la parte populosa de la ciudad, consulten más la elegancia”.
El 7 de diciembre de 1889 fue el gran día, reseñado de la siguiente manera por un folleto de la época:
“Ya se sabía que a la misma hora debía llegar el ferrocarril de la sabana al lugar de su nueva estación y que a la vez luciría un faro de luz eléctrica, iluminando algunos juegos de agua instalados allí especialmente por la Compañía del Acueducto de la ciudad… Cada uno imaginaba las cosas a su modo. Todos deseaban ver la luz, y muchos mezclaban su deseo con cierto sentimiento de temor, pues suponían que la inmensa corriente eléctrica necesaria para producirla había de ocasionar no pocos males y desgracias, citando en apoyo de su temor los accidentes ocurridos en otras ciudades… La gente hormigueaba por todas las calles, concentrándose en especial en las carreras 7.ª y 8.ª, la Plaza de Bolívar y los alrededores de la Estación de la Sabana, en donde, a las 7 de la noche, estaban reunidos muchos miembros del gobierno, varios señores y respetables caballeros, quienes, entre los aplausos de numeroso gentío, saludaron la llegada [por primera vez] del ferrocarril [a la Estación de la Sabana].
”Desgraciadamente la esperada luz no iluminó en el momento oportuno aquella escena civilizadora, y no fue sino un poco después cuando surgió esplendente… En la plaza y calles adyacentes el concurso aumentaba más cada momento; de los balcones arrojaban a la calle toda clase de triquitraques, rodachinas, buscaniguas, cohetes voladores, volcanes, bolas de bengala y mil triquiñuelas de la laya, y de muchos grupos de las calles contestaban con disparos no menos nutridos, estableciendo así verdaderas guerrillas… En estos momentos, sería poco más de las ocho, el contento y la algazara llegaron a su colmo, cuando de repente, y como a impulsos de un soplo encantado, alumbraron los espléndidos focos de la luz eléctrica establecidos en la plaza, humillando las mil luces que momentos antes parecían poderosas… El entusiasmo pareció suspenderse en un instante… y luego el oleaje humano volvió a su rápido curso, miles de manos aplaudieron la nueva luz, y de la multitud se escapó un grito generoso, que vitoreaba aquello mismo que momentos antes le infundía temor”42. ¡Esto ocurría apenas a los ocho años de haberse inaugurado la luz eléctrica en Nueva York! De todas maneras no estábamos tan mal, comparado con el alumbrado de gas, que nos llegó 70 años después de haberse instalado en Londres.
Los periódicos prodigaron toda suerte de comentarios elogiosos y entusiastas acerca del nuevo alumbrado eléctrico, que en verdad constituyó una innovación de dimensiones históricas para la capital. El primer recinto cerrado que utilizó alumbrado eléctrico en Bogotá fue el Teatro Municipal, inaugurado por esos mismos días, el 15 de febrero de 1890. Con ciertos toques de humor El Telegrama del 20 de febrero siguiente reseñó así la iluminación del Municipal:
“El Teatro estaba profusamente iluminado por cuatro focos de luz eléctrica, colocados uno en el vestíbulo, otro en el salón, y los otros dos: el, uno sobre la platea y el otro en el escenario; y por una gran cantidad de luces de gas. La luz eléctrica, poco galante con algunas de nuestras bellas damas, hizo aparentes, debido tal vez a la crudeza de su luz blanquecina, ciertos pequeños ‘secretos de tocador’; no tardará el día en que, más conocedoras del medio en que se ?encuentren, derroten con su maravilloso instinto femenil las barbaridades de aquella luz poco discreta”.
Infortunadamente, a los pocos días de haber iniciado operaciones, la nueva compañía se vio obligada a pedir encarecidamente la protección de las autoridades contra el vandalismo, producto inequívoco del subdesarrollo. El Diario Oficial del 11 de febrero de 1890 reproducía una comunicación dirigida al gobierno municipal por las directivas de la empresa en este sentido:
“Ya han roto varios globos de los de las lámparas dadas al servicio, y sabemos que no es raro ver muchachos subidos en nuestros postes causando daños, robando el alambre, etc., sin que la policía, ni los serenos, hayan tratado de impedirlo; también la gente rodea nuestros obreros cuando bajan las lámparas para carbonarlas43 entorpeciendo este trabajo; además suelen invadir el local de la [empresa] perjudicando el servicio de los obreros y exponiéndose a provocar algún accidente en la maquinaria”.
Los focos de que disponía la empresa eran de una alta intensidad, excelentes para el alumbrado público, pero por ello mismo no aptos para el doméstico. En marzo de 1890 ya se habían colocado en las vías bogotanas 90 focos de 1 800 bujías cada uno (el equivalente de una bujía era más que un vatio actual). La empresa generaba la energía por el sistema termoeléctrico, en el que máquinas de vapor alimentadas por carbón mineral y cuatro dínamos adaptados a ellas generaban el fluido.
Las autoridades municipales procedieron con una sabia cautela al no dejarse deslumbrar en exceso por los fulgores de la nueva luz eléctrica. En consecuencia, tuvieron la precaución de no precipitarse a desmontar de un tajo los viejos alumbrados de petróleo y gas. El tiempo les daría la razón en su designio de mantener la operación simultánea de los diversos sistemas de alumbrado. Hasta tal punto se mantuvo la coexistencia que en enero de 1892, junto con los 90 focos eléctricos, había en la ciudad 144 faroles de petróleo44.
El primer obstáculo grave con que se topó The Bogotá Electric Light Co. fue la estúpida renuencia de los ciudadanos a cancelar a tiempo sus contribuciones por el alumbrado. Haciendo gala de una total irracionalidad, los bogotanos estaban felices de usufructuar el alumbrado, pero a la vez lo querían gratuito. Preocupado, el Gobierno Nacional procedió a poner el problema en las manos del rudo Aristides Fernández, inspector de policía, el mismo que unos años más tarde, en la Guerra de los Mil Días, dejaría en la historia un tenebroso recuerdo por sus acciones atrabiliarias y represivas contra los ciudadanos inermes de la capital. Sin embargo, mal podríamos desconocer que la misión que se le confió en 1892 de doblegar a los deudores morosos de la luz fue un acierto de las autoridades. Cumpliendo esta clase de deberes Fernández se sentía como pez en el agua. Procedió con el máximo rigor al cobro de las cuotas atrasadas y, por supuesto, provocó airadas resistencias por parte de la ciudadanía que estuvieron a punto de degenerar en motín45.
El único asidero al que recurrían los ciudadanos para explicar su resistencia a abonar las contribuciones de luz era la deficiencia del servicio, el cual, a su vez, se debía al precario rendimiento de las calderas de la compañía46. Otro problema era que The Bogotá Electric Light Co. había nacido dentro de una economía que demandaba muy poco carbón de hulla para usos industriales. En la sabana de Bogotá la producción de este combustible no había rebasado aún los niveles artesanales. Debido a ello la empresa tuvo que resignarse a alimentar sus máquinas con un carbón de mediana calidad que, además de resultar muy costoso, ni siquiera se conseguía en las cantidades requeridas. De ahí que la presión del vapor en las ya deficientes calderas de la termoeléctrica no era constante, lo cual determinaba que no se alcanzara a generar la electricidad necesaria por lo que la luz era intermitente y escasa. También tropezó la empresa con graves inconvenientes para el mantenimiento de las lámparas de arco voltaico puesto que los elementos que las componían eran importados y los frecuentes atrasos en su llegada al país determinaban que siempre hubiera un número apreciable de focos fuera de servicio. Y como si todo esto fuera poco, la acción de la empresa estaba limitada por las mínimas dimensiones del mercado potencial. Por un lado, como ya lo vimos, las lámparas de arco voltaico —únicas de que disponía la entidad—, no eran aptas por su intensidad para el alumbrado doméstico, y en su mejor momento sólo llegó a haber apenas 200 lámparas de alumbrado público. Por el otro, el reducido grado de desarrollo en que se hallaba todavía la industria era causa de que la demanda de energía fuera casi inexistente.
Por todo lo anterior no sorprende que el Diario de Cundinamarca del 23 de agosto de 1892, en una nota de claro sabor político oposicionista, se quejara de que “si no entra en [la empresa de luz eléctrica] la verdadera regeneración, mejor le será que se decida por la catástrofe. Hace más de 8 días que las noches son verdaderas bocas de lobo, y la bendita luz no alumbra sino en Egipto y en el edificio donde se elabora, y si alumbra un rato es con aquella especie de hipo que tanto mortifica a los transeúntes nocturnos. Los que sí deben estar de plácemes son los pobres faroles [de vela de sebo, petróleo y aceite de linaza] santafereños que tanto tiempo hacía estaban por ahí arrinconados como solteronas en baile; ahora sí los hemos visto por las calles, muy ufanos y brillantes y alabándose de que ‘los buenos tiempos antiguos’, poco a poco en todo se van imponiendo con la Regeneración”.
No obstante, los feroces motines de 1893, en los que como veremos más adelante, se enfrentaron enardecidos artesanos de la capital con la policía, hirieron de muerte el viejo alumbrado público de petróleo. Durante estos sucesos, la turba destruyó 135 faroles de petróleo de 150 que existían en Bogotá47. La saña popular se dirigió principalmente contra este tipo de alumbrado por ser de propiedad del gobierno, cuyas fuerzas de policía habían ultimado un buen número de artesanos. De otra parte, se sabía que las lámparas de petróleo de la calle del comercio eran sostenidas por los comerciantes, sus eternos y más caracterizados enemigos de clase. Mejor suerte corrieron las instalaciones de electricidad y gas, cuyos propietarios eran identificados como elementos adversos al gobierno.
Las críticas a la empresa de electricidad continuaban porque el servicio era en verdad pésimo. La compañía, a su vez, replicaba argumentando que el gobierno se negaba a cancelarle oportunamente las cuentas del alumbrado público. No faltaban quienes afirmaran que el vicepresidente Miguel Antonio Caro, encargado a la sazón del poder ejecutivo, se estaba vengando de Pedro Nel Ospina por haber apoyado éste en 1891 la candidatura de Marceliano Vélez, su rival, para la vicepresidencia. Conociendo el talante sombrío y vengativo del señor Caro, no es difícil otorgar credibilidad a esta especie. La Compañía de Electricidad llegó a amenazar con la suspensión del servicio.
La dificultad principal con que seguía tropezando la empresa, que era la relacionada con los problemas que afrontaba el sistema termoeléctrico, indujo al Cabildo de Bogotá a escuchar ya desde 1892 otras propuestas de alumbrado eléctrico más eficiente y barato. En poco tiempo, el municipio tuvo en sus manos numerosas propuestas de los señores Francisco J. Herrán, Julio Jones, Enrique Salicrup, Eusebio Grau, Giuseppe Vergnano y Santiago Samper Brush48. De todos estos proponentes, fue el señor Jones el primero en sugerir la conveniencia de utilizar el Salto de Tequendama para la generación de energía. Pero fue Samper Brush quien finalmente obtuvo en 1895 el privilegio exclusivo. Samper también creía en las ventajas del Salto y en consecuencia procedió a comprar la hacienda El Charquito, cercana a la catarata, para montar allí las instalaciones de la nueva empresa.
No pudo el municipio de Bogotá haber acertado de manera más espléndida que contratando la generación hidroeléctrica para Bogotá con los Samper. Estos empresarios clarividentes, metódicos, infatigables en el trabajo y profesionales en el más alto grado no sólo crearon una organización que desde su nacimiento fue un auténtico modelo en todo sentido, sino que le dieron a la capital colombiana un servicio que se constituyó desde entonces en el mejor con que contó la ciudad. Desde el mismo 1895, año en que se firmó el histórico contrato, los Samper quisieron mostrar a los escépticos bogotanos la asombrosa versatilidad del fluido eléctrico en cuanto a sus aplicaciones prácticas. Por consiguiente, valiéndose de una máquina de vapor de regular potencia y un dínamo pequeño, hicieron una demostración para comprobar que la electricidad podía generar no solamente luz, sino también fuerza y calor. En esa oportunidad aprovecharon el interés de los asistentes para enseñarles cómo las bombillas incandescentes eran mucho más apropiadas para el alumbrado doméstico que las lámparas de arco voltaico. Los capitalinos quedaron estupefactos. El Telegrama, en su edición del 15 de noviembre de 1895, reseñó el magno acontecimiento:
“Vimos aplicar la corriente a un taladro de muchos kilos de peso, cuya broca, de cuarenta centímetros de diámetro, penetró dentro de la dura piedra más de cinco centímetros en dos minutos… A la vez que la electricidad movía el taladro, alimentaba varias luces de arco incandescentes, calentaba una cocina portátil y daba fuerza a algunos otros hilos en distintas direcciones…
”Con el fin de demostrar lo inofensivo que sería el uso de la luz eléctrica en aposentos y enfermerías, se hizo una descarga sobre la válvula de seguridad de una de las lamparitas que servía para los ensayos, lo cual fundió el alambre de conexión y apagó la luz… La aplicación de la electricidad a las cocinas nos pareció de la mayor conveniencia. En una misma pieza de pequeñas dimensiones, las familias pobres pueden tener el comedor e instalar el servicio de cocina, sin la incomodidad del humo, el calor excesivo, etc.
”Con un dínamo de mano, de escasísima fuerza, se hizo mover una máquina de coser, la cual, sola y girando con la mayor regularidad, prensó una cinta con tanta perfección, como si el trabajo hubiera sido hecho por una hábil costurera… Francamente: si los experimentos que tuvimos la fortuna de presenciar el viernes último los hubiese visto un concurso femenino, a la hora en que escribimos estas líneas ya las madres y las esposas, las jóvenes todas, de todas las clases sociales, habrían hecho meetings entusiastas, pidiendo apoyo para el proyecto de los señores Samper”.
Lógicamente, hubo de transcurrir un tiempo entre la celebración del contrato de los señores Samper con el municipio y la fecha de la iniciación de la hidroelectricidad en Bogotá. Durante ese periodo las compañías de gas y de termoelectricidad continuaron dando palos de ciego y mostrando fallas cada vez más graves en la prestación de sus servicios. No podía faltar el concurso del típico y tradicional ingenio bogotano que dejó plasmadas en unas décimas muy graciosas la frustración de los ciudadanos ante el fracaso de estas empresas49.
A pesar de que en octubre de 1899 estalló el más cruento, prolongado y devastador de todos nuestros conflictos civiles, los hermanos Samper Brush y sus socios no se acobardaron ante este nuevo obstáculo, cuyas dimensiones y posibles incidencias sobre el desarrollo futuro de la empresa eran totalmente imprevisibles. Continuaron importando la maquinaria sin arredrarse y fue así como, venciendo toda clase de dificultades, los intrépidos empresarios pudieron inaugurar la planta del Charquito el 7 de agosto de 1900. Por una feliz coincidencia el nuevo siglo se iniciaba con el primer servicio de alumbrado y electricidad bien organizado, serio y permanente con que contó la capital. Prueba de ello es que esa empresa, inaugurada en los albores del siglo, fue a partir de ese momento y sólo con algunas variaciones adjetivas, la misma que hoy presta un excelente servicio eléctrico a casi 5 000 000 de bogotanos. Una elocuente nota periodística describe los obstáculos descomunales que hubieron de superar los Samper para traer hasta las inmediaciones de Bogotá la compleja maquinaria que requería el nuevo complejo hidroeléctrico:
“Duras dificultades debieron confrontar los Samper en la construcción y equipo de los edificios de la planta, y en el montaje de la complicada maquinaria. … Tuvieron necesidad de trazar y acondicionar trochas desde la orilla del Magdalena hasta la región del Salto para poder acarrear en rastras las voluminosas piezas de los dínamos y demás unidades. Bajo soles ardientes y por entre la maraña de las selvas los bravos conductores de los cargamentos algún día llegaron a tener reunidos, victoriosamente, los elementos todos de la planta generadora de energía… En la noche del 6 de agosto de 1900 los esfuerzos de don Santiago y de sus hermanos, y también de las señoras de Samper, culminaron cuando en la casa paterna de don Miguel Samper, su viuda, doña Teresa Brush, encendía con mano trémula las primeras bombillas de la nueva luz”50.
Los Samper no estaban dispuestos a fracasar. Eran unos empresarios modernos y bien preparados que habían asimilado en términos positivos las amargas lecciones de sus antecesores. En consecuencia, tomaron desde los comienzos de la empresa dos precauciones de singular importancia. La primera fue tender las líneas de transmisión de energía por debajo de tierra y no aéreas a fin de prevenir interrupciones originadas por lluvias, vientos y otros factores adversos. La segunda consistió en montar un generador de reserva de 350 kilovatios que reemplazara al principal en caso de falla.
El esmero técnico y científico que pusieron en el montaje y en el manejo de su planta fueron factores determinantes del éxito que alcanzaron desde el principio. La creciente demanda de fuerza para la industria y la no menos imperiosa de alumbrado doméstico fueron causas determinantes de que al cumplir dos años de funcionamiento la empresa ya hubiera copado su capacidad generadora y estuviera emprendiendo nuevas obras de expansión. Igualmente, al cumplir 10 años, la compañía estaba atendiendo satisfactoriamente 100 motores eléctricos industriales y 23 000 bombillas incandescentes. Era un hecho incuestionable que la energía hidroeléctrica había llegado a una robusta y saludable mayoríade edad y que sus únicos caminos eran los del avance y el progreso51.
DESASEO Y EPIDEMIAS
En el aseo y obras públicas bogotanas de principios del siglo xix desempeñaron un papel de notable relevancia los presidiarios. Éstos eran conducidos al lugar de trabajo sujetos con cadenas y grillos y ataviados con unas indumentarias especiales de diversos colores llamativos a fin de asentar su identificación en caso de fuga. Era frecuente que los transeúntes, al pasar cerca a ellos, les dirigieran toda clase de insultos y baldones a los cuales los galeotes respondían con igual o mayor procacidad. La situación de los presos comunes por otra parte era singular, puesto que los que no recibían alimentos de sus familiares se veían en la obligación de mendigarlos por las rejas de la cárcel.
En 1807 el virrey Amar y Borbón destinó a los presidiarios de Santafé a la construcción del nuevo camellón que debía unir la ciudad con el puente del Común y con Zipaquirá. Huérfana entonces la capital de sus presidiarios no creyó poder soportar por mucho tiempo sin quién velara por el aseo y ornato, razón por la que el Cabildo reclamó al virrey, a fines de 1808, la devolución del presidio, pues su falta “ha sido y es perjudicialísima a la ciudad porque sin ellos no se puede conseguir su continua limpieza precisa para el aseo; … y trayendo funestas consecuencias a la capital su carencia, no es justo que esté privada por más tiempo de los medios de lograr el aseo tan recomendado y necesario para la salud pública. El camino puede continuar sin este socorro, y la ciudad no puede asearse sin él. Para esto se estableció el presidio privativamente, y ya no es tolerable por más tiempo su falta ni puede cumplirse con la limpieza prevenida de los puentes que sin ella están en riesgo de arruinarse, como el de Lesmes, porque el cabildo no tiene otro arbitrio ni fondos de que echar mano”52. El virrey no se dio por enterado de la protesta por lo que el alcalde Luis Caicedo y Flórez no tuvo más remedio que apelar a la cárcel de mujeres del Divorcio, y así, según cuenta el cronista José María Caballero, las presas fueron sacadas a barrer las calles a principios del siguiente año de 1809, junto con las “mujeres que cogían de noche o por cualquier otra causa”.
Durante la época en que el pacificador Morillo implantó en Bogotá el ominoso régimen del terror, los patriotas que se salvaron del patíbulo fueron los encargados de trabajar en las obras públicas de la ciudad. Fueron ellos quienes, encadenados y engrillados, terminaron la tarea de adoquinar la Plaza Mayor. Patriotas ilustres como Luis Eduardo Azuola, Pantaleón Gutiérrez y José Sanz de Santamaría fueron compelidos por la fuerza a trabajos como el ya descrito y a otros como la construcción de los puentes de San Juanito y El Carmen y la reparación del de Lesmes.
Ya durante el régimen republicano se produjeron medidas tan pintorescas en materia de aseo como la orden de capturar cerdos, pollos y gallinas que anduvieran errando sin dueño por las calles para remitirlos a las cárceles con el objeto de que sirvieran de alimento a los presos”53. Cuentan algunos viajeros cómo, además de los presos, había en Bogotá agentes de aseo tan acuciosos como la lluvia, los gallinazos y los cerdos. La primera barría las inmundicias y los dos segundos las devoraban. Por otra parte, las acequias de agua corriente que corrían por el centro de las principales calles, y que habían sido abiertas con un claro objetivo de salubridad y limpieza, se convirtieron en un vehículo propagador de la más repugnante suciedad debido a que a partir de las ocho de la noche aproximadamente las sirvientas salían de las casas al amparo de la oscuridad para verter en ellas los cubos y demás recipientes en los cuales durante el día se habían acumulado toda clase de basuras y detritus orgánicos.
Bien vale transcribir textualmente la descripción que hizo el norteamericano William Duane a propósito del desaseo en las calles bogotanas:
“Desde allí [el balcón de su casa situada en la plazuela de San Francisco] veíamos a veces a unas pobres indias de mantones y faldas azules, que cuando se sentían impelidas al cumplimiento de alguna necesidad natural, no mostraban ninguna vacilación —sin mirar en torno suyo ni preocuparse de que alguien las observara— en agacharse sobre la yerba durante breves momentos y, mirando hacia atrás. seguir de largo muy tranquilamente, tan inocentes de haber cometido una falta indecorosa como puede sentirse un bebé en el regazo de la madre”.
Por su parte, el francés Boussingault expresaba su repugnancia por la costumbre de los hombres de cumplir sus necesidades al aire libre, en los huertos de las casas o en las orillas de los riachuelos que cruzaban la ciudad, y la de las mujeres de utilizar vasos portátiles o bacinillas. Se refería, además, con similares expresiones de asco al uso generalizado de arrojar las inmundicias a los patios traseros con la única esperanza de que los gallinazos se encargaran de la limpieza.
Otro grave problema de salubridad que debieron de afrontar las autoridades bogotanas fue el de la abundancia de perros callejeros que presentaban continuamente la temible amenaza de la hidrofobia en tiempos anteriores, aún en muchos años, al maravilloso descubrimiento de Pasteur. En algunas oportunidades se recurrió a los reclusos para capturar y sacrificar a los perros vagos54. Otras veces la municipalidad trajo y pagó indios para perseguir y matar a los perros a lanzazos55.
Un aspecto que impresionó mucho al coronel John Hamilton, ministro plenipotenciario de Inglaterra en Colombia fue la diligencia y minuciosidad con que los chulos limpiaban de desechos la Plaza Mayor después del mercado. En 1832 la municipalidad ordenó perentoriamente que la servidumbre de las casas llevara las inmundicias hasta los ríos para arrojarlas allí, lo que suscitó la siguiente recomendación de El Constitucional de Cundinamarca del 21 de agosto del mismo año:
“La municipalidad debe costear en cada puente dos letrinas públicas [que desemboquen directamente sobre el río], para que el pueblo infeliz tenga donde practicar sus imperiosas diligencias, y así se evitaría que lo hiciese en las calles… En el origen de las acequias que corren por la ciudad también se podrían hacer unos estanques grandes con sus correspondientes compuertas, para detener las aguas de las 5 a las 7 de la mañana, y de las 4 hasta las 5 1/2 de la tarde en cuyas horas soltándose limpiarían las basuras que se harán arrojar en los caños, y no habría necesidad de que los presidiarios gastasen el tiempo en limpiarlos”.
Un poco más tarde los opositores del gobernador de Bogotá, Alfonso Acevedo, a propósito también de la situación de desaseo de la ciudad y haciendo gala del tradicional ingenio bogotano, circularon una hoja volante cuyo texto reproducimos a continuación:
Decreto de la Policía y Hacienda:
“Considerando l.º: que en esta ciudad se padece tantos catarros y calenturas, lo que proviene en gran parte de tantas cagadas como se hacen diariamente, y 2.º que del buen arreglo de todas estas cagadas se obtiene la doble ventaja de atender a la salubridad pública al mismo tiempo que se crea un ramo muy productivo… Decreto lo siguiente: Art. l.º todo individuo de uno y otro sexo, mayor de dos años, está obligado a hacer sus necesidades mayores, en la cloaca o letrina que se halla para el efecto, junto al puente de San Francisco. Art. 2.º Los que tengan que ocurrir a dicho establecimiento, presentarán para ser admitidos en él, una boleta que exprese si el individuo está con evacuaciones o estítico al (policía) del bastón de lata que estará a la puerta con su mesa y papel para tomar razón de los números de las boletas, las cuales serán devueltas para que cada persona haga de la suya el uso conveniente después de la operación.
”Transitorio: Por ahora no se adopta para el efecto el papel de la fábrica Benedictina, por estar todavía muy delgadito, lo que pondría en riesgo los dedos… Art. 4.º La tarifa de boletas será la siguiente l.º por la de estíticos a 3 reales: las de evacuaciones a 2 reales y las de pujos a real… Art. 5.º Habrá en mi oficina un taquígrafo para que se entiendan con él las personas que vengan muy apuradas. Art. 6.º Se pondrá una letrina de más, junto al puente de San Agustín, en tiempo de congreso, por ser esta la época de más cagadas… Art. 9.º En cada muladar habrá un destacamento de (policías) de bastón de lata para que ninguno pueda cagar de contrabando. 2.º Si se cogiere in fraganti a alguno, se le hará recoger con la mano el ingrediente, y se presentará con él en mi oficina a sacar una boleta, que se llamará de recurso, la cual valdrá el duplo de las otras en su clase. Art. 10.º Si por un apuro muy grande, llegare alguno a desocuparse en los calzones, cuando vaya para la cloaca, volverá incontinenti a mi oficina, para que se le devuelva el importe de la boleta, previo conocimiento de la verdad del hecho.
”Transitorio: Esto se entiende mientras llegan de la extranjería unos tapones de caucho, que ya se han pedido, a fin de evitar tales fracasos, que disminuirán el producto de la renta y darían lugar al fraude. 2.º Sin transiciones: La persona que necesite de tapón, lo manifestará, al pedir la boleta, y el oficial primero se encargará de acomodarle dicho utensilio. Art. 11. Cuando la experiencia haya dado a conocer, poco más o menos, este negocio, se pondrá dicho ramo de cagaje en remate, y será preferido el que más puje… Dado, firmado de mi mano en Bogotá a 8 de junio de 1839.
”El dictador en policía — Aldorso Hace — Adove” [Alfonso Acevedo] “—por indisposición del secretario— El oficial I. — Lorito Serall”. [Lorenzo Lleras]56.
Por decreto del 4 de julio de 1842 el presidente Herrán determinó que el presidio de Bogotá se trasladara a Ibagué, destinándolo a trabajar en el camino que se abría por la montaña del Quindío, con lo cual obligó a la capital a enfrentar de manera distinta lo concerniente a sus problemas de limpieza, ornato y obras públicas. Por este motivo el jefe político del cantón, con fecha 26 de febrero de 1843, invitó a licitación a los que quisieran celebrar una contrata con la ciudad para recoger las basuras de las calles mediante el pago de 365 pesos anuales, y sepultar los cadáveres en el cementerio por otros 182 pesos anuales. Era la primera vez que se intentaba organizar estos servicios sin el concurso de los presidiarios.
En previsión de lo que pudiera suceder, el jefe del cantón publicó el mismo día un bando en que, bajo pena de multa y arresto, mandó que cada ciudadano velara por la limpieza del frente de su casa. Pero como ni el sistema de contrata con particulares ni el mandato contenido en el bando dieron resultados, el presidente Mosquera, por decreto del 25 de junio de 1845, tuvo que ordenar de nuevo el establecimiento del presidio en Bogotá. Por lo pronto la capital no podía prescindir de los presidiarios.
En 1849 se desató una mortífera epidemia de cólera sobre el litoral atlántico de nuestro país y el río Magdalena. En esa zona se calcula que dejó más de 20 000 muertos. No obstante, los bogotanos se sintieron tranquilos en la certeza de que estarían protegidos contra el temible flagelo por la barrera de los 2640 metros de altura y el saludable frío sabanero. No sabían cuán engañados estaban. Después de diezmar sin piedad a los habitantes de la zona norte, el cólera emprendió lentamente el ascenso de las alturas andinas, las cuales no fueron la muralla infranqueable en que confiaban los capitalinos. Comenzaron a presentarse casos a principios de marzo de 1850. Algunos médicos, con el ánimo de tranquilizar a la ciudadanía, declararon que el cólera no podría germinar a estas alturas y que los casos que se habían detectado eran de simple “colerín”. Por supuesto, no había tal. Según testimonio de Salvador Camacho Roldán en sus Memorias, se dieron 150 casos, la mayoría de ellos mortales. Por fortuna, posteriormente sí hubo una relación entre clima y epidemia, pues entró el invierno y todos los enfermos que habían sobrevivido a los embates iniciales del mal se salvaron.
Una vez que cesó la epidemia, tanto las autoridades como la población, bajo el efecto del tremendo susto, se percataron de la necesidad de emprender dinámicas y eficaces campañas de aseo y salubridad a fin de poner la ciudad a salvo de futuras calamidades como la que acababa de pasar. Se limpiaron los muladares, se asearon los caños y se recogieron con esmero las basuras.
Lamentablemente, toda esta febril actividad no fue más que una efervescencia efímera. Al cabo de poco tiempo se había olvidado el cólera y la capital de Colombia había retornado a sus hábitos inveterados de incuria y desaseo.
Hacia 1854 el norteamericano Isaac Holton encontró que una de las causas básicas de la letal insalubridad crónica de Bogotá eran los habitáculos de las gentes menesterosas, constituidos por piezas o “tiendas” con puerta a la calle pero sin acceso a los patios interiores de las casas que las habían arrendado, donde estaban los excusados. Holton visitó a su lavandera, que vivía en un cuarto de éstos, y se admiró de lo que encontró:
“¿Y dónde está la puerta para entrar al patio [de la casa]? Naturalmente que no hay puerta ni derecho a tenerla. ¡Bonita cosa sería que una guaricha, por el sólo hecho de haber arrendado este miserable cuartucho, tuviera derecho a pasearse por el patio! Entonces, ¿qué puede hacer? ¿A dónde puede ir? Porque ni en sueños existe ninguna clase de comodidad moderna, ni siquiera alcantarillado. Fuera de su cuartico, apenas tiene libertad para ir a las calles, a los lotes vacíos y a las orillas del río. No culpemos entonces a la pobre mujer acuclillada al borde del río; hace todo lo que puede para guardar el decoro. El número de familias que vive en las mismas condiciones de mi lavandera excede en mucho al de las que viven realmente bien”.
En 1855 el gobernador de la provincia, Emigdio Briceño, dirigió al Cabildo un memorial en el que no vacilaba en calificar a Bogotá como la ciudad con el aspecto “más asqueroso y repugnante” que podía conocerse y se refería no sólo a las numerosas epidemias que ya se habían abatido sobre ella, sino a las que podían seguir presentándose como consecuencia del alarmante desaseo urbano57. De hecho el tifo, la disentería y la viruela constituían en Bogotá la principal causa de mortalidad.
Para 1856 encontramos que del aseo de la ciudad se encargaban 30 presidiarios. El 6 de agosto de ese año el Cabildo acordó que estos reclusos, para la recolección de las basuras, emplearan carretillas que pudieran ser manejadas cada una por dos hombres, y determinó que “el conductor de la carretilla tocará en cada casa, tienda u otro edificio habitado, a efecto de recibir la basura”58.
Las autoridades continuaron realizando esfuerzos por superar el problema del desaseo en la capital. En 1859 se promulgó un decreto que ratificó la antigua orden de que las basuras y excrementos sólo se arrojaran en los caños callejeros únicamente desde las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana, pero que preferentemente se acudiera para estos menesteres a los muladares de los extramuros de la ciudad. “Los ciudadanos interesados en que la manzana o cuadra en que habitan, se halle con la debida limpieza, pueden ocurrir al despacho de la alcaldía, a fin de ser nombrados celadores y recibir instrucciones sobre el particular”59.
Sin embargo, la situación no cambiaba a juzgar por el siguiente texto de don José María Cordovez Moure:
“Por en medio de las calles que tienen dirección de oriente a occidente, y en algunas de norte a sur, descendían caños superficiales cuyo principal alimento eran los desagües de las casas adyacentes, de manera que cuando soltaban el contenido salía en confuso tropel fétida aglomeración de materias fecales que esparcían nauseabundas miasmas… En los puentes de la ciudad existían muladares centenarios… con la circunstancia especial de que esos sitios suplían para el pueblo las funciones de los actuales inodoros”.
El 2 de junio de 1862 Medardo Rivas, gobernador del Distrito Federal, dio un plazo perentorio de 15 días a todos los bogotanos para que asearan las calles correspondientes al frente de sus casas, bajo apremio de multa o arresto. Con base en este decreto, Cenón Padilla, el activo alcalde del barrio de Las Nieves, apenas se cumplió el plazo, procedió a declarar incursos en la multa de 25 pesos a todos y cada uno de los habitantes del sector por infracción del decreto del gobernador, y determinó, para hacer efectiva la multa con destino al aseo del barrio, que se pagara en adelante a la Alcaldía un cuarto de real semanal por cada puerta de casa, tienda o solar. Con estos fondos creó una Compañía de Salubridad Pública, compuesta por los vagos de ambos sexos de la parroquia de Las Nieves, a los que obligó a trabajar en el aseo del sector mediante una asignación de real y medio de sueldo por día, y de dos reales para los que se engancharan voluntariamente60. Con procedimiento tan singular el alcalde Padilla logró establecer durante algún tiempo en el barrio de Las Nieves el impuesto de aseo y dio ocupación a los vagos del lugar.
Por acuerdo del 10 de febrero de 1872 la municipalidad de Bogotá mandó de nuevo al jefe municipal nombrar anualmente entre los vecinos a un celador por cada manzana con las funciones de agente de policía para los efectos del aseo. Determinó, asimismo, permitir los excusados sin agua dentro de las casas, siempre que tuvieran por lo menos un metro de profundidad, que se mantuvieran bien tapados y que se les echara cada día una porción de cal o de cisco de carbón vegetal61. Sin embargo, pese a tanta reglamentación, la ciudad seguía tan sucia como siempre. Una de las causas fundamentales de que no se hallaran soluciones de fondo para el gravísimo problema era la carencia de un alcantarillado subterráneo.
El alcantarillado subterráneo
El primer tramo de alcantarillado auténticamente subterráneo se construyó en 1872 a lo largo de la actual calle 10 entre las plazas de Bolívar y del Mercado (hoy carreras 10 y 11). Fue ésta la primera alcantarilla que inició el proceso de sustitución de los sucios y antihigiénicos caños de superficie, que el diplomático argentino Miguel Cané describía así en 1882:
“Aunque de poca profundidad, los caños bastan para dificultar en extremo el uso de los carruajes en las calles de Bogotá. Al mismo tiempo comparten con los chulos las importantes funciones de limpieza e higiene pública que la municipalidad les entrega con un desprendimiento deplorable”.
Por esa época se continuaban construyendo reducidos tramos de alcantarillado, sin orden ni planificación alguna; por lo tanto, el problema higiénico seguía siendo angustioso. Llegaron a proponerse soluciones ciertamente curiosas como la del ingeniero Manuel H. Peña, en 1885, que consistía en disponer que en cada casa se destinara un tonel de regular tamaño, lleno de agua hasta la mitad para depositar en él todos los detritos orgánicos que evacuara la familia durante el día. En las primeras horas de la noche, el recipiente de las inmundicias sería colocado en la puerta principal, donde lo recogería un servicio especial de recolección, cuyos trabajadores, después de vaciarlo, lo retornarían a sus dueños62.
El alcalde Higinio Cualla, en su informe anual al gobernador del Distrito Federal, publicado en el Registro Municipal del 23 de julio de 1886, propuso una solución que en lo fundamental tampoco podía llevarse a efecto, pues chocaba con la estructura social de la capital: “Se hace indispensable que se decrete alguna providencia, que obligue a los propietarios que arriendan tiendas [piezas] para habitaciones en las calles centrales, a prestar el servicio interior de la casa a sus inquilinos, porque aun cuando se ha dispuesto colocar en las esquinas de cada cuadra rejas de hierro que se abrirán en determinada hora de la noche para que se arrojen por ellas a la alcantarilla las inmundicias, es tal el hábito de desaseo arraigado en nuestra población que se pasarán muchos años para que se acostumbren a no arrojar a las calles públicas a cualquier hora del día las inmundicias de sus viviendas y a aguardar la hora de la noche en que deben hacer la limpieza. De otro modo debe prohibirse arrendar esta clase de tiendas en la parte central de la ciudad porque mientras ellas existan sin el servicio interior, jamás podrá conservarse el aseo”.
La inauguración en 1888 del servicio de acueducto por tubería metálica y a presión permitió, desde luego, que el líquido vital llegara a un número mucho mayor de domicilios, pero presentó a la vez un reverso funesto: agravó el problema de las aguas negras ya que ahora era mucha más alta la cantidad de agua de desecho que se vertía a los caños que corrían a descubierto por algunas de las vías públicas. Hubo, por lo tanto, necesidad de agilizar la construcción de más alcantarillas subterráneas con especificaciones técnicas más cuidadosas, pues los ingenieros de la época denunciaban que, con una excepción, las alcantarillas que se habían construido eran demasiado estrechas63.
Empero, y aunque hoy nos parezca entre divertido e inverosímil, las fuerzas de la ignorancia y el atraso también dieron en esta oportunidad su batalla contra el alcantarillado subterráneo y en favor de los asquerosos albañales de superficie. Y lo peor es que quienes se oponían a esta saludable innovación no eran gentes de baja condición sino, por el contrario, periodistas y personas de algún nivel de cultura. Veamos esta nota del periódico El Orden del 1.o de enero de 1887:
“La ciencia y la experiencia tienen demostrado que no impunemente se pueden remover a cierta profundidad las tierras, pues de ahí se desprende un desarrollo de gases mefíticos que ponen en peligro la más robusta constitución. [Conocemos un caso de viruela negra] ocurrido en una señorita debilitada y predispuesta al mal por la excavación de una alcantarilla en la calle donde vivía. Por otra parte, comprendemos la construcción de tales obras en calles donde no hay tiendas [piezas de inquilinato] en que viva gente; pero en las que tal caso ocurre, con el pésimo servicio de aseo que tenemos, nos parece absurdo. Las habitaciones son para el común de las gentes una tienda que les sirve al mismo tiempo de comedor, cocina, despensa, dormitorio, etc. Estas familias no tienen más sitio en donde esparcirse que la calle, y en ella echan las basuras de sus casas, teniendo el concurso del agua de las acequias que hoy se les niega [para reemplazarlas por alcantarillas]”.
En 1890 ya había 170 cuadras, la tercera parte de las calles de la ciudad, que contaban con albañales subterráneos los cuales, a pesar del avance que representaban, desgraciadamente se seguían construyendo en forma caótica y desarticulada. Para 1896 Miguel Samper describía una situación enteramente nueva, refiriéndose al progreso que representaba para la capital esta primera red de alcantarillado:
“[En las calles centrales] las aceras están embaldosadas… Las antiguas acequias que corrían a lo largo de las calles arrastrando toda clase de inmundicias, están hoy sustituidas por alcantarillas, con lo cual se ha logrado ensanchar las calles, pues los caños las dividían en dos fajas aisladas. Ha seguido de esto la mayor atención que se consagra a los pavimentos, ya mejorando los antiguos empedrados, ya adoptando para las más concurridas calles el adoquinado o el camellón de macadam”64.
Sin embargo, aún no se aclimataban los modernos excusados en las edificaciones, lo cual generaba problemas exasperantes como éste que describe el Diario Oficial del 3 de mayo de 1901, en un informe del síndico del Hospital de La Merced:
“A la escasez de agua en el hospital se añade que los excusados son secos y sin desagüe a alcantarilla alguna. Para arreglarlos y limpiarlos sería necesaria una gran obra de albañilería que costaría muchísimo… Por el momento he resuelto echarles cal viva y condenarlos, porque el depósito que se encuentra en ellos sin salida desde el tiempo de la Colonia… produciría una infección en todo el barrio. Estos lugares los sustituiré con excusados portátiles que se vaciarán en un profundo hoyo que se irá cubriendo diariamente con cal viva, ceniza, tierra, etc.”.
En 1882, según lo pudo constatar el alemán Alfred Hettner, las calles bogotanas todavía eran barridas por presidiarios que salían a ejecutar este menester custodiados por soldados. Entonces, como ahora, eran constantes las quejas de la ciudadanía contra la irregularidad y la indolencia de los carros recogedores de basura65. Hay cosas que en verdad no son nuevas bajo el sol.
En 1883, el alcalde de Bogotá pedía que se enviaran 100 reclusos diarios para las faenas de aseo reforzando, por supuesto, el número de gendarmes requeridos para vigilarlos66. La capital de Colombia dependía todavía de sus presidiarios para no ahogarse en basuras y desechos.
En 1884 el municipio, impotente ante el problema de las basuras, apeló al viejo recurso de siempre: contratar este servicio con empresarios privados. En efecto, así lo hizo con los señores Teófilo Soto y Manuel Forero, quienes se comprometieron a mantener limpia la ciudad recorriéndola con 15 carros de mulas y bueyes por un estipendio de 1 800 pesos mensuales67.
Lentamente se fue organizando por contratistas particulares, en los años siguientes, un cuerpo encargado del aseo, pagado con un impuesto municipal que se llamó “de aseo, alumbrado y vigilancia”. Gracias a este impuesto, a principios de 1901, 50 carros realizaban diariamente la recolección de las basuras en Bogotá, además de un promedio de 76 barrenderos y 13 sobrestantes. Cuarenta reclusos se encargaban cada 15 días de limpiar los cauces y riberas de los ríos y arroyos que atravesaban la ciudad. Por último, según acuerdo n.º 23 de 1902, el Concejo de Bogotá reasumió el ramo de aseo de la capital.
PLAZA DE MERCADO
Otro de los grandes problemas de salubridad que afrontaron las autoridades capitalinas hasta 1864, fue el del tradicional mercado de los viernes en la Plaza Mayor, luego Plaza de Bolívar. Las condiciones de desaseo en que se realizaba el expendio de los víveres eran aterradoras, y más aun cuando, concluidas las ventas, repulsivas bandadas de chulos se cernían sobre el lugar para darse su festín de desperdicios e inmundicias. Varias veces la municipalidad prohibió la realización del mercado en la Plaza de Bolívar trasladándolo a las de San Francisco y San Agustín; pero los tozudos mercaderes, luego de poco tiempo, retornaban a su sitio predilecto para ensuciarlo y envilecerlo como siempre.
La preocupación por este horrible foco de insalubridad en pleno corazón de la capital se tradujo en una concesión que la Cámara Provincial otorgó en 1848 al señor Juan Manuel Arrubla para construir una plaza de mercado cubierta y usufructuarla por 50 años. Sin embargo, el privilegio no se pudo explotar por falta de un lote céntrico adecuado. Al fin, en 1856, el señor Arrubla adquiríó el huerto del convento de la Concepción, 200 metros al oeste de la Plaza de Bolívar. En consecuencia, volvió a solicitar el privilegio; pero debido a que las condiciones que exigió resultaron inadmisibles para el Cabildo, las partes no llegaron a ningún acuerdo y el proyecto naufragó68.
Por lo pronto, Arrubla construyó en el solar un circo de madera para presentar en él diversos espectáculos populares. El más memorable de todos fue uno que atrajo de manera especial la atención de los bogotanos: la lucha de un toro contra un tigre. Las opiniones estaban divididas sobre cuál de las dos fieras sería la vencedora en el combate. La mayor parte de los espectadores vaticinaba una victoria contundente del tigre agregando que, no contento con derrotar a su contendor, el felino se daría un opíparo banquete de carne taurina. No obstante, la realidad fue otra. ?El astado arremetió furiosamente contra el tigre sin darle siquiera la oportunidad de un zarpazo defensivo. Ante las violentas embestidas del toro, el tigre no hizo cosa distinta de escapar lleno de pavor. Y fue así como en uno de esos brincos, el aterrado felino saltó fuera del cercado sembrando el pánico entre los asistentes, que huyeron en tropel según cuenta Cordovez Moure. Una señora que saltó de un palco de tercera fila cayó a horcajadas sobre los hombros de un caballero. Las gentes daban alaridos y divulgaban la especie de que precisamente ese tigre había sido cebado con carne de niños indígenas, por lo cual era mucho más temible. La urbe de 40 000 habitantes quedó desierta en pocos minutos. Las gentes despavoridas trancaron las puertas y ventanas de las casas y se armaron con lo que pudieron, incluidos cuchillos de cocina, vetustos arcabuces y antiquísimas armas blancas arrancadas de las panoplias familiares para hacer frente al tigre. A todas éstas, el pobre felino, que aún no se había repuesto del susto atroz que le dieron los testarazos de su enemigo, vagaba como un perro mostrenco por las calles desoladas de la capital. Curiosamente, hubo un insólito grupo de ciudadanos a quienes no llegó el fragor de la estampida colectiva y estaban libándose unas copas en alguna cantina de la ciudad. De repente, los sorprendió el inesperado ingreso de la fiera fugitiva que, con la mayor mansedumbre fue a refugiarse debajo del mostrador, acaso creyendo que allí se salvaría de las mortíferas cornadas de su adversario. Todos entraron en pánico, menos don Cenón Padilla quien, sin perder la calma, sacó su revólver, buscó al tigre en su improvisada madriguera y le pegó cinco tiros en la cabeza.
Finalmente, en 1861, el señor Arrubla pudo llegar a un acuerdo con la municipalidad respecto a la plaza de mercado cubierta, emprendió la construcción y en 1864 la inauguró con el nombre de plaza de la Concepción, permitiendo desde entonces la erradicación definitiva del mercado de los viernes de la Plaza de Bolívar.
CAMINOS Y FERROCARRILES
Ya nos referimos anteriormente al aislamiento del mundo que caracterizaba a Bogotá y que los viajeros foráneos percibían y anotaban en sus apuntes de viaje con verdadera sorpresa. Es pertinente destacar el hecho de que a principios del siglo xix la ciudad disponía de los mismos caminos de comunicación externa de comienzos de la Colonia pero ahora sostenidos, malamente, por peajes. El de mayor importancia, por ser el único que realmente conectaba a Bogotá con el mundo exterior, era el de Honda, ya que este puerto estaba sobre el río Magdalena, que era, a su vez, la única vía de comunicación con el mar y por lo tanto con el resto del mundo. Disponía también la capital del camino a Neiva, que pasaba por La Mesa; del camino a Vélez, que pasaba por Zipaquirá, y del camino a Tunja, que pasaba por Chocontá.
Por supuesto, los únicos medios con los cuales se podía transitar a lo largo de estas vías eran los caballos y las mulas, pues el camino de Honda sólo era carretero hasta Facatativá y el del norte hasta el río Arzobispo (actual carrera 13 con avenida 39). Con ser, por las razones anotadas, el de mayor importancia el camino de Honda era precario y azaroso en extremo. Había épocas en que las lluvias dificultaban el tránsito hasta el punto de que los viajes entre Bogotá y Honda podían durar tres días o más. Pero por lo general las penalidades del viajero no sólo no terminaban en Honda sino que a partir de allí empezaban a hacerse más agobiantes aún. El mal tiempo era factor decisivo en toda clase de contratiempos enojosos durante la navegación fluvial. El barón de Humboldt se refirió pormenorizadamente al tormento de los mosquitos, al calor asfixiante y, en suma, a todos los azares adversos que asediaban al viajero por el río Magdalena. Todavía para 1845 ir y volver a la costa atlántica desde Bogotá requería un mínimo de dos meses.
La precaria situación en que vivía Bogotá por su carencia crónica de vías adecuadas de comunicación determinó que algunos dirigentes capitalinos pensaran en toda clase de proyectos, incluyendo algunos tan descabellados como el de la navegación a vapor por el río Bogotá. En 1858 la Asamblea Constituyente del estado de Cundinamarca concedió un privilegio para tal efecto a los señores Carlos Sáenz y Alejandro Caicedo. Lógicamente el proyecto no pasó del papel. En 1862 la Asamblea volvió a conceder un privilegio por 30 años al señor Domingo Peña. “Para el efecto —dictaminó la Asamblea— de canalizar el río, enderezar su cauce o allanar los obstáculos que… puedan oponerse a su navegación, se considera la empresa como de utilidad pública, y en consecuencia podrán expropiarse los terrenos que con tales objetos fueren necesarios… Caduca el privilegio si dentro de cuatro años… no se tiene en el río Funza o Bogotá, por lo menos, dos buques de vapor, capaces de transportar cargamentos y en buen estado de servicio”69.
En 1851 se refaccionó el camino de Bogotá a Facatativá por el sistema carretero de Mac-Adams. El costo de esta obra resultó tan exorbitante que los bogotanos lo bautizaron “El camino de terciopelo”. Escribía entonces Salvador Camacho Roldán en sus Memorias que esta obra, unida a la bonanza tabacalera, contribuyó poderosamente al alza notable de los salarios en la sabana de Bogotá y la zona central del país. Igualmente estimuló la primera empresa de transporte colectivo intermunicipal con cinco carruajes importados, servicio que se perfeccionó en 1854 con cuatro carretas parisienses. Informa Carlos Martínez que la aceptación unánime que tuvo la carretera de Bogotá a Facatativá avivó el interés regional, con lo que de inmediato se inició la calzada carreteable a Zipaquirá, y también a Bosa y a Soacha70. En total, hacia la década del setenta, de Bogotá irradiaban 150 kilómetros de carreteras macadamizadas.
Sin embargo, a pesar de estas carreteras y de que ya se había regularizado la navegación a vapor en el Magdalena, los fletes de las mercancías extranjeras que llegaban a Bogotá seguían siendo altos, y lo que era increíble, entre Londres y Honda se cancelaba por cualquier mercancía una suma en fletes equivalente a la que se pagaba entre Honda y Bogotá. Camacho Roldán respalda esta afirmación con cifras concretas. En 1858 una carga de mercancía extranjera pagaba en transporte 2,40 pesos de Londres a Santa Marta y 4,80 pesos de Santa Marta a Honda para un total de 7,20 pesos. De Honda a Bogotá, a lomo de mula, esa misma mercancía pagaba otros 7,2071.
La calamitosa situación de vías y caminos está descrita por Aníbal Galindo:
“Para la generalidad de los habitantes de Bogotá son artículos de lujo los frutos del río Magdalena; y para la generalidad de los habitantes de tierra caliente son artículos de imposible consumo las papas, la mantequilla y las legumbres de la altiplanicie. Los gastos de transporte nos anulan la parte gratuita de fecundidad que nuestra exuberante naturaleza puso en la creación de esos productos, pues cuando llegan a su destino esa parte está consumida por la transportación que es un servicio negativo.
”Una arroba de plátanos que en las orillas del Magdalena podría obtenerse por $0,20, vale en Bogotá $0,80. Una arroba de yuca que allá vale $0,10, aquí vale $0,40. El azúcar es un artículo que hoy no pueden consumir sino las clases acomodadas; los pobres sólo la usan como remedio… La mantequilla que la sabana podría producir cuanta quisiera a $0,10 o $0,15 la libra, vale en el Magdalena a $0,60. Por término medio, pues, los productos agrícolas que forman la base de la alimentación pública no pueden caminar con los actuales medios de transportación más de veinte leguas, para que su precio de mercado no toque al término en que el cambio deja de ser provechoso; más allá de ese radio, a cada pueblo le tendría más cuenta privarse del artículo que se le ofrece o producirlo artificialmente [y a alto costo] en su propio suelo”72.
Esta situación reflejaba la regionalización que caracterizó a la economía colombiana en el siglo xix. Era tan preocupante que en época tan avanzada no diera trazas de desaparecer, que en 1865 el estado de Cundinamarca otorgó un privilegio al británico Alfredo Meeson para la construcción de un ferrocarril que uniera a Bogotá con el río Magdalena73. Ya en ese mismo año se había concedido un privilegio similar a don Antonio María Pradilla para la construcción de un ferrocarril entre Bogotá y Facatativá74. Ninguna de estas concesiones llegó a concretarse por falta de capital. Durante el gobierno del doctor Santiago Pérez (1874-1876) se dio a conocer el fabuloso proyecto del Ferrocarril del Norte, que debía unir a Bogotá con la desembocadura del río Carare en el Magdalena, para numerosas poblaciones de Boyacá y Santander. El Gobierno Nacional, los de los estados de Cundinamarca, Santander y Boyacá, varias municipalidades, entre ellas la de Bogotá, y algunos empresarios privados suscribieron acciones. Pese a lo anterior, el proyecto fue un fracaso rotundo que contribuyó en buena parte a desprestigiar al régimen radical.
Por consiguiente, nuestros gobiernos tuvieron que contentarse con ir mucho más despacio, construyendo tramos más cortos para, en otras palabras, irse acercando poco a poco al gran proyecto.
El primero de estos tramos fue el Ferrocarril de Girardot, que el gobierno contrató en 1881 con el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros y cuyo primer trayecto de 33 kilómetros unió a este puerto sobre el río Magdalena con Tocaima. En 1887 el gobierno quiso empalmar esta línea con la del Ferrocarril de la Sabana, que se había empezado a construir en 1882 entre Facatativá y Bogotá, para lo cual contrató la extensión de la vía desde Tocaima hasta Apulo. En 1898 la línea llegó a Anapoima y, finalmente, en 1908 se unió con Facatativá. Fue ese el momento histórico en que los bogotanos empezaron a contar con la venturosa posibilidad de trasladarse por vía férrea hasta el río Magdalena.
En esta era de desarrollo ferroviario es digno de destacarse el hecho de que, en vista de las tremendas dificultades topográficas para el transporte de rieles importados de Honda a Facatativá en primitivos carros de bueyes, la ferrería La Pradera empezó a producir rieles con destino al Ferrocarril de la Sabana. Según una simpática crónica del Papel Periódico Ilustrado del 4 de agosto de 1884, los primeros rieles producidos en La Pradera fueron paseados en triunfo por las calles céntricas de Bogotá en un carro adornado con banderas nacionales. La primera locomotora fue subida hasta Facatativá a principios de 1889 en carros de yunta especiales y el Ferrocarril de la Sabana pudo hacer su recorrido inaugural Facatativá-Bogotá el 20 de julio de ese año.
El Ferrocarril del Norte, que debía unir inicialmente a Bogotá con Zipaquirá, empezó a construirse también en 1889, y llegó a su destino en 1898, de tal manera que en este año quedó unida por vía férrea la sabana desde Facatativá hasta Zipaquirá, y construido un tramo del gran proyecto ferroviario que debía integrar la región central del país, teniendo a Bogotá como centro.
El Ferrocarril del Sur se empezó a construir en 1896 y rápidamente unió a Bogotá con Soacha. En 1903 llegó a Sibaté. En esa forma, finalizando el siglo xix, la sabana de Bogotá contaba con algo más de 100 kilómetros de vías férreas. No era mucho, pero al fin se habían empezado a materializar los proyectos ferrocarrileros tan largamente acariciados. Se trataba, de todas formas, de uno de los tramos férreos construidos a mayor altitud entre los existentes en el mundo entero en ese momento.
CALLES Y TRANSPORTE URBANO
El gobernador de Bogotá, Alfonso Acevedo, en el informe que presentó a la Cámara provincial en 1844, solicitó que se prohibiera el tránsito de carros por las calles de Bogotá porque destruían los empedrados y enlosados, e inutilizaban los acueductos y los puentes. “Los carros deberían detenerse en las plazuelas de San Diego, San Victorino y las Cruces, o San Agustín, y desde allí conducirse los efectos al interior de la ciudad en carretillas de mano”. El gobernador Acevedo proponía una Bogotá sin carros pero, por lo menos, con buenas calles, puentes y acueductos. ¡La ciudad podía bastarse con carretillas para atender sus necesidades de acarreo!
En 1877 seguía aún vigente la prohibición del tránsito de carros y carretas por las calles principales de la ciudad debido al deterioro que causaban en los adoquinados y acueductos. La municipalidad exhortaba periódicamente a los comerciantes a contribuir en el buen mantenimiento de las vías, pero éstos se negaban y preferían seguir transportando sus mercancías por la Calle Real a lomo de mula o indio. Así, ya finalizando la octava década del siglo, nuestra capital era una ciudad que se mantenía virtualmente al margen de la rueda.
Desde luego, ésta era una situación intolerable, por lo cual, a fines de 1877, la municipalidad acordó otorgar una licencia restringida para el tránsito de carruajes de resortes, autorizándolo sólo para aquellos que transportaran personas. También advertía que los dueños de los carros se harían responsables de los daños que causaran en las calles75.
Según cuenta don Antonio Gómez Restrepo, “el argentino García Merou recuerda de sus viajes que el paso de un coche en Bogotá hacia asomar a las gentes con curiosidad; y esto se refiere al año de 1882. En los cortejos nupciales la novia era conducida en litera, y en pos desfilaba a pie la concurrencia”76.
En agosto de 1881 el Diario de Cundinamarca se quejaba amargamente del alto costo y deficiente servicio de los carruajes de servicio público en Bogotá. Pero el 14 de octubre de 1882 el periódico La Reforma dio a la ciudad una información de gran trascendencia: el Gobierno del estado de Cundinamarca había celebrado un contrato con el ciudadano norteamericano William W. Randall, “para establecer en esta ciudad ferrocarriles urbanos o tranvías destinados al servicio público, por el sistema y del modo que funcionan en las calles de Nueva York”. Randall vendió su privilegio al señor Frank W. Allen, empresario ferrocarrilero de Terranova quien, en asocio de varios capitalistas norteamericanos, organizó la empresa que se llamó The Bogotá City Railway Company. El ingeniero H. M. James tuvo a su cargo la misión de tender los rieles y armar los carros que habían venido desde Filadelfia desarmados en grandes cajas. La primera ruta, que se construyó con rieles de madera revestidos con zunchos, iba por la carrera 7.ª desde la Plaza de Bolívar hasta San Diego. Allí, a partir de la actual calle 26 tomaba el llamado Camino Nuevo (actual carrera 13) hasta Chapinero. El viaje, cualquiera que fuera su longitud, tenía una tarifa única de 10 centavos. El tranvía era tirado por mulas y se inauguró oficialmente el 24 de diciembre de 1884.
A pesar de las dificultades y diversos problemas de servicio que implicaba la tracción animal, el tranvía fue un elemento impulsor de desarrollo urbano, especialmente para el sector de Chapinero. Según cálculos del Papel Periódico Ilustrado del 1.o de mayo de 1885, el tranvía estaba movilizando hacia Chapinero en una semana tantos pasajeros como antes se desplazaban en seis meses.
Si bien el tranvía constituyó un notable factor de progreso para la ciudad, hay que anotar que trajo consigo algunos problemas. Los periódicos se quejaron pronto del mal servicio denunciando el hecho de que un viaje entre Bogotá y Chapinero llegaba a tomar dos horas77.
Por otra parte, el precario estado de las calles, no diseñadas para tráfico tan pesado y continuo, y lo defectuoso del sistema de rieles de madera, ocasionó frecuentes “varadas” que entorpecían gravemente el resto del tráfico y deterioraba aún más las vías. Tales dimensiones alcanzó el problema que los comerciantes de la Calle Real lograron en 1885, a los pocos meses de iniciado el servicio, que la municipalidad prohibiera el tráfico de tranvías por ese sector, de modo que los vehículos empezaron a cubrir la ruta de Chapinero partiendo del Parque de Santander.
Al tranvía se agregó un servicio de carruajes que se llamó también ómnibus. Igualmente, a todos los carruajes se les colocó una placa a fin de poder cobrarles el correspondiente impuesto de rodamiento. Ésta era la información que daba El Heraldo del 12 de marzo de 1890:
“Debido al mal servicio de tranvía entre Bogotá y Chapinero, el Señor D. Gabriel Zerda ha establecido un servicio de ómnibus [también de mulas] que parten de la Plaza de Bolívar. El precio del pasaje es de $0,20 por persona”. Poco tiempo después, El Correo Nacional del 3 de febrero de 1892, se quejaba de que “es imposible que haya algo más arbitrario, más malo, más inseguro y más caro que la locomoción en carruaje en Bogotá. … Si bien es cierto que se logró que [la tarifa] fuera colocada dentro de todos los vehículos públicos, ella es la que a cada dueño o empresario ocurrió hacer; no hay dos iguales, todas son escandalosamente altas y ninguna parece haber sido hecha con anuencia de la autoridad”.
La empresa del tranvía era consciente de que la movilización de los carros sobre rieles de madera forrados con zunchos era rudimentaria, y hacía el transporte más lento y peligroso debido a la facilidad con que en estas circunstancias los tranvías se descarrilaban. Por lo tanto procedió, en 1892, al cambio de estos rieles primitivos por unos de acero que importó de Inglaterra. La compañía seguía ampliando sus redes en forma lenta pero segura. El 21 de julio de 1892 se inauguró la línea que unía a la Plaza de Bolívar con la Estación de la Sabana. Pero la prensa seguía reclamando nuevas líneas, especialmente una que condujera hasta Las Cruces y otra adicional para unir a Egipto con San Victorino78. En 1894 la línea Bogotá-Chapinero era recorrida por un carro cada 20 minutos. En ese mismo año ya la empresa tenía varios modelos de carros que eran reseñados en la siguiente forma por los periódicos, donde además se consignaban algunas críticas contra los ciudadanos que se oponían al paso del tranvía por determinadas calles de la ciudad:
“El público encuentra hoy, pues, tres diferentes clases de carros que recorren las carrileras de las dos líneas bogotanas: unos abiertos, otros medio cerrados, y estos últimos, que pueden cerrarse completamente, y habrán de ser una bendición para los viajeros, quienes no quedarán expuestos a frecuentes resfriados, y a la incomodidad de las lluvias. [Por otra parte] unos pocos propietarios de casas situadas en la Calle Real han declarado de tiempo atrás que la construcción de un enrielado, y el paso de los carros del tranvía por el frente de sus domicilios, es un atentado contra su comodidad, y por eso han puesto los gritos en el cielo, hasta que obligaron a la empresa a desbaratar la carrilera que antes por allí pasaba. Gracias a esa estúpida grita que, afortunadamente, es obra de contados marqueses, cuyos oídos lastima cruelmente la civilizada campanilla de un carro que pase cada quince minutos, media ciudad79 se ha quedado estacionaria durante todos los años en que los barrios de Las Nieves y Chapinero se han desarrollado grandemente, desarrollo cuyo principal factor es la constante, rápida y cómoda comunicación que les han prestado los tranvías”80.
También aludía en ocasiones la prensa a los accidentes que sufrían los carruajes de caballos cuando éstos se desbocaban. El Telegrama del 24 de marzo de 1893 hacía referencia a un percance debido a esta causa que le ocurrió a un coche en que viajaba el señor Silvestre Samper. Los caballos se estrellaron, el coche quedó destrozado y el pasajero, por suerte, absolutamente ileso. Denunciaban los periódicos asimismo los abusos que cometían los empresarios del tranvía. El Correo Nacional publicó en febrero de 1897 una extensa carta en que un ciudadano se quejaba de las innumerables incomodidades que solían padecer durante su largo viaje entre Chapinero y Bogotá los usuarios del tranvía, sin excluir los enormes canastos llenos de víveres que transportaban las sirvientas, el humo apestoso de los tabacos, la lluvia que se colaba dentro de los carros y las interminables demoras que ocurrían cuando, en virtud de un arbitrio indescifrable, las mulas paraban y se negaban obstinadamente a seguir su camino.
Todas estas deficiencias abrieron campo para que se desarrollaran en Bogotá otros medios de transporte. En 1900 el empresario francés Alfredo Clement organizó un magnífico servicio de coches de alquiler con vehículos de cuatro asientos y tirados por un caballo. La licencia se le concedió con la condición de que los aurigas estuvieran permanentemente uniformados y se le autorizó una tarifa de 40 centavos por carrera y un peso por cada hora de servicio. En 1901 la empresa Plata y Uribe puso en funcionamiento otra flota de 20 coches de servicio público. Fueron estos vehículos los reales precursores de los actuales taxis. Los bogotanos celebraron el advenimiento de estos coches que en parte los libraban de tener que usar los tranvías “llenos en su mayor parte de sirvientas y de gente de la hez del pueblo, que han dado en la flor de conducir en tranvía sus canastos de mercado y cuanto ‘líchigo’ llevan consigo o les encargan llevar”, como decía en 1902 Manuel José Patiño en su Guía práctica de la capital. En 1901 las autoridades bogotanas, anticipándose al actual sistema Upac, autorizaron la empresa del tranvía a elevar sus tarifas de acuerdo con la devaluación. Esta medida fue la consecuencia del tremendo proceso inflacionario que vivió el país a causa de la Guerra de los Mil Días.
EL TELÉGRAFO
En 1865, durante el gobierno del doctor Manuel Murillo Toro, se empezó a conformar la primera empresa de telégrafos de la actual Colombia. En ese momento, el único estado de la Unión que contaba con algo de servicio telegráfico era Panamá con 85 kilómetros de alambrado. En los Estados Unidos había a la sazón 90.000 kilómetros de líneas telegráficas, en la Gran Bretaña 70 000, en México 400, en Chile 250 y en Venezuela 100.
La Compañía del Telégrafo, que era mixta entre capital del gobierno y del sector privado, bogotano y norteamericano, inició sus actividades en 1865. Las obras avanzaron con tal rapidez que el l.º de noviembre del mismo 1865 fue recibido en Bogotá el primer telegrama de la historia, enviado desde Cuatro Esquinas, a doce millas de la capital. El 10 de noviembre la línea ya estaba en Facatativá, a 24 millas. De allí también se envió un expresivo telegrama a Bogotá. Sin embargo, este extraordinario paso de progreso no se pudo dar sin tener que pagar su tributo a las clásicas manifestaciones del atraso. El 20 de enero de 1866, El Cundinamarqués publicaba dos comunicaciones que había enviado el gobierno del estado de Cundinamarca al alcalde de Fontibón quejándose de que el telégrafo eléctrico “ha sido objeto de daños continuos tan sólo en ese distrito… En esa parte de la línea ha sido roto el alambre y robadas algunas porciones de éste por más de ocho veces; los aisladores han sido rotos a pedradas, hasta los postes han sido derribados alguna vez… Usted se servirá excitar al cura párroco de ese pueblo para que en las pláticas doctrinales explique a las gentes ignorantes que el telégrafo es un agente natural, y que en él no se usa de hechicería o arte diabólico, como la gente sencilla y fanática se imagina”.
Las líneas telegráficas siguieron avanzando con una rapidez incontenible. El 27 de abril de 1866 la línea llegó a Ambalema y en mayo a Honda. No había duda: el aislamiento de la capital colombiana empezaba a desaparecer. El correo con Honda tomaba entre tres y cinco días, en tanto que por telégrafo se podía enviar un mensaje de la capital al puerto y recibir la respuesta el mismo día. Entre los años de 1873 y 1874, ya Bogotá se comunicaba por telégrafo con Cúcuta al oriente, con Buenaventura al occidente y con Purificación al sur. En esa época las líneas telegráficas totalizaban una extensión de 1 388 kilómetros.
En 1886 Colombia quedó comunicada directamente con el mundo por medio del cable submarino. Se organizó entonces un periódico en Bogotá, El Telegrama, que se encargó de comunicar a los habitantes capitalinos las noticias y sucesos internacionales del día anterior. Los bogotanos, acostumbrados a enterarse de la marcha de la historia con semanas y hasta meses de retraso, recibieron con indiferencia este gran adelanto.
El Telegrama anotó con desaliento:
“Bogotá, indudablemente, ha presentado un raro caso de aislamiento; tan singular, que varias personas —esto no es exageración— que se precian de cultas, y que en realidad lo son, nos han preguntado, con el mayor candor y buena fe, que qué tanto interés pueden tener los acontecimientos de Bulgaria, ni de Rusia, ni los temblores de todo el mundo y mucho menos en la Oceanía, ni las ovaciones de Sara Bernhardt, ni la libertad de los esclavos, ni la huelga en Cuba, ni el Santo Padre, ni tanta noticia descarnada e incoherente, para darse la pena de hacerla comunicar por cable, cuando días después se pueden obtener más detalladas por el correo; que ¿para qué tanto afán y tanta prisa para saber hechos que nada nos interesan?
”Tan grande indiferencia por la suerte del mundo y de nuestros semejantes, proviene de nuestra completa incomunicación. Nos hemos quedado estacionarios, mientras que todo se movía”81.
EL TELÉFONO
La primera línea telefónica que conoció Bogotá fue la que unió a partir del 21 de septiembre de 1881 el Palacio Nacional con las oficinas de correos y telégrafos de la ciudad. Tenía una extensión de medio kilómetro. El Conservador del 26 del mismo mes informó así sobre el trascendental acontecimiento:
“Manifestaciones de contento patriótico se cambiaron entre los empleados y el Presidente; y una banda de música tocó alternativamente en los extremos de la línea, oyéndose las piezas con toda claridad, pues la transmisión del sonido fue perfecta.
”Próximamente estarán funcionando las líneas que, partiendo del Palacio, deben terminar en las secretarías de Estado y el Estado Mayor General del Ejército”.
Es oportuno advertir que esta línea no era de servicio público sino de uso puramente oficial.
El gran paso se dio el 14 de agosto de 1884, fecha en que el municipio de Bogotá concedió al ciudadano cubano José Raimundo Martínez el privilegio para establecer el servicio telefónico público en la ciudad. El contrato estipuló que el beneficiario de la concesión no podría cobrar más de cinco pesos mensuales por el servicio de cada aparato y que a las personas que concurrieran a la oficina central no se les cobraría más de cinco centavos por cada cinco minutos de comunicación. El privilegio se concedió por 10 años al cabo de los cuales la empresa revertiría a la ciudad sin el pago de indemnización alguna82.
A principios de diciembre del mismo año se instaló en la oficina de los señores González Benito Hermanos el primer aparato telefónico, conectado con otro que se estableció en Chapinero. Los dos estaban separados por una distancia de legua y media. “En vista del pequeño aparato de Bell —informó El Comercio del 3 de diciembre de 1884—, no pensamos encontrar el resultado de que se nos hablaba, y declaramos que tan luego como nos pusimos en comunicación con la persona que ocupaba la otra estación, quedamos verdaderamente sorprendidos con la perfección con que se produce la traslación del sonido y la claridad con que se oyen las palabras sin que para esto se haga ningún esfuerzo ni haya necesidad de alzar la voz más de lo que cada uno usa y acostumbra ordinariamente… En nuestro concepto el teléfono será una necesidad tan imperiosa en las familias y en los negocios, como el correo y los mandaderos. Merece que todos concurran a ver esta maravilla”.
En el mismo año de 1884 se formó la Compañía Colombiana de Teléfonos, de la que hacían parte los señores Carlos Tanco, Nepomuceno Álvarez y Camilo Carrizosa y que en 1887 obtuvo el traspaso y prórroga del contrato concedido al cubano Martínez.
En 1885 ya había 47 líneas operando. En abril de 1887 la ciudadanía recibió la buena noticia de que el cuartel de policía tenía el número telefónico 103, al cual podía acudir en el caso de emergencia83. En 1890 se construyó la primera central telefónica, contigua a la Alcaldía y, tal como informó El Correo Nacional del 16 de enero de 1891, “sabemos que la Compañía está en posibilidad de colocar unos 250 aparatos nuevos, y por nuestra parte recomendamos a los habitantes de la capital se suscriban al servicio telefónico para dar impulso a este elemento de comodidad y civilización”. Según El Correo Nacional del 10 de mayo de 1892, a inicios de ese mes la compañía repartió el primer directorio telefónico de la capital, en el que aparecían 456 suscriptores. Para ese momento se hacían en Bogotá un promedio de 2000 llamadas diarias, de acuerdo con El Criterio del 2 de junio.
En octubre de 1900 se produjo otro traspaso. La Compañía Colombiana de Teléfonos vendió sus derechos e instalaciones a The Bogotá Telephone Co., firma inglesa que obtuvo su privilegio por 50 años. En ese momento ya había 720 suscriptores en la capital.
——
Notas
- 1. Archivo Nacional de Colombia, Fondo Policía, tomo VIII, fols. 776 a 784.
- 2. El Constitucional de Cundinamarca, 14 de febrero de 1852.
- 3. El Repertorio, 1 de marzo de 1856.
- 4. Acuerdos expedidos por la municipalidad de Bogotá, 1860 a 1886, Bogotá, Imprenta de La Luz, 1887, págs. 185-186.
- 5. Registro Municipal, 1.o de octubre de 1875.
- 6. El Telegrama, 1.o de junio de 1887.
- 7. Papel Periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá, 8 de abril de 1791.
- 8. El Constitucional de Cundinamarca, 5 de febrero de 1833.
- 9. El Constitucional de Cundinamarca, 31 de octubre de 1848.
- 10. El Pasatiempo, 31 de enero de 1852.
- 11. El Constitucional de Cundinamarca, 1.o de marzo de 1852.
- 12. La Tribuna Popular, 14 de marzo de 1852.
- 13. El Constitucional de Cundinamarca, 26 de junio de 1852.
- 14. La Discusión, 17 de julio de 1852.
- 15. El Constitucional de Cundinamarca, 30 de octubre de 1852.
- 16. El Pasatiempo y El Orden, de finales de 1852.
- 17. Santos Molano, Enrique y Gutiérrez Cely, Eugenio, Crónica de la luz. Bogotá 1800-1900, Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, 1985, págs. 23-26.
- 18. El Repertorio, 18 de enero de 1855.
- 19. Ibíd., 5 de marzo de 1855.
- 20. Diario de Avisos, 31 de marzo de 1855.
- 21. El Repertorio, 21 de junio de 1855; El Tiempo, 30 de octubre de 1855.
- 22. Organización de la Junta de Comercio y del Cuerpo de Serenos de Bogotá, 1865, impreso por Foción Mantilla, Biblioteca Nacional, Bogotá, Fondo Pineda, vol. n.º 306.
- 23. Biblioteca Nacional, Bogotá, Sala de Libros Raros y Curiosos, tomo manuscritos n.º 348, legajo n.o 5, fols. 49-55.
- 24. El Porvenir, 22 de octubre de 1858.
- 25. Cordovez Moure, José María, Reminiscencias de Santafé de Bogotá, Editorial Aguilar, Madrid, 1957, pág. 1352.
- 26. Organización de la Junta de Comercio y del Cuerpo de Serenos y del Alumbrado de Bogotá, 1867, impreso por Foción Mantilla, Biblioteca Nacional, Bogotá, Fondo Pineda, vol. n.º 306.
- 27. Santos Molano, Enrique y Gutiérrez Cely, Eugenio, op. cit., págs. 40 a 45.
- 28. Boletín Industrial, Bogotá, 17 de diciembre de 1871.
- 29. Ibíd., 24 de septiembre de 1874.
- 30. Diario de Cundinamarca, 3 de marzo de 1876.
- 31. Diario de Cundinamarca, 3 de septiembre de 1878.
- 32. Ibíd., 25 de febrero y 15 de abril de 1879.
- 33. El Deber, 12 de noviembre de 1880.
- 34. Diario de Cundinamarca, 13 de junio de 1882.
- 35. La Reforma, 10 de febrero de 1883.
- 36. Que en su mejor época escasamente excedieron de un centenar de faroles. Nota del autor.
- 37. Santos Molano, Enrique y Gutiérrez Cely, Eugenio, op. cit., pág. 66.
- 38. El Conservador, 30 de mayo de 1882.
- 39. La Abeja, 25 de marzo de 1883.
- 40. Diario de Cundinamarca, 31 de agosto de 1883, y 29 de abril y 6 de mayo de 1884.
- 41. El Orden, 25 de enero de 1887 y 19 de enero de 1888.
- 42. El incendio del 7 de diciembre de 1889, Imprenta de La Luz, Bogotá, diciembre 17 de 1889, Biblioteca Nacional, Bogotá, Miscelánea n.º 36, págs. 5 a 7.
- 43. La carbonada debía hacerse a diario para reponerle a cada lámpara de arco voltaico los carbones consumidos durante la noche. Nota del autor.
- 44. El Telegrama, 16 de enero de 1892.
- 45. El Correo Nacional, 23 de mayo de 1891.
- 46. Santos Molano, Enrique y Gutiérrez Cely, Eugenio, op. cit., págs. 99-100.
- 47. El Correo Nacional, 1.o de febrero de 1893.
- 48. El Telegrama, 27 de abril de 1893.
- 49. El Correo Nacional, 5 de junio de 1895.
- 50. Cromos, 10 de marzo de 1945.
- 51. Santos Molano, Enrique, Gutiérrez Cely, Eugenio, op. cit., pág. 119.
- 52. Ortega Ricaurte, Enrique y Rueda Briceño, Ana, Cabildos de Santafé de Bogotá, Empresa Nacional de Publicaciones, Bogotá, 1957, págs. 243-244.
- 53. Vergara, Estanislao, Instrucción de alcaldes pedáneos de esta capital, Bogotá, enero de 1822, Biblioteca Nacional, Bogotá, Fondo Pineda.
- 54. El Constitucional de Cundinamarca, 29 de enero de 1837.
- 55. Mollien, G., Viaje por la República de Colombia en 1823, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, Bogotá, 1944, vol. VIII, pág. 188.
- 56. Biblioteca Nacional, Bogotá, Fondo Pineda.
- 57. El Repertorio, 6 de enero de 1855.
- 58. Ibíd., 26 de agosto de 1856.
- 59. Biblioteca Nacional, Bogotá, Fondo Pineda, vol. n.º 981.
- 60. El Colombiano, 11 de julio de 1862.
- 61. Acuerdos expedidos por la municipalidad de Bogotá. 1860 a 1886, Bogotá, Imprenta de La Luz, 1887, págs. 209 a 211.
- 62. Servicio de aguas de la ciudad de Bogotá, Informe del ingeniero Manuel H. Peña, Bogotá, Imprenta de Torres Amaya, 1885.
- 63. Anales de Ingeniería, diciembre de 1888.
- 64. Samper, Miguel, Escritos político económicos, Publicaciones del Banco de la República, Bogotá, 1977, tomo I, págs. 154-155.
- 65. El Conservador, 17 de mayo de 1882.
- 66. Registro Municipal, 23 de marzo de 1883.
- 67. Ibíd., 1.o de junio de 1884 y 30 de octubre de 1885.
- 68. El Repertorio, 31 de enero de 1857.
- 69. El Colombiano, 26 de septiembre de 1862.
- 70. Martínez, Carlos, Bogotá. Sinopsis sobre su evolución urbana, Escala, Fondo Editorial, Bogotá, 1976, pág. 116.
- 71. Camacho Roldán, Salvador, Escritos varios, Editorial Incunables, Bogotá, 1983, tomo 2, pág. 130.
- 72. Diario de Cundinamarca, 10 de agosto de 1874.
- 73. La Opinión, 12 de diciembre de 1865.
- 74. El Cundinamarqués, 28 de abril de 1865.
- 75. Acuerdos expedidos por la municipalidad…, págs. 438-439.
- 76. Gómez Restrepo, Antonio, Bogotá, Editorial ABC, Bogotá, 1938, pág. 95.
- 77. El Comercio, 5 de marzo de 1885.
- 78. El Telegrama, 7 de marzo de 1893.
- 79. Los barrios de La Catedral y Santa Bárbara. Nota del autor.
- 80. El Correo Nacional, 9 de julio de 1894.
- 81. El Telegrama, 19 de octubre de 1886.
- 82. Registro Municipal, 10 de septiembre de 1884.
- 83. El Telegrama, 21 de abril de 1887.
#AmorPorColombia
Servicios públicos y comunicaciones

Plaza de Nariño o de San Victorino, y pileta, de la cual se hicieron las primeras conexiones para suministro directo de agua a las viviendas y almacenes. Foto de 1890.

No obstante las más de 35 fuentes públicas de suministro de agua que tenía la capital en el siglo xix, uno de sus problemas graves era la carencia de un acueducto que surtiera a las casas. A la mala calidad del agua se atribuía buena parte de las enfermedades y epidemias de la ciudad en el siglo xix. En la alcaldía de Higinio Cualla se contrató la construcción del primer acueducto de la ciudad que llevaría el agua a las casas por tubería de hierro, y comenzó la canalización y cobertura sistemática de los caños. En la foto, tanques del acueducto en Egipto, ca. 1895.

Hotel Pasajeros, en la calle 12 entre carreras 12 y 10.ª.

Hotel Pasajeros, en la calle 12 entre carreras 12 y 10.ª. Calle de San Carlos (calle 10.ª entre carreras 6.ª y 7.ª). Los caños de aguas negras que hacían las veces de alcantarillado, durante la Colonia y el siglo xix, eran foco permanente de enfermedades infecciosas en la ciudad y le suministraban ese mal olor, “casi pestilencia”, que ya había advertido en 1790 Antonio Nariño, y al cual se refieren casi todos los viajeros que visitan la ciudad. Al terminar el siglo la mayoría de los caños habían sido cubiertos por la compañía del acueducto y quedaban iniciadas las obras del moderno alcantarillado. Foto de Demetrio Paredes, ca. 1886.
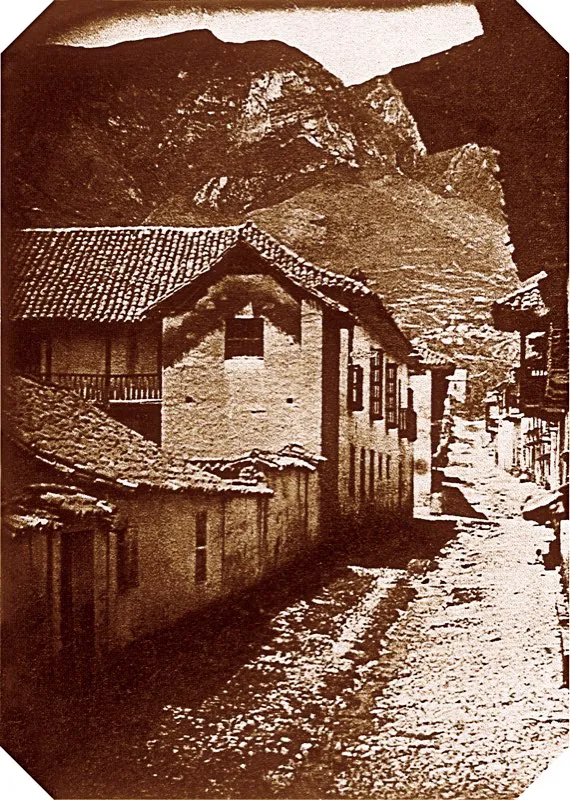
En 1842, el barón Jean-Louis Gros, ministro plenipotenciario de Francia en Bogotá, tomó la primera fotografía exterior que se conoce de Bogotá, un daguerrotipo de la Calle de los Chorritos, actual calle 13 entre carreras 4.ª y 5.ª, que equivocadamente se ha llamado Calle del Observatorio.
![La carencia del servicio de acueducto a las casas la suplían las aguadoras o aguateras, que en las primeras seis décadas del siglo xix fueron una figura familiar y muy solicitada en la ciudad. Con su tinaja a las espaldas recogían el agua de las fuentes públicas y la iban repartiendo de casa en casa, según los pedidos. “Pocas son las casas [en Bogotá] que tienen alcantarillas o pozos negros, y naturalmente cuando las casas no tienen patios en la parte de atrás, las basuras de todas clases se tiran por las noches en los arroyos de las calles”, escribía el diplomático francés Auguste Le Moyne. Y añade que en las cocinas el agua de beber “está en una tinaja de barro, panzuda, que se cubre con una tapa grande de madera”. Acuarela de Auguste Le Moyne y José Manuel Groot, ca. 1835. Colección del Museo Nacional de Colombia, Bogotá.](contenidos-webp/75590.webp)
La carencia del servicio de acueducto a las casas la suplían las aguadoras o aguateras, que en las primeras seis décadas del siglo xix fueron una figura familiar y muy solicitada en la ciudad. Con su tinaja a las espaldas recogían el agua de las fuentes públicas y la iban repartiendo de casa en casa, según los pedidos. “Pocas son las casas [en Bogotá] que tienen alcantarillas o pozos negros, y naturalmente cuando las casas no tienen patios en la parte de atrás, las basuras de todas clases se tiran por las noches en los arroyos de las calles”, escribía el diplomático francés Auguste Le Moyne. Y añade que en las cocinas el agua de beber “está en una tinaja de barro, panzuda, que se cubre con una tapa grande de madera”. Acuarela de Auguste Le Moyne y José Manuel Groot, ca. 1835. Colección del Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

El de aguadores, o distribuidores de agua a domicilio, era en Bogotá un oficio que exigía grandes y penosos esfuerzos. Parte del agua la transportaban las aguadoras en tinajas de barro sobre sus espaldas, pero también se la llevaba en barriles a lomo de burro. Tipos de aguadores, dibujo a lápiz de Ramón Torres Méndez para su álbum de costumbres neogranadinas. Colección de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá.

El acueducto. Caricatura de Alfredo Greñas bajo el seudónimo de Rump y Raff, grabadores Riff y Reff, 1891. Xilografía. El zancudo.

En 1888 entró en servicio el nuevo acueducto de tubería de hierro y a presión, que surtía la mayor parte de las plumas de agua instaladas en las casas de Bogotá. Las tuberías estaban conectadas a las distintas fuentes públicas, de modo que el servicio abastecía al 90 por ciento de las habitaciones. Sin embargo, las quejas de los vecinos, en los primeros meses, eran numerosas y el Concejo hizo un llamado de atención al gerente de la Empresa de Acueducto, Nicolás Jimeno Collante.

Después del espantoso incendio del 7 de diciembre de 1889, que arrasó varias cuadras y dejó más de 10 víctimas, ocurrido mientras se efectuaba la inauguración del alumbrado eléctrico, se organizó, por iniciativa del general Rafael Reyes, el cuerpo de bomberos de Bogotá, en el que participaron 41 jóvenes de la sociedad bogotana, banqueros y negociantes, entre ellos el poeta José Asunción Silva. La primera máquina de bomberos, de tracción animal, se financió con aportes de la ciudadanía, rifas y bazares, y se estrenó en 1891.

El mayor desastre en la historia de la ciudad, ocurrió en la madrugada del 20 de mayo de 1900, cuando el edificio de las Galerías, que abarcaba el costado occidental de la Plaza de Bolívar, ardió de extremo a extremo, sin que el precario cuerpo de bomberos, ni los ciudadanos que acudieron en masa para colaborar en la extinción de las llamas, pudieran hacer nada. ¿Hubo manos criminales? La investigación realizada culpó a un súbdito alemán, que tenía una sastrería allí, y que habría iniciado el incendio con el propósito de cobrar un seguro.

Las pérdidas ocurridas en la galería fueron irreparables para el patrimonio histórico de la ciudad y del país. La mayor parte del Archivo Histórico de Bogotá, incluida el acta de la independencia del 20 de julio, y numerosísimos documentos, fueron pasto de las llamas. También se quemó en su totalidad la torre de la Compañía de Teléfonos de Bogotá, lo que dejó a la ciudad sin este servicio por cerca de seis años. La reconstrucción del palacio municipal demoró una década. Fotografía de Henry Duperly.

Los faroles de vela de sebo constituían el único medio de alumbrado público a comienzos del siglo xix. En la Calle Real apenas había seis faroles hacia 1822, lo que da una idea de lo precario del alumbrado. En las noches de luna los faroles públicos no se prendían para ahorrar velas y combustibles. Sin embargo, en muchos de los balcones de las casas sus propietarios colocaban faroles que contribuyeran a la iluminación. Preferían este método a permitir que se estableciera el impuesto de alumbrado público. Grabado de A. Bertrand.

Alumbrado de gas en el Parque de Santander, uno de los primeros sitios que contó con este sistema de iluminación. La solución del gas no dio, sin embargo, los resultados que en un principio se esperaban. Calle 16 hacia el oriente. La instalación de los faroles eléctricos en el Parque de Santander se efectuó en 1891. Los faroles se prendían a las 7 de la noche y se apagaban a las 4 de la mañana. Sitio que ocupó El Humilladero. Grabado de Barreto en el Papel Periódico Ilustrado.

Alumbrado público eléctrico de arco voltaico en la Segunda Calle Real, esquina de la carrera 7.ª con la calle 12. El sistema del arco voltaico tenía muchas deficiencias y solía interrumpirse en las horas de más congestión, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, en que los bogotanos utilizaban el primitivo “septimazo” para tertuliar en las esquinas y pasar un rato agradable. En 1900 la Empresa de Energía Eléctrica de los hermanos Samper Brush puso en funcionamiento la planta de El Charquito, primera hidroeléctrica que suministró energía y fuerza motriz a Bogotá y sustituyó el obsoleto arco voltaico. Fotografía de Henry Duperly.

Farol eléctrico de arco voltaico en el Parque de Santander, 1895. Éste fue el primer tipo de alumbrado eléctrico con que contó Bogotá, luego del fracaso de los faroles de gas. Se iniciaba una nueva etapa en la historia del alumbrado público.

Los hermanos Samper Brush, hijos de don Miguel Samper, el gran ideólogo y escritor radical, fundaron en 1899 la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y montaron la planta de El Charquito, movida por energía hidráulica, que permitió inaugurar el 7 de agosto de 1900 el alumbrado público y domiciliario de la capital, un hito en su desarrollo. José María Samper Brush.

Los hermanos Samper Brush, hijos de don Miguel Samper, el gran ideólogo y escritor radical, fundaron en 1899 la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y montaron la planta de El Charquito, movida por energía hidráulica, que permitió inaugurar el 7 de agosto de 1900 el alumbrado público y domiciliario de la capital, un hito en su desarrollo. Santiago Samper Brush.

Los hermanos Samper Brush, hijos de don Miguel Samper, el gran ideólogo y escritor radical, fundaron en 1899 la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y montaron la planta de El Charquito, movida por energía hidráulica, que permitió inaugurar el 7 de agosto de 1900 el alumbrado público y domiciliario de la capital, un hito en su desarrollo. Tomás Samper Brush.

Los Samper Brush invirtieron en el montaje de la planta de El Charquito y su mecanismo complementario para suministrarle alumbrado público y domiciliario a Bogotá, más de 2 millones de pesos en papel moneda. Era una fortuna y no les resultaría fácil reponerla con el módico precio de 1,50 pesos papel moneda mensuales por foco instalado, que sólo hasta el fin de la guerra en noviembre de 1902, aumentaron a 3 y a 9 pesos papel moneda. Joaquín Samper Brush.

Los Samper Brush invirtieron en el montaje de la planta de El Charquito y su mecanismo complementario para suministrarle alumbrado público y domiciliario a Bogotá, más de 2 millones de pesos en papel moneda. Era una fortuna y no les resultaría fácil reponerla con el módico precio de 1,50 pesos papel moneda mensuales por foco instalado, que sólo hasta el fin de la guerra en noviembre de 1902, aumentaron a 3 y a 9 pesos papel moneda. Antonio Samper Brush.

Los Samper Brush invirtieron en el montaje de la planta de El Charquito y su mecanismo complementario para suministrarle alumbrado público y domiciliario a Bogotá, más de 2 millones de pesos en papel moneda. Era una fortuna y no les resultaría fácil reponerla con el módico precio de 1,50 pesos papel moneda mensuales por foco instalado, que sólo hasta el fin de la guerra en noviembre de 1902, aumentaron a 3 y a 9 pesos papel moneda. Manuel Samper Brush.

Construcción de la planta de El Charquito, 1900. Esta obra de trascendencia histórica pudo llevarse a feliz término gracias al empuje de los hermanos Samper Brush, quienes tuvieron que superar para ello innumerables dificultades.

El chorrito del Milagro en Monserrate. Obra de Manuel Dositeo Carvajal.

Presidiarios de Bogotá, acuarela de Ramón Torres Méndez. Aparte de estos individuos, los únicos agentes de limpieza que había en la ciudad a principios del siglo xix eran la lluvia, los gallinazos y los cerdos. El cónsul francés Auguste Le Moyne anota al respecto: “Por fortuna la naturaleza que, como si se preocupara por ello, pone siempre el remedio al lado de la enfermedad, ha dotado esta sabana, lo mismo que casi todas las regiones de América del Sur, de un ave utilísima, ya que hace las veces, por decirlo así, de barrendero público: ese pájaro es el gallinazo”. Colección de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá.

Gracias a la valiosa colección de acuarelas de costumbres que realizaron a cuatro manos el escritor bogotano José Manuel Groot y el diplomático francés Auguste Le Moyne, poseemos vívidas imágenes de la vida bogotana en las primeras décadas de la República. La escena plasmada en esta obra, ca. 1835, tiene lugar en las proximidades de San Victorino. Una limosnera de contextura boteriana recibe la dádiva de un sacerdote de rostro apergaminado. Ella padece una afección parasitaria ocasionada por la introducción en la carne de niguas o pulgas penetrantes. Las pulgas fueron en el siglo xix causantes de muchas enfermedades infecciosas y también de la lepra.

En el siglo xix Bogotá tuvo 25 puentes, a lo largo de los ríos San Francisco y San Agustín. Arriba, el puente de Latas, sobre el río San Francisco, estrenado en 1892. El puente antiguo era de madera y estaba cubierto por una hoja de lata, de donde derivó su nombre.

El puente de Lesmes, sobre el río San Agustín, uno de los más antiguos de la capital, fue construido en la Colonia por el oidor Lesmes. Debajo de este puente permaneció el Libertador toda la noche del 25 de septiembre de 1828, cuando un grupo de conspiradores intentó asesinarlo y tuvo que escapar por el balcón.

Mercado en la Plaza de Bolívar en 1850. Allí se celebraba, todos los viernes, el mercado semanal más importante de la ciudad. Fotografía de Luis García Hevia.

En julio de 1894 se inauguró la nueva plaza de mercado de Bogotá, dotada con galerías, y en la que se vendían todos los frutos y comestibles traídos a la capital de las poblaciones circunvecinas. También había expendios de carne y de bebidas. Las condiciones higiénicas del mercado de abastos mejoraron notablemente en relación con las anteriores plazas de mercado. La nueva plaza estaba situada al occidente de la plazuela de Las Nieves. Fotografía de Henry Duperly.

Plaza Mayor, la escena puede ser de 1843 o 1844. El Mono de la Pila sigue ahí, no así las matas. Las casas del costado sur permanecen y las del costado norte no han cambiado. Óleo de Santiago Castillo Escallón.

Plaza Mayor entre 1840 y 1844. Puede verse con claridad que todavía está el Mono de la Pila, rodeado de matas. En el costado sur subsisten las casas coloniales, que serían demolidas en 1848 para limpiar el lote destinado al Capitolio. Óleo de José Santos Figueroa.

El tabaco de Ambalema era uno de los productos colombianos mejor cotizados en los mercados europeos, sobre todo en el de Londres, que marcaba la pauta. Pero también en los mercados callejeros de Bogotá había sitios exclusivos para la preparación y venta del tabaco de Ambalema, que el marchante pesaba y empacaba en bolsitas, a la vista de los compradores. Vendedor del mercado de Bogotá, acuarela de Auguste Le Moyne y José Manuel Groot, ca. 1836. Colección del Museo Nacional de Colombia.

Obsérvense los finos rasgos y la mirada maliciosa de esta campesina cundiboyacense, vendedora de utensilios domésticos y elementos útiles en el hogar, fabricados por artesanos de Bogotá. Tiene para la venta, a su izquierda, un estuche de tijeras de diversos tamaños, un portarretratos de marco de plata y un juego de siete cuchillos; a su derecha, elementos para coser y bordar. De rasgos más urbanos es el vendedor de periódicos y de chucherías o elementos de uso casero, con el típico sombrero de copa. No deja de sorprender el artístico y elegante decorado de la pared. Pequeños mercaderes ambulantes de Bogotá, acuarela de José Manuel Groot y Auguste Le Moyne, ca. 1835. Colección del Museo Nacional de Colombia.
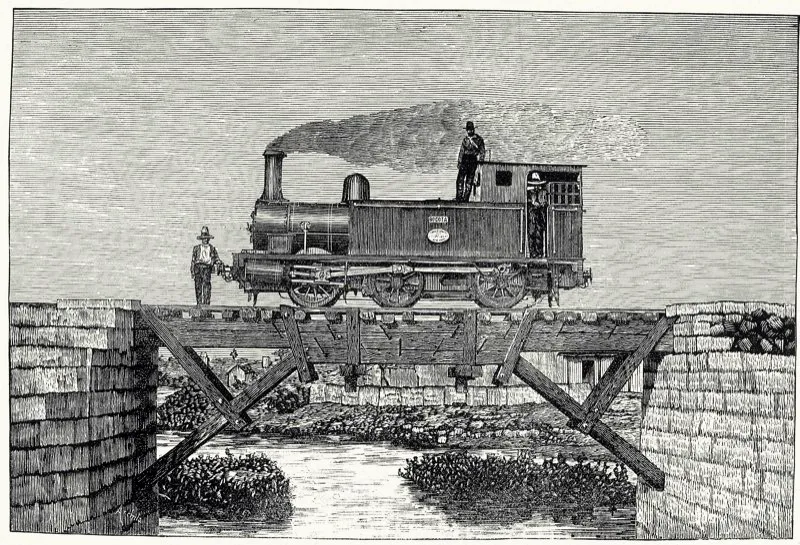
El 26 de febrero de 1882 se empezaron en la población de Facatativá los trabajos del Ferrocarril de la Sabana, que tras muchas vicisitudes se inauguró el 6 de enero de 1888. Ferrocarril de la Sabana sobre el puente del Corzo

El 26 de febrero de 1882 se empezaron en la población de Facatativá los trabajos del Ferrocarril de la Sabana, que tras muchas vicisitudes se inauguró el 6 de enero de 1888. Estación de Serrezuela a la llegada del primer tren.
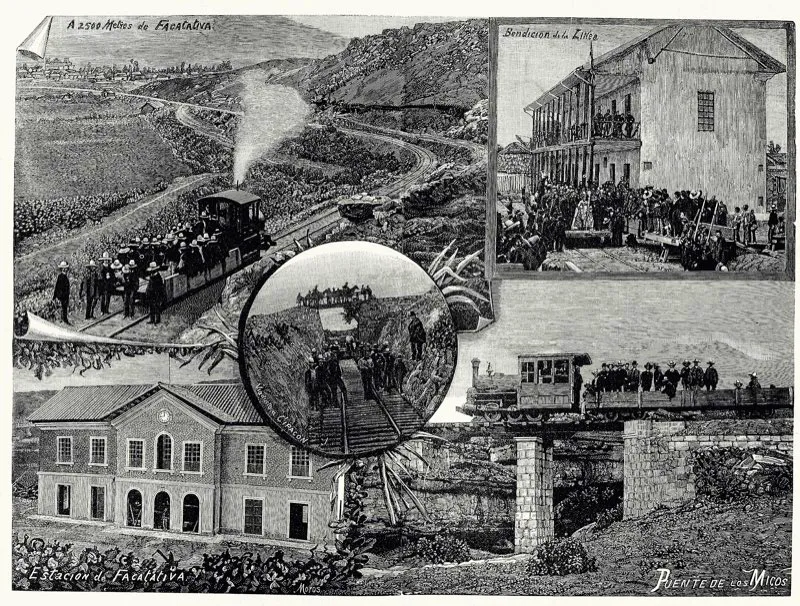
El 9 de enero de 1889, un año después de inaugurada la estación de Serrezuela, llegó a Fontibón el Ferrocarril de la Sabana. La compañía franco-inglesa de carruajes anunció que tan pronto el ferrocarril llegara a Bogotá establecería el servicio de coches entre la Estación de la Sabana y el centro de la ciudad. El 15 de marzo se inauguró la primera línea del Ferrocarril del Norte, hasta Zipaquirá. El 15 de abril el Ferrocarril de la Sabana llegó a Puente Aranda. El 20 de julio de 1889 se inauguró con gran solemnidad la Estación de la Sabana. Bogotá quedaba comunicada por ferrocarril con todos los municipios de la sabana. El 27 de enero de 1890 el Ferrocarril del Norte llegó a Chapinero. En la imagen, a la derecha, estación de Serrezuela; a la izquierda, recorrido del ferrocarril por la sabana entre Serrezuela y Bogotá. En el círculo, terminación del tendido de la línea en Puente Aranda. Abajo, llegada del primer tren a la Estación de la Sabana y edificio de la estación.Ferrocarril de la Sabana, grabado de Ricardo Moros Urbina, en Colombia ilustrada.

Mosaico elaborado al principiar los trabajos del Ferrocarril de la Sabana, el 26 de febrero de 1882. En el círculo de arriba, el presidente Rafael Núñez, que se empeñó en dotar a Colombia de una red de ferrocarriles. Ya existían parte del de Antioquia, del Pacífico, del Atlántico y se habían iniciado también las obras de los ferrocarriles del norte y de Girardot. La situación de orden público entre 1883 y 1886 retrasó el desarrollo de los ferrocarriles y paralizó los de la sabana, del norte y de Girardot. A comienzos de 1886, afirmada la paz y restablecida la normalidad, el presidente Núñez dio orden de reanudar el Ferrocarril de la Sabana, que se inauguró dos años después. Grabado de Alfredo Greñas.

Estación de la Sabana, 1895. Éste era el punto de partida de la línea que conducía de Bogotá hacia Facatativá. Había así mismo, una segunda estación, la de los Ferrocarriles del Norte y el Sur, que comunicaban la capital con Zipaquirá y Soacha. Fotografía de Henry Duperly.

El tranvía de Bogotá, tirado por mulas, comenzó a funcionar en 1884, administrado por una compañía estadounidense, establecida en New York, The Bogotá City Railway Company. Hacía el recorrido de ida al norte desde la Plaza de Bolívar hasta Chapinero y retornaba en la calle 67 por la carrera 13 (Alameda) hasta la calle 10. Al llegar a la Plaza de Bolívar, tras un pequeño descanso en la esquina de la calle 11 con carrera 8.ª, reanudaba su ruta. En la foto pasa frente al Capitolio en construcción.

El 5 de diciembre de 1884 dos carros del tranvía de mulas abrieron el servicio de transporte entre San Francisco y Chapinero, que no se regularizó hasta el día 24, cuando entró en funcionamiento el tramo entre la Plaza de Bolívar y San Francisco. Al obtener la concesión para el tranvía de mulas en Bogotá, la compañía propietaria, The Bogotá City Railway Company, había ofrecido establecer en la década siguiente una ruta de tranvía movido por vapor, que nunca se hizo por no ser rentable, según informes del gerente del tranvía en Bogotá, Baldomero Sanín Cano. Las quejas por el mal servicio del tranvía fueron frecuentes hasta cuando se nacionalizó y se electrificó en 1910. En la fotografía, tranvía de mulas atiborrado, adelante de San Diego. 1892.

Coche-taxis de la compañía franco-inglesa de carruajes de Bogotá, en la plaza de Nariño (San Victorino), 1894, que prestaban el servicio de transporte desde el centro a San Victorino y de San Victorino a la Estación de la Sabana o viceversa. Establecidos en 1886, sobrevivieron hasta los años veinte y poco a poco fueron sustituidos por el automóvil. Para 1925 habían desaparecido por completo. El servicio de coches a Chapinero se inauguró en 1890. Los cocheros estaban uniformados con elegancia y atendían a los pasajeros con amabilidad y pulcritud. A finales del siglo la demanda del servicio superó la capacidad de la empresa, lo que originó constantes quejas tanto del público como de la prensa. Esquina noreste de la plaza Nariño, grabado de Moros en el Papel Peródico Ilustrado. 1887.

Carros del tranvía de mulas de Bogotá hacen recambio en la estación de Chapinero (calle 67). El viaje entre Bogotá y Chapinero demoraba, si hacía buen tiempo, 40 minutos, o 50 cuando llovía. Una queja habitual de los usuarios era la falta de mantenimiento que la empresa daba a la carrilera, lo que a menudo provocaba que los vehículos se descarrilaran. También se solía criticar el hecho de que los carros tuvieran descubiertas las partes laterales. Los tranvías de Bogotá, punto de arranque en Chapinero. Grabado de Greñas en el Papel Periódico Ilustrado.

Terminal de Transportes en la plaza de Nariño (San Victorino). Carro de yunta para carga. Óleo de Luis Núñez Borda, para el álbum publicado por José Vicente Ortega Ricaurte al cumplirse los 400 años de la fundación de Bogotá (1938).
Texto de: Eugenio Gutiérrez Cely
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Los mecanismos de provisión de agua en esta capital fueron en extremo primitivos, rudimentarios y deficientes durante la mayor parte del siglo xix. Como bien es sabido, la ciudad se abastecía con las corrientes que bajan de oriente a occidente, principalmente de los ríos San Francisco, Arzobispo y Manzanares, afluente este último del San Agustín. De allí salían cañerías que llevaban el agua a las pilas, de donde a su turno la tomaban las aguadoras que las llevaban a las casas. Algunas familias pudientes gozaban del privilegio conocido como las “mercedes de agua”, atanores que, desviándose de las cañerías principales, conducían el líquido hasta las casas que disfrutaban de esta prerrogativa. En 1829 eran 132 las viviendas que disfrutaban en Bogotá de “mercedes de agua” y en 1843 eran 198, ubicadas casi todas en la parroquia de La Catedral. Desde luego, las irregularidades de toda índole que afectaban este elemental sistema de acueducto hacían especialmente difícil la vida de los bogotanos e inclusive eran frecuente causa de graves problemas higiénicos.
Resulta interesante recordar el memorial que en marzo de 1807 dirigió al Cabildo de Bogotá el señor Gabriel Manzano, alcalde de segundo voto y diputado de aguas. En dicho documento el señor Manzano exponía con todos los detalles un problema que él juzgaba gravísimo y que objetivamente debía de serlo. Informaba don Gabriel que para todos los múltiples menesteres relacionados con el mantenimiento y reparación de las cañerías, atanores, “mercedes”, pilas, etc., la municipalidad contaba con los servicios de un solo fontanero que respondía al nombre de Pedro Ramírez. La queja del señor Manzano se basaba en que el fontanero Ramírez estaba cargado de años y, como si esto fuera poco, era holgazán, borracho habitual y víctima permanente de toda suerte de achaques y dolamas. Lógicamente el señor Manzano exigía al Cabildo sustituir a Ramírez cuanto antes, quien además, “cuando necesita dinero, descompone conductos y quita el agua para exigirlo a los respectivos interesados”1. Esta solicitud fue aceptada, Ramírez recibió una pensión de 25 pesos mensuales y el nuevo fontanero empezó a recibir 75 pesos con la promesa de que se le aumentaría su asignación en 25 pesos una vez que falleciera Ramírez, quien mientras tanto debía instruir a su reemplazo en el conocimiento del intrincado sistema de cañerías generales y conductos que constituían los acueductos de la ciudad y de los cuales no existía un solo plano.
En el momento en que esto ocurría, el abastecimiento de agua de la capital procedía de seis pilas y 24 chorros. Entre los numerosos problemas que afrontaban cotidianamente los sufridos bogotanos se contaban las pérdidas de agua debidas a la chapucería con que se construían los atanores y las filtraciones en los mismos de toda clase de basuras e inmundicias.
Hasta 1831 el ramo de aguas estuvo administrado por el Cabildo, pero la inveterada penuria del tesoro municipal llevó al gobierno a ceder su manejo a un rematador que recibía los 5 pesos de la tarifa anual que pagaban los que gozaban del privilegio de la merced de aguas. Por su parte, las obligaciones del rematador consistían básicamente en el mantenimiento de las cañerías, las cajas de reparto y las fuentes públicas. No es difícil adivinar que este sistema de ceder la administración de las aguas a los rematadores resultó absolutamente funesto y acentuó el deterioro de los acueductos, ya que los rematadores, abdicando del mínimo criterio de servicio a la comunidad, se dedicaron a lucrarse abandonando por completo sus deberes en cuanto a mantenimiento y refacción de pilas, cajas y cañerías. Esta situación, ciertamente intolerable, obligó al Cabildo a suspender el sistema de remates y a asumir de nuevo la administración de las aguas en 1838.
En un acuerdo relacionado con el ramo de aguas, que el Cabildo aprobó el 12 de febrero de 1842, se dice que las cañerías principales por su antigüedad y mala construcción se estaban deteriorando de día en día, y que el agua corría por ellas a fuerza de tener ese cauce y gracias a los innumerables pegotes de greda que se le colocaban. “Los arrendadores no hacían ninguna composición que mejorase los acueductos, pues se contentaban con mantener el agua corriente a fuerza de pegotes de greda que con facilidad y sin costo alguno renovaban cada vez que era menester… Toleraban la comunicación de pajas de agua de una a otra casa con tal de coger los $5 anuales, y he aquí el origen de la desmoralización de esta renta. En las listas de los que se les cobra el derecho de aguas, aparecen más de 200 casas disfrutándola, y en el registro de mercedes concedidas no hay quizá la mitad… El estado actual de los principales acueductos es ruinoso: por todas partes se extravía de ellos el agua, no hay cajas que repartan con igualdad legal las aguas, en todos ellos se ve entrar con facilidad la inmundicia, lo antiguo y despedazado de ellos hace que las aguas se filtren, humedeciendo las casas y habitaciones de la mayor parte de la ciudad”.
Promediando el siglo xix la capital de Colombia seguía padeciendo el viacrucis del agua. En 1847 el ramo de aguas de Bogotá fue cedido de nuevo a dos particulares, los señores José Ignacio París y Valerio Ricaurte. El compromiso de los concesionarios consistía básicamente en la construcción de nuevas cañerías y la reparación de las ya existentes, que se hallaban casi todas deterioradas. El contrato se celebró por 99 años pero hubo de ser rescindido en 1851 por incumplimiento de los herederos. En 1852, la administración municipal volvió a poner en pública subasta el manejo de las aguas, advirtiendo que sería considerado como el mejor postor aquel que se comprometiera con el municipio a reconstruir, en hierro, los conductos que ya existían2. La propuesta, en principio lógica y sensata, fracasó pues no surgió un solo empresario que quisiera asumir este compromiso.
Encima de la escasez crónica de agua y de lo primitivo y precario de los medios con que se contaba para abastecer a los usuarios, esta sufrida capital tenía de adehala que afrontar todos los problemas inherentes a la mala fe de las gentes. Un informe del Cabildo fechado en 1856 hablaba de que los fontaneros por lo general eran deshonestos, pues en lugar de ayudar al mejoramiento de las cañerías y acueductos públicos lo que hacían era producir daños para que los llamaran de nuevo; igual ocurría con los dueños de molinos hidráulicos existentes en la ciudad, como los de trigo, que permanentemente desviaban el agua que debía surtir a la ciudad, o monopolizaban gran parte de la misma, con perjuicio de los habitantes. Además, muchos de los que tenían derecho a una sola paja de agua sobornaban a los fontaneros para sustraer de los caños dos o tres hacia sus casas, disminuyendo las de sus vecinos3.
Y como si todo esto fuera poco, los bogotanos seguían padeciendo el azote de las aguas negras que continuamente se filtraban con las potables. Cedámosle en este punto la palabra a don José María Cordovez Moure, quien se refiere a varios casos que conoció entre 1860 y 1870:
“En la casa que hace ángulo con la carrera 7.ª y la calle 17… el día menos pensado la taza del surtidor apareció llena de materias sospechosas… Averiguada la causa de tan repugnante aparición en el agua de la cual se bebía, se obtuvo la prueba de que el caño que conducía los desagües de los albañales de la calle 17 se introducía de tiempo atrás entre los atanores que conducían el agua potable a la citada casa.
”En el año de 1870 se desarrolló una violenta epidemia de tifoidea en el barrio de San Victorino, que se surtía de agua conducida del río Arzobispo, cuyos atanores pasaban por debajo del caño inmundo que bajaba por la calle de las Bejares. Al construirse la alcantarilla de la calle 12, se intimó a los respectivos dueños de casas que hicieran quitar el agua con el propósito de facilitar los trabajos. Todos obedecieron pero el agua continuaba saliendo, y examinada la causa de tan extraño fenómeno, se descubrió que los desagües de la conocida botica de Medina Hermanos se introducían de tiempo inmemorial en la cañería de agua potable que surtía la casa de don Mariano Tanco”.
Durante el tiempo que Ambrosio López fue inspector y administrador del ramo de aguas de Bogotá (1862-1865), dirigió al Cabildo memoriales en los que, con notable precisión, señalaba el hecho de que los acueductos con que contaba la capital eran insuficientes para la población de ese momento. De igual manera, denunciaba el señor López las numerosas y muy graves deficiencias técnicas de que adolecían nuestros precarios acueductos, así como el espantable y frecuentísimo caso de la mezcla de aguas potables con toda laya de inmundicias. Informó que al ir a componer el acueducto de Agua Nueva, que abastecía de agua al barrio de La Catedral, encontró que cuatro de las cinco cuartas de profundidad de la cañería estaban repletas de piedra, cascajo y arena. “Hay en la ciudad además muchas casas en que los dueños han tenido la peregrina ocurrencia de hacer letrinas secas, y con la mayor imprudencia dan salida al excremento por las calles públicas sin ninguna preocupación, y son tan desgraciadas nuestras aguas potables que algunos de estos descensos pasan por encima de nuestros acueductos, y otros están en contacto con algunas cajas de reparto”.
En 1869, por acuerdo del 15 de junio, la municipalidad creó una junta administradora de aguas compuesta por seis ciudadanos poseedores de mercedes de agua en sus casas. Con la constitución de dicha junta de usuarios, el municipio esperaba mejorar el servicio, confiando en el interés que pondrían sus miembros en atender tan apremiante necesidad. Por entonces se presentó también un caso ciertamente insólito: la municipalidad acordó vender las aguas sucias a quien las solicitara4. Aquí, por supuesto, cabría una obvia pregunta: ¿a quién y para qué podrían servirle las aguas sucias? Pues a quienes las utilizaban para la limpieza de sus albañales secos. A los interesados les colocaban las respectivas pajas de agua contaminada y se les cobraba una tarifa. Hasta ese punto llegaba la escasez de agua en el Bogotá de aquella época.
En 1875 el dirigente liberal Juan de Dios Riomalo dirigió al Cabildo una elocuente memoria sobre la patética situación de las aguas capitalinas, en la que insistía con especial énfasis en la grave contaminación que sufrían dichas aguas desde sus propias fuentes5.
En 1877 se abrió un horizonte de esperanzas para los bogotanos. El municipio firmó con el norteamericano Thomas J. Agnew un contrato promisorio en sumo grado, por el cual Agnew se comprometía a la construcción de un acueducto moderno que incluía conducción de aguas a presión, tuberías metálicas y un gran depósito con capacidad para 7 000 000 de galones. Sin embargo, las ilusiones no tardaron en esfumarse con el total incumplimiento del convenio por parte del estadounidense.
Decía el Diario de Cundinamarca el 28 de septiembre de 1880:
“En virtud de un examen reciente hecho en la fuente establecida en la plaza de Santander, se notó que por el mal estado en que se encuentra la cañería que conduce el agua a dicha fuente entran a ésta los desagües de las casas vecinas, convirtiendo así el agua potable en agua de albañal”. En esta fuente se abastecían para el consumo doméstico parte de los habitantes de los barrios de La Catedral y de Las Nieves, pues el abasto de aguas para la ciudad dependía aún, como a principios de siglo, principalmente de las pilas y fuentes públicas, y de la labor de acarreo de multitud de aguateras para proveer de agua a las casas que contrataban sus servicios, que eran la mayoría de la ciudad. A este respetable gremio se refirió el argentino Miguel Cané, quien llegó a Bogotá en 1882: “La primera impresión que recibí de la ciudad —escribió— fué más curiosa que desagradable. (En) la plazuela de San Victorino, (encontré) un cuadro que no se me borrará nunca. En el centro, una fuente tosca, arrojando el agua por numerosos conductos colocados circularmente. Sobre una grada, un gran número de mujeres del pueblo, armadas de una caña hueca, en cuya punta había un trozo de cuerno que ajustaba al pico del agua que corría por el caño así formado, siendo recogida en una ánfora tosca de tierra cocida. Todas esas mujeres tenían el tipo indio marcado en la fisonomía”.
El problema del agua en Bogotá no encontraba todavía una solución cabal. Sólo 300 inmuebles en 1882 contaban con el servicio de mercedes o “pajas” de agua; en otras palabras, con servicio particular del líquido vital. Comentaba el periódico El Pasatiempo, en marzo de 1882:
“En el acueducto antiguo que pasa por la aguanueva… se practicó una limpia y refacción en su mayor parte, desarenándolo y sacando una capa de lodo de un metro de espesor, trabajo efectuado con ayuda de una sección del presidio”. Esto explica por qué el agua para consumo doméstico en la capital era turbia, y de color terroso cuando llovía. Los acueductos-acequias perdían en filtraciones y fugas la mayor parte del líquido, y como éste corría por tales conductos sin ninguna presión, sólo los lugares bajos de la ciudad y los primeros pisos de las edificaciones podían proveerse, no así las partes ni pisos altos, pues el agua no tenía la fuerza suficiente para llegar hasta ellos. De ahí que en la Guía ilustrada de Bogotá, editada en 1881 por Francisco Javier Vergara y Velasco, se dice que, “[Bogotá está insuficientemente abastecida de agua] encontrándose sitios en que [la ciudad] no puede desarrollarse por falta de este vital elemento”. La falta de agua detenía el desarrollo urbanístico de la capital. “Lástima da ver a la gente pobre escarbando en las ‘manas’ para proveerse de agua”, decía un artículo titulado “Agua, agua”, que publicó El Comercio del l.º de octubre de 1884.
Para 1885 la municipalidad cobraba una matrícula de 200 pesos por cada paja de agua para servicio particular y 10 pesos anuales de tarifa por continuar disfrutando de este privilegio. Las aguateras cobraban un peso mensual por dos múcuras o cántaras de 25 litros de agua que diariamente llevaban de las fuentes públicas a las casas. Las familias que no disfrutaban de agua en su hogar pagaban a las aguateras 12 pesos al año para poder disponer de la cantidad mínima requerida para el servicio doméstico. Por supuesto 50 litros diarios sólo alcanzaban para cocinar, lavar los pisos, beber y, si acaso, para un somero aseo matinal. El lavado de la ropa se le encomendaba a lavanderas, quienes recogían la ropa de la semana para ir a lavarla en corrientes de agua ubicadas fuera de la ciudad, y que cobraban por pieza lavada; si no era posible contratar a una lavandera, alguien de la casa tenía que realizar este oficio llevando semanalmente la ropa sucia a las corrientes de agua de las afueras de la ciudad. Muy poca agua se utilizaba en el aseo personal general y en el lavado de las bacinillas que cada noche se vaciaban en los caños de la mitad de las calles, por lo que se podía decir que Bogotá y los bogotanos en general poco se distinguían por sus condiciones de aseo. Esta situación continuó hasta la llegada del acueducto de hierro.
El acueducto de hierro
El año de 1886 puede considerarse como el comienzo de una nueva etapa en el proceso del abastecimiento de agua en Bogotá. El 24 de julio de ese año la municipalidad suscribió un contrato con los señores Ramón B. Jimeno y Antonio Martínez de la Cuadra por el cual les concedió el privilegio exclusivo para establecer en Bogotá y Chapinero un acueducto con tubería de hierro y el derecho a usufructuarlo por el término de 70 años. El municipio les traspasó todos los derechos sobre las corrientes de agua que abastecían la ciudad, así como sobre los acueductos públicos (acequias de atanores) que estaban en servicio. La nueva empresa quedó exenta de impuestos municipales y autorizada para cobrar tarifas entre una mínima de tres pesos mensuales y una máxima de 10. El municipio entregó a la compañía 325 pajas de agua de servicio doméstico y todos los acueductos, pilas y fuentes públicas servidas por el viejo sistema de acequias. Los empresarios se obligaban a suministrar en forma gratuita el agua para las antiguas fuentes y pilas públicas de la ciudad, lo mismo que para las nuevas que se establecieran, a fin de seguir haciendo posible el abastecimiento público.
La empresa trabajó con diligencia y celeridad en la colocación de las tuberías. Sin embargo, estas obras causaron graves dificultades en el abasto ya que, mientras entraba en servicio la nueva red a presión, era preciso interrumpir la antigua, debido a lo cual se produjeron innumerables protestas especialmente por medio de la prensa. Al respecto escribió El Comercio, del 22 de septiembre de 1887: “¡AGUA! Fuentes públicas muy abundantes, donde nunca había faltado el agua, están hoy agotadas o han venido tan a menos que con dificultad se alcanza a recoger en ellas un cántaro de agua; por eso vemos a las aguadoras correr del chorro del Fiscal al del Padre Quevedo, al de la Regadera y al del Carmen, diciendo pestes contra el acueducto, obra a la cual atribuyen esas desgraciadas gentes la falta de agua”.
A los pocos días comentó El Telegrama, n.º 281: “Ya hemos visto en la Plaza de Bolívar un abundante chorro de agua del nuevo acueducto, fuente que provisionalmente se ha puesto para que el público tome de allí agua”. Por fin, el 2 de julio de 1888, los empresarios del nuevo acueducto hicieron entrega a las autoridades de dos cañerías de hierro, que atravesaban las calles 9.ª y 11 de oriente a occidente, distribuyendo agua limpia y a presión a varias casas particulares y fuentes públicas. El acueducto por tubería de hierro quedaba oficialmente inaugurado. No obstante, al poco tiempo, en el Registro Municipal del 14 de septiembre siguiente, el gerente del acueducto se quejó de los robos que gentes malintencionadas hacían por la noche de tuberías y llaves de las fuentes públicas, mal que se originaba en el rumor que corría de que pronto se “estancaría el agua”, y que además las aguadoras y fontaneros se quedarían sin trabajo, todo por culpa del nuevo acueducto.
Dos años más tarde un derrumbe en la parte oriental de la ciudad, por donde pasaba la tubería madre del acueducto, pareció dar la razón al rumor de que éste “estancaría el agua”. Efectivamente, a causa de la magnitud del hundimiento del terreno la capital estuvo sin agua durante siete meses, desde agosto de 1890 hasta marzo de 1891. Sobre la situación que vivieron entonces los bogotanos comentó El Correo Nacional del 14 de enero de 1891: “Entre tanto continúan los derrumbes de los cerros, haciéndose cada día más difícil la reparación del daño, continúa la población sumida en el mayor conflicto, pululando por las calles en busca del agua, agrupándose en verdaderos enjambres alrededor de las únicas fuentes antiguas” [manas o aljibes naturales de aguas subterráneas que afloraban a la superficie en algunos lugares de la ciudad], “que afortunadamente han escapado a las ávidas manos de los acueductistas; allí se lucha, se combate, se estropean las gentes, se rompen las vasijas, se ensucia el agua, y al fin los que salen mejor librados de tal batalla, llenan sus vasijas con la lavaza de los pies de los combatientes, y esta agua, así y todo, es la que hoy consume [Bogotá], y se vende y se paga a real y medio la mucurada. Entre tanto los excusados de los hospitales, de los cuarteles, de los hoteles, de los conventos, de las oficinas públicas, de todas las casas particulares, y por último las alcantarillas, se hallan estancados y en fermentación”.
Finalmente el problema pudo solucionarse mediante una ingeniosa construcción de puentes sobre el terreno que se había hundido, de los que se colgó la tubería sobre un tramo como de 100 metros. Este sistema de acueducto aéreo permitió que continuara el abastecimiento de agua a la ciudad durante varios años. La empresa había construido un estanque de 4 000 000 de litros de capacidad en Egipto y ahora, a raíz de la crisis, hizo otro entre la Quinta de Bolívar y el Molino de Esguerra con 13 000 000 de litros de capacidad. Pero la capital requería soluciones de mayor envergadura.
En cuanto a los usuarios —la mayor parte de ellos poco cuidadosos con el manejo del agua—, la derrochaban sin tasa debido esencialmente a que se les cobraba tarifa fija y no de acuerdo con el consumo. En 1897 ya había en servicio en la ciudad 2 763 plumas particulares de agua, y 38 más en Chapinero. Estas cifras indicaban un progreso notable, ya que al suscribir el contrato con el municipio la empresa había recibido sólo 325 pajas de agua en funcionamiento. También en 1897 había 115 plumas en las pilas y fuentes públicas con destino a las gentes que carecían de servicio particular de agua, lugares a los que seguían concurriendo las aguateras para llenar sus cántaros y venderlos a domicilio.
Es importante anotar que en 1890 el municipio hizo una modificación en el contrato que había suscrito con la empresa del señor Jimeno, por la cual se establecía que una vez que hubiera en servicio 5 000 plumas particulares de agua la compañía revertiría al municipio reconociendo, por supuesto, una indemnización adecuada a los propietarios.
En 1897, el Cabildo de Bogotá conoció un informe positivo sobre el abasto de agua, rendido por el vocero de la comisión que se había designado para el efecto, el ingeniero José Segundo Peña:
“Una de las mejoras positivas que en su administración ha recibido la ciudad, ha sido el servicio de aguas por tubería de presión porque el agua ha podido llevarse a cualquier punto de la ciudad, desde el tanque de Egipto hasta abajo de la estación del Ferrocarril de la Sabana, y desde el Panóptico, al norte de la ciudad, hasta la plaza de Armas, en Las Cruces, y el Hospital Militar, en Tres Esquinas. Hoy puede tenerse agua en cualquier alcoba, encima del fogón, sobre el baño, en el jardín, en cualquier sitio, por excusado que sea, en la casa que esté servida por el acueducto (y sabemos que esa agua no va mezclada con inmundicias, pues el sistema de tubería así lo exige indefectiblemente)”.
El cuerpo de bomberos
En 1887 se leían todavía en la prensa quejas relacionadas con la falta prácticamente absoluta de bombas adecuadas para apagar incendios6. Sin embargo, al amparo del nuevo acueducto de hierro, el 18 de diciembre de 1889 El Heraldo pudo publicar la siguiente nota:
“Por invitación de los Señores Rafael Reyes, Manuel F. Samper, Carlos José Espinosa, Roberto Urdaneta, Luis G. Ribas y Rafael Espinosa Guzmán, se reunió el domingo pasado, en la casa de habitación del Sr. Espinosa, una junta de jóvenes deseosos de organizar una compañía de bomberos que tenga los elementos necesarios para combatir con orden y eficacia en el caso desgraciado de nuevos incendios”. Se trataba de 41 jóvenes de las más prestantes familias capitalinas, quienes a continuación procedieron a organizarse en seis secciones, con sus respectivos capitanes al frente de cada una de ellas, y que, luego de tomar el nombre de “Bomberos de Bogotá” y designar capellán, nombraron como comandante de la compañía al general Rafael Reyes. El cuerpo de bomberos de la capital era una entidad que se iniciaba bajo muy buenos auspicios; pese a ello, no se trataba más que de una nueva actitud snob de los jóvenes cachacos de Bogotá, pues el flamante cuerpo de bomberos nunca llegó a funcionar.
Finalmente en 1895 una sección de la Policía Nacional fue convertida en cuerpo de bomberos permanente de Bogotá. Desgraciadamente la gran oportunidad que tuvo para entrar en acción y mostrar su eficacia concluyó en un fracaso aparatoso. Esa ocasión fue el deplorable incendio de Las Galerías (costado occidental de la Plaza de Bolívar) que tuvo lugar a mediados de 1900 y contra el cual fueron impotentes los precarios equipos con que contaban los bomberos de la ciudad. Esta conflagración causó pérdidas irreparables como la del Archivo Municipal de Bogotá, que desapareció casi en su totalidad. Igualmente debemos recordar que en ese incendio se perdió el original de nuestra Acta de Independencia.
ALUMBRADO PÚBLICO
Pasemos ahora a rememorar la situación de alumbrado que vivió Bogotá en la primera mitad del siglo xix. La iluminación nocturna de las calles llegó tarde a Santafé. Hasta 1791 ésta corrió exclusivamente por cuenta de la luna. En contraste con tal situación, Caracas empezó a ser iluminada en 1757, Lima y México en 1762 y Buenos Aires en 1774. El primer alumbrado público de la ciudad se debió a una iniciativa de don Antonio Nariño quien, en su calidad de alcalde de primer voto, organizó en 1791 un cuerpo de serenos que recorrían permanentemente durante la noche la Calle Real provistos de faroles manuales, costeando esta precaria iluminación con un impuesto extra que fijó a los comerciantes allí radicados. “Nadie puede negar —comentó sobre esta medida un periódico— que la malicia anda siempre buscando la oscuridad… si hubiera menos noche hubiera menos pecados… [Por falta de alumbrado en Santafé no existe] la honesta diversión de pasear de noche que se disfruta casi en todas las ciudades del universo… Sería demasiado abandono no contribuir gustosos a las buenas intenciones del gobierno”7.
Sin embargo, esta iluminación resultó efímera ya que sólo duró el año en que Nariño ejerció la alcaldía. Los comerciantes pusieron el grito en el cielo alegando que la contribución que se les había fijado era excesivamente onerosa. En consecuencia, la luna tuvo que volver a asumir el alumbrado público de Santafé. Lo paradójico consistió en que el retorno de las tinieblas a las calles bogotanas se convirtió en cómplice de Nariño y sus conmilitones, que en 1793 las aprovecharon para llenar las paredes de pasquines subversivos contra la administración virreinal. Estos actos le valieron al Precursor su primer ingreso a la cárcel y fueron causa de que el Cabildo volviera a instalar el rudimentario alumbrado público de serenos que recorrían y vigilaban la Calle Real con un farol en que ardía una raquítica vela de sebo. El Cabildo apropió para esta finalidad 3 000 velas al año, que fueron suficientes ya que por esta época regía para la ciudad el toque de queda a partir de las nueve de la noche.
En octubre de 1807, frente a la alcaldía actual, en el costado occidental de la Plaza Mayor, se colocó el primer farol público fijo que iluminó de manera permanente en la capital. Este mínimo alumbrado tuvo algún incremento en 1822 cuando se dieron al servicio cinco faroles en la Calle Real, pero siempre con el lastre del muy reducido perímetro que podía abarcar la luz de las primitivas velas de sebo de los faroles que colgaban de una cuerda en medio de la calle. Los vecinos acomodados que salían de noche, lo cual no era muy frecuente, llevaban consigo un criado que les iluminaba el camino con un farolito y la consabida vela de sebo. Esta luz, aunque mortecina, era vital para los transeúntes puesto que los libraba de irse de bruces a los numerosos huecos que abundaban en estas calles, tropezar y caer dentro de una acequia apestosa o romperse la crisma contra alguna de las ventanas salientes de las casas bogotanas. La minúscula luz ambulante resultaba más indispensable si se tiene en cuenta que en estos comienzos de la vida republicana la Calle Real, única vía iluminada, contaba apenas con seis faroles en toda su extensión.
Las autoridades se preocuparon por el adelanto de este ramo pero siempre chocaron con el problema de la escasez de rentas para extenderlo al mayor número de calles en la ciudad. Intentar ampliar la contribución de alumbrado más allá de la calle del comercio, donde sus beneficios eran evidentes en la seguridad que brindaba a almacenes y tiendas, era tomado por los particulares como un impuesto más, lo que excitaba su rechazo; el cual también se escudaba en el peso de la tradición de una ciudad que ya completaba tres siglos sin alumbrado público y que, por otra parte, ante la inexistencia de cualquier asomo de vida nocturna —excepción hecha de las funciones del Coliseo, hoy Teatro Colón, y de las citas a que acudían jugadores, serenateros y amantes furtivos— no veía muy bien cuál era la urgencia de recargar los bolsillos con una nueva contribución. El alumbrado de las calles era visto como un lujo, útil, pero no muy necesario. Las autoridades acudieron entonces, para no imponer nuevos tributos, a ordenar que las propias gentes iluminaran las calles donde vivían, por lo cual el decreto del 30 de enero de 1833 del gobernador de Bogotá, Rufino Cuervo, en su artículo 5.º mandó que “en una de las casas de cada cuadra habrá un farol, que se alumbrará en las noches que no sean de luna”8; disposición que no fue cumplida pese a su laxitud.
Un notable avance en este campo del alumbrado se produjo en 1842 cuando el encargado pontificio de negocios, monseñor Savo, le hizo a Bogotá un regalo de extraordinario valor. El prelado trajo de Europa un farol de los llamados “de reverbero”. Estas lámparas habían constituido en la Europa del siglo xviii una notable innovación y funcionaban con aceite que alimentaba la llama de una mecha con la ventaja sobre la vela de sebo de que duraba más e iluminaba un radio más amplio. Fue tal el entusiasmo que despertó el obsequio de monseñor Savo que la Gobernación de Bogotá planeó entonces importar de Europa 100 faroles de reverbero. No obstante, la estrechez de los recursos oficiales no lo permitió y menos aún la instalación del alumbrado de gas del que ya disfrutaban numerosas ciudades europeas.
El imperio de las tinieblas solía ceder ocasionalmente el campo a profusas iluminaciones callejeras con motivo de acontecimientos muy especiales. Por ejemplo, durante la espantable época del terror, Morillo dispuso una fuerte intensificación del alumbrado público con antorchas que, colocadas estratégicamente, les facilitaban a sus centinelas la vigilancia que impediría la fuga de patriotas de la ciudad.
Por su parte, el alumbrado doméstico se basaba fundamentalmente en candiles provistos con el atávico y maloliente sebo. En principio únicamente los templos se iluminaban con velas de cera. Poco a poco las familias acaudaladas empezaron a usar lámparas de vidrio o quinqués, o unas bujías más sofisticadas que se denominaban esteáricas, que no generaban ningún olor y que debían ser importadas de Europa. Paradójicamente el Coliseo, antecesor de nuestro actual Teatro Colón, se iluminaba aún a mediados del siglo xix con una gran araña de hojalata que era bajada hasta el suelo con un mecanismo de cadenas y poleas para encender las innumerables velas de sebo que la poblaban. A partir del momento en que la araña era izada hasta la altura del techo, los espectadores que por mala suerte quedaban ubicados debajo de ella habían de padecer el suplicio de la lluvia de sebo derretido que les caía en cabezas, hombreras y solapas. Los palcos se alumbraban cada uno con un farol y su respectiva vela de sebo. La iluminación del escenario se lograba mediante candiles de barro repletos de grasa animal o sebo y una mecha de trapo que al quemarse irradiaba por todo el teatro un hedor difícilmente soportable. Inclusive los periódicos se ocuparon de protestar con artículos beligerantes contra este detestable sistema de iluminación que acompañaba negativamente el solaz que pudieran recibir los asistentes con el espectáculo. Esto ocurría en Bogotá a mediados del siglo pasado mientras Londres gozaba del alumbrado de gas desde 1807.
Aceite, gas y petróleo
El alumbrado de gas extraído de la hulla había hecho su aparición por primera vez en la historia en el sector de Pall Mall de la capital británica en 1807. Cuarenta años más tarde, en 1848, la Cámara Provincial de Bogotá hizo público su deseo de contratar con algún empresario privado la iluminación de la ciudad a base de gas, pero en vista de que nadie se le quiso medir a esta empresa la entidad determinó al año siguiente que los que habitaran inmuebles con 6 a 16 huecos entre puertas, ventanas y puertas de balcón, debían colocar un farol hacia la calle durante la noche; sí tenían de 17 a 24 huecos, dos faroles, y de ahí para arriba tres9. Al poco tiempo El Neogranadino del 25 de noviembre de 1848, informó que “ya vamos creyendo que tendremos un principio de alumbrado público gracias a la pertinacia con que el señor Jefe Político se ha empeñado en realizar los deseos de la Cámara Provincial… Lo cierto es que ya en algunas calles ve uno donde pone los pies, al paso que en otras se ve que están oscuras; principio quieren las cosas”. Así pues, del incipiente alumbrado público más allá de las tres calles del comercio se encargaron en adelante las casas particulares, colocando faroles que proyectaran su luz hacia la calle.
En la coyuntura que se conoció como “La revolución de medio siglo”, en que tan rudamente se enfrentaron en Bogotá librecambistas y proteccionistas, los primeros insistieron en que había que buscar en el exterior la tecnología necesaria para instalar en la capital un sistema de alumbrado moderno que ofreciera plenas garantías. En oposición a este criterio, la corriente proteccionista reclamaba que era necesario buscar dentro de nuestras fronteras a las personas que con su esfuerzo y talento convirtieran en una realidad la iniciativa del alumbrado de gas sin apelar a personas ni recursos foráneos. Los artesanos y demás adalides del proteccionismo cifraron todas sus esperanzas en una especie de sabio e inventor macondiano que era el doctor Antonio Vargas Reyes, médico de profesión, y más que eso, sabelotodo que intentaba incursionar con desafiante impunidad en casi todos los territorios del saber. En consecuencia, y vigorosamente alentado por las fuerzas vivas del proteccionismo, Vargas Reyes hizo saber solemnemente a los bogotanos que en muy poco tiempo los redimiría para siempre de las tinieblas convirtiendo a esta capital en una auténtica ciudad luz. En medio del júbilo ciudadano se fijó el 7 de marzo de 1852 para festejar el tercer aniversario de la administración López con la inauguración del gas Vargas Reyes que partiría en dos la historia de Bogotá. Veamos cómo la prensa registró el ensayo del feliz acontecimiento:
“Al pie de la estatua de Bolívar se ha colocado el aparato, que consiste en una hornilla o brasero de carbón mineral y vegetal que arde constantemente; el gas que se desprende se introduce por un tubo perpendicular de lata, como de cuatro varas de altura, en la mitad del cual hay una especie de globo o receptáculo donde por medio de cierta preparación pierde el gas el olor penetrante y desagradable del carbón, y sube a la lámpara o farol colocado en la parte superior; y allí puesto en contacto con la luz, se inflama y sale por multitud de pequeños agujeros practicados en una especie de pico de regadera, o hisopo de agua bendita, produciendo una luz clara y brillante, que ilumina perfectamente un espacio de cincuenta varas de radio… Deseamos que se celebre cuanto antes el contrato con el Doctor Vargas. No queda duda de que él ha sido iluminado para iluminarnos a nosotros, y si lo consigue merece una estatua con su correspondiente farol de gas”10.
En efecto, el gobernador provincial de Bogotá, Patrocinio Cuéllar, firmó el 12 de febrero de 1852 el contrato con el doctor Antonio Vargas Reyes y su socio Juan de Dios Tavera. Los contratistas se comprometieron a iluminar las calles que designara la Gobernación fijando en cada esquina un aparato con tubos de gas del calibre de un fusil, y en la mitad de la cuadra un farol con dos velas de sebo o una lámpara de aceite11.
Difícilmente registra la historia del subdesarrollo y del atraso de nuestra sociedad un episodio más divertido que el de la efímera gloria del doctor Antonio Vargas Reyes. No alcanzó a pasar una semana desde aquel promisorio 7 de marzo, cuando ya los ditirambos al genial iluminador de Bogotá se habían trocado en toda suerte de acusaciones y diatribas. Una implacable andanada de denuestos, críticas y denuncias arrojaron los periódicos bogotanos sobre el experimento del malogrado inventor. Con sólo registrar los calamitosos resultados del mismo, el prestigio del doctor Vargas Reyes ya padecía amargo detrimento. La prensa daba cuenta de cómo las lámparas del nuevo gas exhalaban un humo apestoso que amenazaba con asfixiar a los pobres peatones que se acercaban a los faroles en procura de luz. Denunciaban también los periódicos los funestos efectos que tendría para la salud de los transeúntes la inhalación de las mefíticas humaredas que salían sin tregua de las lámparas de Vargas Reyes12. El fracaso del alumbrado de gas creado por el talento nacional había sido rápido y aparatoso. El médico metido a inventor hubo de refugiarse en su consultorio.
Pero ahí no paró la historia de nuestro efímero alumbrado de gas. Vargas Reyes traspasó a su socio Tavera su parte del contrato y éste logró que la Gobernación le diera plazo hasta julio para instalar un alumbrado, también de gas y similar al anterior, pero purgado de las hediondas emanaciones de humo13. El experimento de Tavera fue mejor que el de Vargas Reyes, en cuanto se logró un gas algo más puro y mejor iluminación14. Pero resultó casi igual en su mínima duración. En octubre de ese 1852, Tavera también había fracasado y nuestra capital retornaba al imperio de las tinieblas.
Y otro paso atrás. En vista de la imposibilidad de implantar en Bogotá el sistema de alumbrado que se había impuesto en todas las ciudades avanzadas del mundo, la Gobernación requirió empresarios para establecer en esta capital la iluminación callejera por medio de reverberos de aceite, desde luego mucho más pobre y precaria que la de gas15. Pero lo malo resultó cuando en este punto volvió la pugna política a obstaculizar la iluminación de Bogotá. Mientras los gólgotas o librecambistas insistían en que el contrato fuera adjudicado por mitades a dos empresarios franceses (Leroy y Vincourt) y a un colombiano (Baraya), los draconianos o proteccionistas se mostraban intransigentes en pedir el paquete completo para Baraya, argumentando que éste daría más trabajo a los artesanos criollos. El gobernador Carlos Martín era el abanderado del reparto del contrato, mientras que la causa artesanal era acaudillada por Joaquín Pablo Posada, el “Alacrán” Posada. La polémica alcanzó tales niveles de acritud16, que finalmente no hubo proponentes ni contrato y los graves acontecimientos políticos que conmovieron la capital en 1853 y 1854 tuvieron como escenario a una ciudad en tinieblas17.
A principios de 1855 inmediatamente después de haber culminado la campaña de la alianza gólgota-conservadora contra el gobierno del general Melo y haber entrado los vencedores a Bogotá, el gobernador provincial Emigdio Briceño, usando un lenguaje en el que no vacilaba en emplear la palabra “súplica”, se dirigió por medio de un memorial a los bogotanos más acaudalados para implorarles, poniendo de presente la indigencia fiscal, que, a manera de contribución absolutamente voluntaria, cada uno colocase de nuevo un farol con una vela en los balcones o ventanas de sus casas, realizando así un valioso aporte para la iluminación de la ciudad y, por lo tanto, para su seguridad18.
No se sabe exactamente si lo que escaseaba en Bogotá era el espíritu cívico o las gentes acomodadas. El hecho cierto es que los contribuyentes para la iluminación fueron muy pocos. Sólo se hicieron acreedores a una cálida nota de agradecimiento de la Gobernación por haber aportado sus lámparas nocturnas los señores Juan Nepomuceno Núñez Conto, rector del Colegio del Rosario; Juan Ujueta; Leopoldo Schloss; Joaquín Sarmiento; Bernardo Herrera; José María Portocarrero; Lino de Pombo; Antonio María Castro; Cayo Arjona; Miguel Saturnino Uribe, y el guardián de San Francisco19.
Los comerciantes bogotanos habían quedado temerosos ante la posibilidad de que pudiera repetirse la insurrección artesanal de 1854 y, convencidos de que la iluminación nocturna era un factor de orden y seguridad, se reunieron para estudiar la instalación de un alumbrado permanente y más eficaz. Además el pujante desarrollo mercantil de la capital, producto de la revolución de medio siglo, exigía no darle más largas al asunto. El gran promotor de esta iniciativa fue don Eustacio Santamaría, hombre rico y progresista, que había aprovechado sus viajes a Europa para estudiar y, dentro de lo posible, traer a Colombia los más útiles y necesarios elementos de adelanto material. En uno de esos viajes conoció a fondo los experimentos eléctricos que entonces se hacían con la lámpara de arco de Davy y había tomado nota de las maravillas que se presagiaban sobre el alumbrado eléctrico.
El señor Santamaría dirigió a los bogotanos un novedoso comunicado en el cual les insistía en la necesidad de intensificar la iluminación interna de sus casas y anunciaba algo que entonces parecía fantástico: el alumbrado eléctrico. Al mismo tiempo, daba a conocer al público los diversos elementos de iluminación que tenía para la venta en su almacén20. Pero sin duda alguna, la gran proeza de Santamaría fue haber logrado que los comerciantes bogotanos, en su mayoría egoístas y tacaños, aflojaran la escarcela para regularizar el alumbrado con faroles de reverbero, de las principales calles bogotanas.
La meritoria faena de Santamaría quedó coronada en enero de 1856, cuando se le dio vida definitivamente a la Junta de Comercio, que a la postre resultó ser la organización cívica y gremial más sólida que conoció Bogotá en el siglo xix. Prueba de ello es que duró casi hasta fines de la centuria. Desde el principio mostró su eficacia instalando un alumbrado tan potente como las posibilidades lo permitían y un cuerpo de serenos en número suficiente para vigilar los establecimientos comerciales del centro de la ciudad. El alumbrado de faroles de reverbero y los serenos costaban a la Junta 220 pesos al mes21.
La Junta de Comercio recibió sanción legal por acuerdo del Cabildo de 17 de abril de 1856, que le encargó de manera oficial velar por el ramo de alumbrado y serenos del sector comercial de la ciudad, quedando obligado todo el que tuviera almacén, tienda o taller en la calle en que se encontrara el servicio de serenos a pagar el mismo. La junta se compondría de cinco individuos elegidos por los que tuvieran almacén vigilado por el cuerpo de serenos, y el artículo 9.o del acuerdo especificó que tendría además como deber fomentar el alumbrado de las calles transversales de la del comercio, pudiendo compeler a sus habitantes a pagar una contribución ?de ocho reales para este efecto, la que sería obligatoria al imponerla la junta22.
En 1858 ocurrió un hecho memorable en la historia del alumbrado bogotano. Una compañía norteamericana propuso a los empresarios del teatro de Bogotá (antiguo Coliseo y hoy Teatro Colón) la instalación de un moderno sistema de iluminación de gas. La propuesta fue aceptada y de inmediato empezó la instalación del gasómetro. Pero no tardó en surgir el consabido obstáculo. Los vecinos dirigieron al jefe municipal un extenso memorial en el que le exigían la suspensión de las obras debido al inminente peligro de que una mortífera explosión como las que, según ellos, habían ocurrido en otras ciudades, pudiera causar una tragedia de incalculables dimensiones en el sector. El funcionario obró con la mayor sensatez. Designó una comisión integrada por el célebre doctor Antonio Vargas Reyes y por los científicos Ezequiel Uricoechea, Liborio Zerda, Cornelio Borda y A. Lindic para que analizaran el caso. Como era de esperarse, los científicos no tardaron en presentar un informe ampliamente favorable a la obra, la cual continuó hasta su culminación23. En medio del júbilo ciudadano, a fines de octubre de 1858, una compañía lírica italiana puso en la escena del teatro Lucía de Lammermoor y Lucrecia Borgia24. Fue así como el moderno y aséptico gas reemplazó en nuestro máximo escenario a las apestosas luminarias de sebo.
No obstante el esfuerzo realizado por los comerciantes, el alumbrado público de Bogotá seguía siendo en extremo deficiente, hasta el punto de que los osados vecinos que se atrevían a salir de noche, no podían hacerlo sin llevar consigo un precario farol o al menos ir fumando un cigarro para que los otros viandantes advirtieran su presencia y no lo atropellasen. Un viajero español anotó sobre ese tema hacia 1861: “En esta Atenas de Suramérica sólo encienden 7 faroles públicos en memoria y reverencia de los 7 sabios de Grecia”25.
El 17 de junio de 1864 el Diario Oficial hizo una publicación que tuvo un excelente efecto. Era una traducción del periódico francés La France. El artículo demostraba con realidades y cifras las ventajas contundentes del alumbrado de petróleo. Y el efecto se vio pronto. En 1867, la Junta de Comercio acogió la iniciativa y acordó empezar a instalar lámparas de petróleo en las calles y esquinas principales26. En 1868, según la exposición del presidente de la Junta de Comercio, ya había 20 faroles de este tipo funcionando; consumían mensualmente 33 galones del combustible, los cuales se importaban de los Estados Unidos.
En 1870 se contempló de nuevo la posibilidad de establecer la iluminación por medio de gas, pero los estudios que se realizaron demostraron que el alumbrado de petróleo era más barato. Como resultado el Congreso votó un auxilio de 2 000 pesos para ayudar a la Junta de Comercio en la instalación de un número mayor de faroles de petróleo en la ciudad27.
Por fin el gas
Don Nicolás Pereira Gamba era un empresario imaginativo y dinámico que en 1871 formó una sociedad anónima colombo-norteamericana a fin de establecer el alumbrado de gas en Bogotá. La empresa se constituyó con el nombre de American Gas Company y contrató con el municipio el alumbrado de la ciudad por un término de 30 años. El capital de la sociedad era de 50 000 pesos, dividido en mil acciones de 50 pesos cada una. En un comunicado al público, la nueva empresa exhortaba a los ciudadanos a suscribir acciones a fin de evitar que la mayoría de las mismas quedara en manos extranjeras28. Poco después se vio que estos temores eran infundados, puesto que sólo hubo dos socios norteamericanos, Thomas J. Agnew y Pedro G. Lynn, con el carácter de socios industriales, por lo cual el señor Pereira Gamba lanzó una ofensiva para conseguir accionistas bogotanos con muy escasos resultados positivos. Finalmente, en 1873, la empresa fue reconstituida, el capital subió a 60 000 pesos y las acciones suscritas llegaron en 1874 a 1 260 pesos29. Los principales accionistas eran el Gobierno Nacional con 200 acciones y el de Cundinamarca con 100, la municipalidad de Bogotá con 100, Nicolás Pereira Gamba con 100 y Thomas J. Agnew con 150. El Diario de Cundinamarca, del 26 de septiembre de 1874, informaba que aún había acciones disponibles y proclamaba las excelencias del gas como negocio, citando, no sólo las ciudades europeas donde operaba este servicio, sino a Lima, Guayaquil y Panamá, donde había que obtenerlo con hulla importada de Inglaterra, mientras para Bogotá se disponía de carbón mineral extraído en las cercanías.
La empresa inició sus labores de instalación, pero en principio tropezó con toda suerte de dificultades, entre las que se contaron la crisis económica y el creciente cúmulo de agitación política que precedió a la guerra civil de 1876. Otra fue, como siempre, la resistencia que a toda iniciativa de progreso oponían la ignorancia y el atraso. En efecto, el Boletín Industrial comentaba el 24 de julio de 1875 el escándalo de las gentes ante el “peligro” de que el gasómetro produjera una mortal explosión y citaba el caso de la ocasión en que los señores Sayer trajeron una máquina de vapor para el molino de trigo que establecieron en la Plazuela Camilo Torres, y que se vieron compelidos a suspender ante la presión popular por el temor de que la caldera explotara. Subrayaba el Boletín sus comentarios haciendo énfasis en que quienes participaban en estos inauditos actos de saboteo contra el progreso no eran sólo gentes iletradas y de baja condición, sino también personas aparentemente ilustradas y de cierta cultura.
La producción de la empresa empezó bajo signos adversos en marzo de 1876, vale decir, en vísperas del conflicto civil. Hubo que traer maquinaria y equipos de los Estados Unidos hasta los puertos del Caribe, luego subirlos por el río Magdalena hasta Honda y, enseguida, la parte dramática: su ascenso hasta la altiplanicie en más de 1 000 cargas a lomo de mula. Para dirigir el montaje de la planta vinieron expertos norteamericanos.
Por esa época, el Diario de Cundinamarca publicó una nota minuciosa, con precisos fines didácticos, en la que se explicaba a los futuros usuarios todo el proceso de obtención del gas, los pasos de su utilización y, lo más importante de todo, la falsedad de las especies que circulaban sobre sus peligros30. El mismo periódico informó en octubre de 1877 sobre el proceso de instalación del gasómetro, dando a conocer que algunas de las piezas habían sido producidas en la ferrería de Pacho. Informó también acerca del consumo de gas en la capital y de la adquisición por parte de la empresa de unas minas de carbón en La Peña.
Sin embargo, seguían los problemas. El Relator del 19 de octubre de 1877 informaba que de un capital nominal de 100 000 pesos, la compañía sólo había podido colocar en acciones 69 000 pesos, y que apenas atendía 51 suscriptores particulares del servicio.
Durante la guerra civil de 1876-1877 el gobierno subvencionó a la empresa, lo cual permitió enderezar algo sus finanzas. Pero en septiembre de 1878 los empresarios del gas se llevaron un tremendo susto. Los señores J. Camacho Roldán & Cía., apoderados de Pablo Jablochkoff y León Fould, de París, solicitaron al gobierno la correspondiente licencia para establecer en Bogotá un novedoso sistema de alumbrado eléctrico del que era inventor el señor Jablochkoff31.
Pero el susto no les duró mucho porque bien pronto se vio que en Bogotá se daban circunstancias que hacían técnicamente imposible la realización de este proyecto, todavía en vías de experimentación en Europa misma. Empero, las inquietudes renacieron con los informes que divulgaron los diarios sobre los asombrosos experimentos de Tomás Alva Edison en materia de alumbrado eléctrico, y sobre las perspectivas de que el nuevo sistema resultara mucho más económico que el gas32. Sin embargo, el gran problema para los señores de nuestra compañía de gas no resultó ser el fantasma de Edison, sino el hecho más concreto y dramático de que la empresa no lograba alcanzar una situación económica satisfactoria. Empezando la década de los ochenta, los accionistas preguntaban ya con creciente impaciencia cuál era la razón por la que no habían recibido hasta entonces ni un mínimo dividendo.
En febrero de 1880, el presidente de la Compañía de Gas, Guillermo Kirpatrick, firmó con don Francisco Olaya, director de Obras Públicas, un contrato para iluminar el Parque de Santander. Se sabía en la ciudad que la empresa atravesaba por una crítica situación financiera, de la que esperaba salir gracias al aumento del consumo en el que sus accionistas confiaban33. Pero el hecho cierto es que todavía hacia 1882, el alumbrado público de Bogotá era mínimo, como lo atestigua este comentario de prensa:
“Por las noches, la capital de la República de Colombia presenta un aspecto tan bárbaro y tan miserable como el de cualquier villorrio del Asia o del Africa. Ni aún en las calles centrales, donde se hallan los principales colegios, el Palacio Arzobispal, las oficinas públicas y las residencias de los vecinos más fastuosos, se ve una luz protectora del tránsito y centinela de los domicilios. Es una ciudad oscura, medrosa, por donde no se puede andar sin peligro grave de romperse una pierna o de ser asaltado por un malhechor”34.
A su vez, los periódicos La Reforma y Las Noticias divulgaban notas alarmantes sobre la salud financiera de la Compañía de Gas. El primero de ellos informaba en noviembre de 1883 que los accionistas “no podían comprar ni un real de frutas con sus dividendos”. El segundo, en febrero de 1884, daba un dato contundente. Se limitaba a reproducir el informe del presidente de la compañía, señor Carlos Tanco, en el cual el alto funcionario planteaba a los accionistas la dramática realidad de que si no se le aplicaba a la Empresa una inyección de 40 a 50 000 “pesos fuertes”, la situación podría tocar fondo. Tanco ofrecía varias alternativas, entre ellas la de un empréstito o la emisión de nuevas acciones. Otros periódicos hacían comentarios ácidos informando, por ejemplo, el caso de una criada que, por confiar en el alumbrado doméstico de gas, se había ido de bruces, destrozando una vajilla. Rubricaba el accidente con este comentario final:
“Yo se lo he dicho, mi señora: que esta luz no sirve sino para jeder [sic] la paciencia”35.
La Compañía de Gas continuó funcionando, con más bajos que altos, hasta finales de siglo, sin que nunca consiguiera desvanecer plenamente en la población el temor de accidentes por el manejo del gas, fuera de que se necesitaba una cierta pericia manual para hacer prender el pico casero, inconvenientes que no presentaba el tradicional sistema de iluminación con velas o quinqués, al que aspiraba a reemplazar.
Crónicos fueron sus problemas con las tuberías, que construidas inicialmente de madera, daban lugar fácilmente a fugas que reducían el suministro, además de que permanentemente dejaban filtrar el agua de la calle en su interior obstruyendo el paso del gas. Las tuberías de metal que más tarde empezaron a instalarse y que debían ser pagadas por el usuario, resultaron extremadamente costosas para hacer extensivo el servicio a la mayor parte de la ciudad.
Por todo ello la Compañía de Gas se vio constreñida a mal servir durante su existencia un reducido número de faroles y picos de alumbrado público36 y doméstico, debido a lo cual esta primera empresa, que con objetivos de lucro quiso dotar a Bogotá de luz moderna, demostró desde su mismo inicio ser una inversión de bajísima rentabilidad para sus accionistas. Estos dejaron de inyectarle el capital que necesitaba para superar sus deficiencias técnicas y ensanchar su capacidad de producción y distribución del gas más allá de la parte céntrica de la ciudad.
En eterna polémica con el gobierno y con los usuarios por la morosidad en el pago del servicio, que éstos justificaban en lo irregular del mismo, la Compañía de Gas nunca consiguió desterrar las velas y quinqués del 95 por ciento de los hogares, su mercado de mayor valor potencial, con lo que terminó por resignarse a arrastrar una vida de rutina vegetativa hasta su extinción, sin pena ni gloria, en los albores del nuevo siglo.
Por ello no es sorprendente que Bogotá pronto estuviera buscando de nuevo una solución, verdaderamente eficaz, al problema del alumbrado público y doméstico37.
La luz eléctrica
Veamos primero un poco de prehistoria. En 1881 llegó hasta estas alturas el coronel Fernando López de Queralta, un interesante personaje de múltiples facetas. Era un aguerrido patriota cubano que se había batido por la libertad de su país y que finalmente había tenido que exiliarse en Nueva York, donde siguió trabajando activamente por la causa. Recordemos que esa ciudad fue uno de los centros de actividad revolucionaria para los patriotas cubanos, entre ellos el gran José Martí. En Nueva York, López de Queralta ingresó como funcionario de la Weston, importante compañía de alumbrado eléctrico que había instalado ese servicio no sólo en Nueva York, sino también en Washington, Filadelfia y otras ciudades. López de Queralta puso proa hacia nuestro país en procura de nuevos mercados para la Weston, proponiendo al Gobierno de Colombia un privilegio para instalar el alumbrado eléctrico en Bogotá. La iniciativa del cubano tuvo buena acogida, como lo demuestra este comentario del Diario de Cundinamarca del 20 de septiembre de 1881, sobremanera optimista acerca de las bondades del alumbrado eléctrico:
“La luz eléctrica es un grande adelanto sobre la luz de gas carbónico. Quizás pueda decirse que es la coronación del arte del alumbrado. Una sola luz puesta en la mitad de la Plaza de Bolívar hará que se pueda leer un periódico o un manuscrito en toda la extensión de ella”.
Como dato curioso, bien vale apuntar que López de Queralta proponía el alumbrado eléctrico para Bogotá en momentos en que el de Nueva York tenía apenas un mes de inaugurado y sólo habían pasado dos años desde el día luminoso en que Tomás Alva Edison encendió su primer foco incandescente.
El cubano se entregó con ritmo febril a la tarea de instalar postes y demás elementos necesarios para hacer el trascendental ensayo con base en el cual esperaba conseguir el contrato. Los bogotanos vivieron días de verdadera ansiedad en vísperas de lo que se juzgaba casi como un milagro. La Reforma del 22 de abril de 1882 consideró prudente publicar una nota aclaratoria sobre las características del ensayo, formulando advertencias tan pintorescas como una en la que hacía saber que los cables eran simples conductores del fluido eléctrico pero que no se iban a iluminar. Y la nota remataba con este colofón:
“Hacemos esta advertencia porque el vulgo cree que la luz correrá por los alambres”.
El ensayo, realizado el 22 y 23 de abril, “electrizó” a Bogotá, con lo que López de Queralta comisionó a los señores Tomás E. y Juan B. Abello para efectuar contratos destinados a instalar el alumbrado eléctrico en la ciudad. El 16 de mayo los citados caballeros firmaron con el gobierno del estado de Cundinamarca un contrato por el cual se comprometían a “establecer el alumbrado eléctrico en la ciudad de Bogotá”38. Lamentablemente, y por razones que nos son desconocidas, no se dio cumplimiento al convenio.
A principios de ese mismo año el periódico El Conservador, del 17 de enero, se quejaba de que, “en ningún tiempo había estado en la capital tan mal servido [el alumbrado público]. Además en ocasiones se ponen casi intransitables algunas de las calles más públicas por el mal olor que despide el gas [de alumbrado] que se escapa de las rotas cañerías”. Y eso que en ese momento en Bogotá funcionaban simultáneamente cuatro tipos de alumbrado público: el de faroles de velas de sebo; el de faroles de reverbero, que trabajaban con aceite de linaza; el de faroles de petróleo, y el de faroles de gas39. Sobre los tres primeros escribió el diplomático argentino Miguel Cané en ese mismo año: “En las esquinas [se encuentra], de lado a lado, la cuerda que sujeta, por la noche, el farol de la luz mortecina, que una piedra reemplaza durante el día. Al caer la tarde, el sereno lo enciende, y con pausado brazo lo eleva hasta su triste posición de ahorcado”. Simultáneamente el alemán Alfred Hettner anotaba sobre el cuarto tipo de alumbrado que “con frecuencia se interrumpe el alumbrado de gas, habiendo además tanta distancia entre los postes de luz que en medio reina la oscuridad completa”.
En agosto de 1883 el gobierno del estado de Cundinamarca celebró con la firma Carrizosa Hermanos otro contrato para el suministro de luz eléctrica en la capital, pero, para desgracia de los bogotanos, esta vez se repitió la triste historia de López de Queralta y los Abello40.
En 1885 el alcalde Cualla quiso extender el alumbrado público de una manera que nos es ya conocida: ordenando que el alumbrado doméstico sirviera para iluminar también las oscuras calles capitalinas. Al efecto, el Registro Municipal del 20 de noviembre de 1885 publicó un decreto en que se ordenó de nuevo a los habitantes de las casas colocar un farol todas las noches hacia la calle, de 7 p. m. a 5 a. m. Para hacer menos gravoso el servicio se aceptó que las aceras derechas de cada calle fueran las encargadas del alumbrado la primera mitad del mes y de la segunda las aceras izquierdas. Si consideramos que el país se encontraba en ese momento en plena guerra civil, quizá comprendamos la razón del decreto del alcalde Cualla, interesado, como siempre ocurría en época de guerra, en mantener suficiente iluminación pública para controlar las actividades conspirativas de los enemigos del gobierno.
Sin embargo, la medida fracasó, pues La Nación del 19 de enero siguiente escribió que “fuerza es que la municipalidad arbitre algún medio eficaz de establecer el alumbrado público, siquiera sea con petróleo y velas”.
A todas éstas la Compañía de Gas iba de mal en peor. Su mala situación se hacía palpable en muchos aspectos, entre ellos en el reducido número de nuevas instalaciones que había hecho en las residencias bogotanas41.
El año de 1889 fue uno de los de mayor trascendencia en la historia del alumbrado capitalino. El futuro general y presidente de Colombia Pedro Nel Ospina y el señor Rafael Espinosa Guzmán se asociaron para conformar una empresa que daría por primera vez luz eléctrica a la capital de Colombia. A principios de julio de ese año firmaron con el Gobierno Nacional un contrato por el cual se comprometían a iniciar el servicio de fluido eléctrico antes de terminar el año. La empresa ya estaba muy adelantada pues El Telegrama, del 9 de julio, informó:
“Los señores Ospina & Espinosa Guzmán están recibiendo la maquinaria necesaria para la instalación de la luz eléctrica en esta ciudad. A este propósito leemos en periódicos de Nueva York del mes de febrero próximo pasado lo siguiente: La Compañía de Luz Eléctrica de Bogotá ha sido incorporada en la legislatura de Albany con un capital de $ 100 000. Sus operaciones se llevarán a efecto en Bogotá teniendo su agencia principal en Nueva York”. The Bogotá Electric Ligth Co., nombre que adoptó la nueva empresa, estableció también su agencia principal en Nueva York buscando atraer inversionistas extranjeros que permitieran mejorar su capitalización. Pero éstos tampoco llegaron, y la compañía tuvo que organizarse con recursos locales, suscritos en su mayoría por la casa antioqueña de Ospina Hermanos, gracias fundamentalmente a un préstamo de significación que le hizo el Banco de Bogotá.
En septiembre, según informó El Telegrama del 5 de ese mes, comenzaron a colocarse en San Diego los primeros postes para el alumbrado eléctrico. “Suponemos y deseamos que los que ya entren a la parte populosa de la ciudad, consulten más la elegancia”.
El 7 de diciembre de 1889 fue el gran día, reseñado de la siguiente manera por un folleto de la época:
“Ya se sabía que a la misma hora debía llegar el ferrocarril de la sabana al lugar de su nueva estación y que a la vez luciría un faro de luz eléctrica, iluminando algunos juegos de agua instalados allí especialmente por la Compañía del Acueducto de la ciudad… Cada uno imaginaba las cosas a su modo. Todos deseaban ver la luz, y muchos mezclaban su deseo con cierto sentimiento de temor, pues suponían que la inmensa corriente eléctrica necesaria para producirla había de ocasionar no pocos males y desgracias, citando en apoyo de su temor los accidentes ocurridos en otras ciudades… La gente hormigueaba por todas las calles, concentrándose en especial en las carreras 7.ª y 8.ª, la Plaza de Bolívar y los alrededores de la Estación de la Sabana, en donde, a las 7 de la noche, estaban reunidos muchos miembros del gobierno, varios señores y respetables caballeros, quienes, entre los aplausos de numeroso gentío, saludaron la llegada [por primera vez] del ferrocarril [a la Estación de la Sabana].
”Desgraciadamente la esperada luz no iluminó en el momento oportuno aquella escena civilizadora, y no fue sino un poco después cuando surgió esplendente… En la plaza y calles adyacentes el concurso aumentaba más cada momento; de los balcones arrojaban a la calle toda clase de triquitraques, rodachinas, buscaniguas, cohetes voladores, volcanes, bolas de bengala y mil triquiñuelas de la laya, y de muchos grupos de las calles contestaban con disparos no menos nutridos, estableciendo así verdaderas guerrillas… En estos momentos, sería poco más de las ocho, el contento y la algazara llegaron a su colmo, cuando de repente, y como a impulsos de un soplo encantado, alumbraron los espléndidos focos de la luz eléctrica establecidos en la plaza, humillando las mil luces que momentos antes parecían poderosas… El entusiasmo pareció suspenderse en un instante… y luego el oleaje humano volvió a su rápido curso, miles de manos aplaudieron la nueva luz, y de la multitud se escapó un grito generoso, que vitoreaba aquello mismo que momentos antes le infundía temor”42. ¡Esto ocurría apenas a los ocho años de haberse inaugurado la luz eléctrica en Nueva York! De todas maneras no estábamos tan mal, comparado con el alumbrado de gas, que nos llegó 70 años después de haberse instalado en Londres.
Los periódicos prodigaron toda suerte de comentarios elogiosos y entusiastas acerca del nuevo alumbrado eléctrico, que en verdad constituyó una innovación de dimensiones históricas para la capital. El primer recinto cerrado que utilizó alumbrado eléctrico en Bogotá fue el Teatro Municipal, inaugurado por esos mismos días, el 15 de febrero de 1890. Con ciertos toques de humor El Telegrama del 20 de febrero siguiente reseñó así la iluminación del Municipal:
“El Teatro estaba profusamente iluminado por cuatro focos de luz eléctrica, colocados uno en el vestíbulo, otro en el salón, y los otros dos: el, uno sobre la platea y el otro en el escenario; y por una gran cantidad de luces de gas. La luz eléctrica, poco galante con algunas de nuestras bellas damas, hizo aparentes, debido tal vez a la crudeza de su luz blanquecina, ciertos pequeños ‘secretos de tocador’; no tardará el día en que, más conocedoras del medio en que se ?encuentren, derroten con su maravilloso instinto femenil las barbaridades de aquella luz poco discreta”.
Infortunadamente, a los pocos días de haber iniciado operaciones, la nueva compañía se vio obligada a pedir encarecidamente la protección de las autoridades contra el vandalismo, producto inequívoco del subdesarrollo. El Diario Oficial del 11 de febrero de 1890 reproducía una comunicación dirigida al gobierno municipal por las directivas de la empresa en este sentido:
“Ya han roto varios globos de los de las lámparas dadas al servicio, y sabemos que no es raro ver muchachos subidos en nuestros postes causando daños, robando el alambre, etc., sin que la policía, ni los serenos, hayan tratado de impedirlo; también la gente rodea nuestros obreros cuando bajan las lámparas para carbonarlas43 entorpeciendo este trabajo; además suelen invadir el local de la [empresa] perjudicando el servicio de los obreros y exponiéndose a provocar algún accidente en la maquinaria”.
Los focos de que disponía la empresa eran de una alta intensidad, excelentes para el alumbrado público, pero por ello mismo no aptos para el doméstico. En marzo de 1890 ya se habían colocado en las vías bogotanas 90 focos de 1 800 bujías cada uno (el equivalente de una bujía era más que un vatio actual). La empresa generaba la energía por el sistema termoeléctrico, en el que máquinas de vapor alimentadas por carbón mineral y cuatro dínamos adaptados a ellas generaban el fluido.
Las autoridades municipales procedieron con una sabia cautela al no dejarse deslumbrar en exceso por los fulgores de la nueva luz eléctrica. En consecuencia, tuvieron la precaución de no precipitarse a desmontar de un tajo los viejos alumbrados de petróleo y gas. El tiempo les daría la razón en su designio de mantener la operación simultánea de los diversos sistemas de alumbrado. Hasta tal punto se mantuvo la coexistencia que en enero de 1892, junto con los 90 focos eléctricos, había en la ciudad 144 faroles de petróleo44.
El primer obstáculo grave con que se topó The Bogotá Electric Light Co. fue la estúpida renuencia de los ciudadanos a cancelar a tiempo sus contribuciones por el alumbrado. Haciendo gala de una total irracionalidad, los bogotanos estaban felices de usufructuar el alumbrado, pero a la vez lo querían gratuito. Preocupado, el Gobierno Nacional procedió a poner el problema en las manos del rudo Aristides Fernández, inspector de policía, el mismo que unos años más tarde, en la Guerra de los Mil Días, dejaría en la historia un tenebroso recuerdo por sus acciones atrabiliarias y represivas contra los ciudadanos inermes de la capital. Sin embargo, mal podríamos desconocer que la misión que se le confió en 1892 de doblegar a los deudores morosos de la luz fue un acierto de las autoridades. Cumpliendo esta clase de deberes Fernández se sentía como pez en el agua. Procedió con el máximo rigor al cobro de las cuotas atrasadas y, por supuesto, provocó airadas resistencias por parte de la ciudadanía que estuvieron a punto de degenerar en motín45.
El único asidero al que recurrían los ciudadanos para explicar su resistencia a abonar las contribuciones de luz era la deficiencia del servicio, el cual, a su vez, se debía al precario rendimiento de las calderas de la compañía46. Otro problema era que The Bogotá Electric Light Co. había nacido dentro de una economía que demandaba muy poco carbón de hulla para usos industriales. En la sabana de Bogotá la producción de este combustible no había rebasado aún los niveles artesanales. Debido a ello la empresa tuvo que resignarse a alimentar sus máquinas con un carbón de mediana calidad que, además de resultar muy costoso, ni siquiera se conseguía en las cantidades requeridas. De ahí que la presión del vapor en las ya deficientes calderas de la termoeléctrica no era constante, lo cual determinaba que no se alcanzara a generar la electricidad necesaria por lo que la luz era intermitente y escasa. También tropezó la empresa con graves inconvenientes para el mantenimiento de las lámparas de arco voltaico puesto que los elementos que las componían eran importados y los frecuentes atrasos en su llegada al país determinaban que siempre hubiera un número apreciable de focos fuera de servicio. Y como si todo esto fuera poco, la acción de la empresa estaba limitada por las mínimas dimensiones del mercado potencial. Por un lado, como ya lo vimos, las lámparas de arco voltaico —únicas de que disponía la entidad—, no eran aptas por su intensidad para el alumbrado doméstico, y en su mejor momento sólo llegó a haber apenas 200 lámparas de alumbrado público. Por el otro, el reducido grado de desarrollo en que se hallaba todavía la industria era causa de que la demanda de energía fuera casi inexistente.
Por todo lo anterior no sorprende que el Diario de Cundinamarca del 23 de agosto de 1892, en una nota de claro sabor político oposicionista, se quejara de que “si no entra en [la empresa de luz eléctrica] la verdadera regeneración, mejor le será que se decida por la catástrofe. Hace más de 8 días que las noches son verdaderas bocas de lobo, y la bendita luz no alumbra sino en Egipto y en el edificio donde se elabora, y si alumbra un rato es con aquella especie de hipo que tanto mortifica a los transeúntes nocturnos. Los que sí deben estar de plácemes son los pobres faroles [de vela de sebo, petróleo y aceite de linaza] santafereños que tanto tiempo hacía estaban por ahí arrinconados como solteronas en baile; ahora sí los hemos visto por las calles, muy ufanos y brillantes y alabándose de que ‘los buenos tiempos antiguos’, poco a poco en todo se van imponiendo con la Regeneración”.
No obstante, los feroces motines de 1893, en los que como veremos más adelante, se enfrentaron enardecidos artesanos de la capital con la policía, hirieron de muerte el viejo alumbrado público de petróleo. Durante estos sucesos, la turba destruyó 135 faroles de petróleo de 150 que existían en Bogotá47. La saña popular se dirigió principalmente contra este tipo de alumbrado por ser de propiedad del gobierno, cuyas fuerzas de policía habían ultimado un buen número de artesanos. De otra parte, se sabía que las lámparas de petróleo de la calle del comercio eran sostenidas por los comerciantes, sus eternos y más caracterizados enemigos de clase. Mejor suerte corrieron las instalaciones de electricidad y gas, cuyos propietarios eran identificados como elementos adversos al gobierno.
Las críticas a la empresa de electricidad continuaban porque el servicio era en verdad pésimo. La compañía, a su vez, replicaba argumentando que el gobierno se negaba a cancelarle oportunamente las cuentas del alumbrado público. No faltaban quienes afirmaran que el vicepresidente Miguel Antonio Caro, encargado a la sazón del poder ejecutivo, se estaba vengando de Pedro Nel Ospina por haber apoyado éste en 1891 la candidatura de Marceliano Vélez, su rival, para la vicepresidencia. Conociendo el talante sombrío y vengativo del señor Caro, no es difícil otorgar credibilidad a esta especie. La Compañía de Electricidad llegó a amenazar con la suspensión del servicio.
La dificultad principal con que seguía tropezando la empresa, que era la relacionada con los problemas que afrontaba el sistema termoeléctrico, indujo al Cabildo de Bogotá a escuchar ya desde 1892 otras propuestas de alumbrado eléctrico más eficiente y barato. En poco tiempo, el municipio tuvo en sus manos numerosas propuestas de los señores Francisco J. Herrán, Julio Jones, Enrique Salicrup, Eusebio Grau, Giuseppe Vergnano y Santiago Samper Brush48. De todos estos proponentes, fue el señor Jones el primero en sugerir la conveniencia de utilizar el Salto de Tequendama para la generación de energía. Pero fue Samper Brush quien finalmente obtuvo en 1895 el privilegio exclusivo. Samper también creía en las ventajas del Salto y en consecuencia procedió a comprar la hacienda El Charquito, cercana a la catarata, para montar allí las instalaciones de la nueva empresa.
No pudo el municipio de Bogotá haber acertado de manera más espléndida que contratando la generación hidroeléctrica para Bogotá con los Samper. Estos empresarios clarividentes, metódicos, infatigables en el trabajo y profesionales en el más alto grado no sólo crearon una organización que desde su nacimiento fue un auténtico modelo en todo sentido, sino que le dieron a la capital colombiana un servicio que se constituyó desde entonces en el mejor con que contó la ciudad. Desde el mismo 1895, año en que se firmó el histórico contrato, los Samper quisieron mostrar a los escépticos bogotanos la asombrosa versatilidad del fluido eléctrico en cuanto a sus aplicaciones prácticas. Por consiguiente, valiéndose de una máquina de vapor de regular potencia y un dínamo pequeño, hicieron una demostración para comprobar que la electricidad podía generar no solamente luz, sino también fuerza y calor. En esa oportunidad aprovecharon el interés de los asistentes para enseñarles cómo las bombillas incandescentes eran mucho más apropiadas para el alumbrado doméstico que las lámparas de arco voltaico. Los capitalinos quedaron estupefactos. El Telegrama, en su edición del 15 de noviembre de 1895, reseñó el magno acontecimiento:
“Vimos aplicar la corriente a un taladro de muchos kilos de peso, cuya broca, de cuarenta centímetros de diámetro, penetró dentro de la dura piedra más de cinco centímetros en dos minutos… A la vez que la electricidad movía el taladro, alimentaba varias luces de arco incandescentes, calentaba una cocina portátil y daba fuerza a algunos otros hilos en distintas direcciones…
”Con el fin de demostrar lo inofensivo que sería el uso de la luz eléctrica en aposentos y enfermerías, se hizo una descarga sobre la válvula de seguridad de una de las lamparitas que servía para los ensayos, lo cual fundió el alambre de conexión y apagó la luz… La aplicación de la electricidad a las cocinas nos pareció de la mayor conveniencia. En una misma pieza de pequeñas dimensiones, las familias pobres pueden tener el comedor e instalar el servicio de cocina, sin la incomodidad del humo, el calor excesivo, etc.
”Con un dínamo de mano, de escasísima fuerza, se hizo mover una máquina de coser, la cual, sola y girando con la mayor regularidad, prensó una cinta con tanta perfección, como si el trabajo hubiera sido hecho por una hábil costurera… Francamente: si los experimentos que tuvimos la fortuna de presenciar el viernes último los hubiese visto un concurso femenino, a la hora en que escribimos estas líneas ya las madres y las esposas, las jóvenes todas, de todas las clases sociales, habrían hecho meetings entusiastas, pidiendo apoyo para el proyecto de los señores Samper”.
Lógicamente, hubo de transcurrir un tiempo entre la celebración del contrato de los señores Samper con el municipio y la fecha de la iniciación de la hidroelectricidad en Bogotá. Durante ese periodo las compañías de gas y de termoelectricidad continuaron dando palos de ciego y mostrando fallas cada vez más graves en la prestación de sus servicios. No podía faltar el concurso del típico y tradicional ingenio bogotano que dejó plasmadas en unas décimas muy graciosas la frustración de los ciudadanos ante el fracaso de estas empresas49.
A pesar de que en octubre de 1899 estalló el más cruento, prolongado y devastador de todos nuestros conflictos civiles, los hermanos Samper Brush y sus socios no se acobardaron ante este nuevo obstáculo, cuyas dimensiones y posibles incidencias sobre el desarrollo futuro de la empresa eran totalmente imprevisibles. Continuaron importando la maquinaria sin arredrarse y fue así como, venciendo toda clase de dificultades, los intrépidos empresarios pudieron inaugurar la planta del Charquito el 7 de agosto de 1900. Por una feliz coincidencia el nuevo siglo se iniciaba con el primer servicio de alumbrado y electricidad bien organizado, serio y permanente con que contó la capital. Prueba de ello es que esa empresa, inaugurada en los albores del siglo, fue a partir de ese momento y sólo con algunas variaciones adjetivas, la misma que hoy presta un excelente servicio eléctrico a casi 5 000 000 de bogotanos. Una elocuente nota periodística describe los obstáculos descomunales que hubieron de superar los Samper para traer hasta las inmediaciones de Bogotá la compleja maquinaria que requería el nuevo complejo hidroeléctrico:
“Duras dificultades debieron confrontar los Samper en la construcción y equipo de los edificios de la planta, y en el montaje de la complicada maquinaria. … Tuvieron necesidad de trazar y acondicionar trochas desde la orilla del Magdalena hasta la región del Salto para poder acarrear en rastras las voluminosas piezas de los dínamos y demás unidades. Bajo soles ardientes y por entre la maraña de las selvas los bravos conductores de los cargamentos algún día llegaron a tener reunidos, victoriosamente, los elementos todos de la planta generadora de energía… En la noche del 6 de agosto de 1900 los esfuerzos de don Santiago y de sus hermanos, y también de las señoras de Samper, culminaron cuando en la casa paterna de don Miguel Samper, su viuda, doña Teresa Brush, encendía con mano trémula las primeras bombillas de la nueva luz”50.
Los Samper no estaban dispuestos a fracasar. Eran unos empresarios modernos y bien preparados que habían asimilado en términos positivos las amargas lecciones de sus antecesores. En consecuencia, tomaron desde los comienzos de la empresa dos precauciones de singular importancia. La primera fue tender las líneas de transmisión de energía por debajo de tierra y no aéreas a fin de prevenir interrupciones originadas por lluvias, vientos y otros factores adversos. La segunda consistió en montar un generador de reserva de 350 kilovatios que reemplazara al principal en caso de falla.
El esmero técnico y científico que pusieron en el montaje y en el manejo de su planta fueron factores determinantes del éxito que alcanzaron desde el principio. La creciente demanda de fuerza para la industria y la no menos imperiosa de alumbrado doméstico fueron causas determinantes de que al cumplir dos años de funcionamiento la empresa ya hubiera copado su capacidad generadora y estuviera emprendiendo nuevas obras de expansión. Igualmente, al cumplir 10 años, la compañía estaba atendiendo satisfactoriamente 100 motores eléctricos industriales y 23 000 bombillas incandescentes. Era un hecho incuestionable que la energía hidroeléctrica había llegado a una robusta y saludable mayoríade edad y que sus únicos caminos eran los del avance y el progreso51.
DESASEO Y EPIDEMIAS
En el aseo y obras públicas bogotanas de principios del siglo xix desempeñaron un papel de notable relevancia los presidiarios. Éstos eran conducidos al lugar de trabajo sujetos con cadenas y grillos y ataviados con unas indumentarias especiales de diversos colores llamativos a fin de asentar su identificación en caso de fuga. Era frecuente que los transeúntes, al pasar cerca a ellos, les dirigieran toda clase de insultos y baldones a los cuales los galeotes respondían con igual o mayor procacidad. La situación de los presos comunes por otra parte era singular, puesto que los que no recibían alimentos de sus familiares se veían en la obligación de mendigarlos por las rejas de la cárcel.
En 1807 el virrey Amar y Borbón destinó a los presidiarios de Santafé a la construcción del nuevo camellón que debía unir la ciudad con el puente del Común y con Zipaquirá. Huérfana entonces la capital de sus presidiarios no creyó poder soportar por mucho tiempo sin quién velara por el aseo y ornato, razón por la que el Cabildo reclamó al virrey, a fines de 1808, la devolución del presidio, pues su falta “ha sido y es perjudicialísima a la ciudad porque sin ellos no se puede conseguir su continua limpieza precisa para el aseo; … y trayendo funestas consecuencias a la capital su carencia, no es justo que esté privada por más tiempo de los medios de lograr el aseo tan recomendado y necesario para la salud pública. El camino puede continuar sin este socorro, y la ciudad no puede asearse sin él. Para esto se estableció el presidio privativamente, y ya no es tolerable por más tiempo su falta ni puede cumplirse con la limpieza prevenida de los puentes que sin ella están en riesgo de arruinarse, como el de Lesmes, porque el cabildo no tiene otro arbitrio ni fondos de que echar mano”52. El virrey no se dio por enterado de la protesta por lo que el alcalde Luis Caicedo y Flórez no tuvo más remedio que apelar a la cárcel de mujeres del Divorcio, y así, según cuenta el cronista José María Caballero, las presas fueron sacadas a barrer las calles a principios del siguiente año de 1809, junto con las “mujeres que cogían de noche o por cualquier otra causa”.
Durante la época en que el pacificador Morillo implantó en Bogotá el ominoso régimen del terror, los patriotas que se salvaron del patíbulo fueron los encargados de trabajar en las obras públicas de la ciudad. Fueron ellos quienes, encadenados y engrillados, terminaron la tarea de adoquinar la Plaza Mayor. Patriotas ilustres como Luis Eduardo Azuola, Pantaleón Gutiérrez y José Sanz de Santamaría fueron compelidos por la fuerza a trabajos como el ya descrito y a otros como la construcción de los puentes de San Juanito y El Carmen y la reparación del de Lesmes.
Ya durante el régimen republicano se produjeron medidas tan pintorescas en materia de aseo como la orden de capturar cerdos, pollos y gallinas que anduvieran errando sin dueño por las calles para remitirlos a las cárceles con el objeto de que sirvieran de alimento a los presos”53. Cuentan algunos viajeros cómo, además de los presos, había en Bogotá agentes de aseo tan acuciosos como la lluvia, los gallinazos y los cerdos. La primera barría las inmundicias y los dos segundos las devoraban. Por otra parte, las acequias de agua corriente que corrían por el centro de las principales calles, y que habían sido abiertas con un claro objetivo de salubridad y limpieza, se convirtieron en un vehículo propagador de la más repugnante suciedad debido a que a partir de las ocho de la noche aproximadamente las sirvientas salían de las casas al amparo de la oscuridad para verter en ellas los cubos y demás recipientes en los cuales durante el día se habían acumulado toda clase de basuras y detritus orgánicos.
Bien vale transcribir textualmente la descripción que hizo el norteamericano William Duane a propósito del desaseo en las calles bogotanas:
“Desde allí [el balcón de su casa situada en la plazuela de San Francisco] veíamos a veces a unas pobres indias de mantones y faldas azules, que cuando se sentían impelidas al cumplimiento de alguna necesidad natural, no mostraban ninguna vacilación —sin mirar en torno suyo ni preocuparse de que alguien las observara— en agacharse sobre la yerba durante breves momentos y, mirando hacia atrás. seguir de largo muy tranquilamente, tan inocentes de haber cometido una falta indecorosa como puede sentirse un bebé en el regazo de la madre”.
Por su parte, el francés Boussingault expresaba su repugnancia por la costumbre de los hombres de cumplir sus necesidades al aire libre, en los huertos de las casas o en las orillas de los riachuelos que cruzaban la ciudad, y la de las mujeres de utilizar vasos portátiles o bacinillas. Se refería, además, con similares expresiones de asco al uso generalizado de arrojar las inmundicias a los patios traseros con la única esperanza de que los gallinazos se encargaran de la limpieza.
Otro grave problema de salubridad que debieron de afrontar las autoridades bogotanas fue el de la abundancia de perros callejeros que presentaban continuamente la temible amenaza de la hidrofobia en tiempos anteriores, aún en muchos años, al maravilloso descubrimiento de Pasteur. En algunas oportunidades se recurrió a los reclusos para capturar y sacrificar a los perros vagos54. Otras veces la municipalidad trajo y pagó indios para perseguir y matar a los perros a lanzazos55.
Un aspecto que impresionó mucho al coronel John Hamilton, ministro plenipotenciario de Inglaterra en Colombia fue la diligencia y minuciosidad con que los chulos limpiaban de desechos la Plaza Mayor después del mercado. En 1832 la municipalidad ordenó perentoriamente que la servidumbre de las casas llevara las inmundicias hasta los ríos para arrojarlas allí, lo que suscitó la siguiente recomendación de El Constitucional de Cundinamarca del 21 de agosto del mismo año:
“La municipalidad debe costear en cada puente dos letrinas públicas [que desemboquen directamente sobre el río], para que el pueblo infeliz tenga donde practicar sus imperiosas diligencias, y así se evitaría que lo hiciese en las calles… En el origen de las acequias que corren por la ciudad también se podrían hacer unos estanques grandes con sus correspondientes compuertas, para detener las aguas de las 5 a las 7 de la mañana, y de las 4 hasta las 5 1/2 de la tarde en cuyas horas soltándose limpiarían las basuras que se harán arrojar en los caños, y no habría necesidad de que los presidiarios gastasen el tiempo en limpiarlos”.
Un poco más tarde los opositores del gobernador de Bogotá, Alfonso Acevedo, a propósito también de la situación de desaseo de la ciudad y haciendo gala del tradicional ingenio bogotano, circularon una hoja volante cuyo texto reproducimos a continuación:
Decreto de la Policía y Hacienda:
“Considerando l.º: que en esta ciudad se padece tantos catarros y calenturas, lo que proviene en gran parte de tantas cagadas como se hacen diariamente, y 2.º que del buen arreglo de todas estas cagadas se obtiene la doble ventaja de atender a la salubridad pública al mismo tiempo que se crea un ramo muy productivo… Decreto lo siguiente: Art. l.º todo individuo de uno y otro sexo, mayor de dos años, está obligado a hacer sus necesidades mayores, en la cloaca o letrina que se halla para el efecto, junto al puente de San Francisco. Art. 2.º Los que tengan que ocurrir a dicho establecimiento, presentarán para ser admitidos en él, una boleta que exprese si el individuo está con evacuaciones o estítico al (policía) del bastón de lata que estará a la puerta con su mesa y papel para tomar razón de los números de las boletas, las cuales serán devueltas para que cada persona haga de la suya el uso conveniente después de la operación.
”Transitorio: Por ahora no se adopta para el efecto el papel de la fábrica Benedictina, por estar todavía muy delgadito, lo que pondría en riesgo los dedos… Art. 4.º La tarifa de boletas será la siguiente l.º por la de estíticos a 3 reales: las de evacuaciones a 2 reales y las de pujos a real… Art. 5.º Habrá en mi oficina un taquígrafo para que se entiendan con él las personas que vengan muy apuradas. Art. 6.º Se pondrá una letrina de más, junto al puente de San Agustín, en tiempo de congreso, por ser esta la época de más cagadas… Art. 9.º En cada muladar habrá un destacamento de (policías) de bastón de lata para que ninguno pueda cagar de contrabando. 2.º Si se cogiere in fraganti a alguno, se le hará recoger con la mano el ingrediente, y se presentará con él en mi oficina a sacar una boleta, que se llamará de recurso, la cual valdrá el duplo de las otras en su clase. Art. 10.º Si por un apuro muy grande, llegare alguno a desocuparse en los calzones, cuando vaya para la cloaca, volverá incontinenti a mi oficina, para que se le devuelva el importe de la boleta, previo conocimiento de la verdad del hecho.
”Transitorio: Esto se entiende mientras llegan de la extranjería unos tapones de caucho, que ya se han pedido, a fin de evitar tales fracasos, que disminuirán el producto de la renta y darían lugar al fraude. 2.º Sin transiciones: La persona que necesite de tapón, lo manifestará, al pedir la boleta, y el oficial primero se encargará de acomodarle dicho utensilio. Art. 11. Cuando la experiencia haya dado a conocer, poco más o menos, este negocio, se pondrá dicho ramo de cagaje en remate, y será preferido el que más puje… Dado, firmado de mi mano en Bogotá a 8 de junio de 1839.
”El dictador en policía — Aldorso Hace — Adove” [Alfonso Acevedo] “—por indisposición del secretario— El oficial I. — Lorito Serall”. [Lorenzo Lleras]56.
Por decreto del 4 de julio de 1842 el presidente Herrán determinó que el presidio de Bogotá se trasladara a Ibagué, destinándolo a trabajar en el camino que se abría por la montaña del Quindío, con lo cual obligó a la capital a enfrentar de manera distinta lo concerniente a sus problemas de limpieza, ornato y obras públicas. Por este motivo el jefe político del cantón, con fecha 26 de febrero de 1843, invitó a licitación a los que quisieran celebrar una contrata con la ciudad para recoger las basuras de las calles mediante el pago de 365 pesos anuales, y sepultar los cadáveres en el cementerio por otros 182 pesos anuales. Era la primera vez que se intentaba organizar estos servicios sin el concurso de los presidiarios.
En previsión de lo que pudiera suceder, el jefe del cantón publicó el mismo día un bando en que, bajo pena de multa y arresto, mandó que cada ciudadano velara por la limpieza del frente de su casa. Pero como ni el sistema de contrata con particulares ni el mandato contenido en el bando dieron resultados, el presidente Mosquera, por decreto del 25 de junio de 1845, tuvo que ordenar de nuevo el establecimiento del presidio en Bogotá. Por lo pronto la capital no podía prescindir de los presidiarios.
En 1849 se desató una mortífera epidemia de cólera sobre el litoral atlántico de nuestro país y el río Magdalena. En esa zona se calcula que dejó más de 20 000 muertos. No obstante, los bogotanos se sintieron tranquilos en la certeza de que estarían protegidos contra el temible flagelo por la barrera de los 2640 metros de altura y el saludable frío sabanero. No sabían cuán engañados estaban. Después de diezmar sin piedad a los habitantes de la zona norte, el cólera emprendió lentamente el ascenso de las alturas andinas, las cuales no fueron la muralla infranqueable en que confiaban los capitalinos. Comenzaron a presentarse casos a principios de marzo de 1850. Algunos médicos, con el ánimo de tranquilizar a la ciudadanía, declararon que el cólera no podría germinar a estas alturas y que los casos que se habían detectado eran de simple “colerín”. Por supuesto, no había tal. Según testimonio de Salvador Camacho Roldán en sus Memorias, se dieron 150 casos, la mayoría de ellos mortales. Por fortuna, posteriormente sí hubo una relación entre clima y epidemia, pues entró el invierno y todos los enfermos que habían sobrevivido a los embates iniciales del mal se salvaron.
Una vez que cesó la epidemia, tanto las autoridades como la población, bajo el efecto del tremendo susto, se percataron de la necesidad de emprender dinámicas y eficaces campañas de aseo y salubridad a fin de poner la ciudad a salvo de futuras calamidades como la que acababa de pasar. Se limpiaron los muladares, se asearon los caños y se recogieron con esmero las basuras.
Lamentablemente, toda esta febril actividad no fue más que una efervescencia efímera. Al cabo de poco tiempo se había olvidado el cólera y la capital de Colombia había retornado a sus hábitos inveterados de incuria y desaseo.
Hacia 1854 el norteamericano Isaac Holton encontró que una de las causas básicas de la letal insalubridad crónica de Bogotá eran los habitáculos de las gentes menesterosas, constituidos por piezas o “tiendas” con puerta a la calle pero sin acceso a los patios interiores de las casas que las habían arrendado, donde estaban los excusados. Holton visitó a su lavandera, que vivía en un cuarto de éstos, y se admiró de lo que encontró:
“¿Y dónde está la puerta para entrar al patio [de la casa]? Naturalmente que no hay puerta ni derecho a tenerla. ¡Bonita cosa sería que una guaricha, por el sólo hecho de haber arrendado este miserable cuartucho, tuviera derecho a pasearse por el patio! Entonces, ¿qué puede hacer? ¿A dónde puede ir? Porque ni en sueños existe ninguna clase de comodidad moderna, ni siquiera alcantarillado. Fuera de su cuartico, apenas tiene libertad para ir a las calles, a los lotes vacíos y a las orillas del río. No culpemos entonces a la pobre mujer acuclillada al borde del río; hace todo lo que puede para guardar el decoro. El número de familias que vive en las mismas condiciones de mi lavandera excede en mucho al de las que viven realmente bien”.
En 1855 el gobernador de la provincia, Emigdio Briceño, dirigió al Cabildo un memorial en el que no vacilaba en calificar a Bogotá como la ciudad con el aspecto “más asqueroso y repugnante” que podía conocerse y se refería no sólo a las numerosas epidemias que ya se habían abatido sobre ella, sino a las que podían seguir presentándose como consecuencia del alarmante desaseo urbano57. De hecho el tifo, la disentería y la viruela constituían en Bogotá la principal causa de mortalidad.
Para 1856 encontramos que del aseo de la ciudad se encargaban 30 presidiarios. El 6 de agosto de ese año el Cabildo acordó que estos reclusos, para la recolección de las basuras, emplearan carretillas que pudieran ser manejadas cada una por dos hombres, y determinó que “el conductor de la carretilla tocará en cada casa, tienda u otro edificio habitado, a efecto de recibir la basura”58.
Las autoridades continuaron realizando esfuerzos por superar el problema del desaseo en la capital. En 1859 se promulgó un decreto que ratificó la antigua orden de que las basuras y excrementos sólo se arrojaran en los caños callejeros únicamente desde las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana, pero que preferentemente se acudiera para estos menesteres a los muladares de los extramuros de la ciudad. “Los ciudadanos interesados en que la manzana o cuadra en que habitan, se halle con la debida limpieza, pueden ocurrir al despacho de la alcaldía, a fin de ser nombrados celadores y recibir instrucciones sobre el particular”59.
Sin embargo, la situación no cambiaba a juzgar por el siguiente texto de don José María Cordovez Moure:
“Por en medio de las calles que tienen dirección de oriente a occidente, y en algunas de norte a sur, descendían caños superficiales cuyo principal alimento eran los desagües de las casas adyacentes, de manera que cuando soltaban el contenido salía en confuso tropel fétida aglomeración de materias fecales que esparcían nauseabundas miasmas… En los puentes de la ciudad existían muladares centenarios… con la circunstancia especial de que esos sitios suplían para el pueblo las funciones de los actuales inodoros”.
El 2 de junio de 1862 Medardo Rivas, gobernador del Distrito Federal, dio un plazo perentorio de 15 días a todos los bogotanos para que asearan las calles correspondientes al frente de sus casas, bajo apremio de multa o arresto. Con base en este decreto, Cenón Padilla, el activo alcalde del barrio de Las Nieves, apenas se cumplió el plazo, procedió a declarar incursos en la multa de 25 pesos a todos y cada uno de los habitantes del sector por infracción del decreto del gobernador, y determinó, para hacer efectiva la multa con destino al aseo del barrio, que se pagara en adelante a la Alcaldía un cuarto de real semanal por cada puerta de casa, tienda o solar. Con estos fondos creó una Compañía de Salubridad Pública, compuesta por los vagos de ambos sexos de la parroquia de Las Nieves, a los que obligó a trabajar en el aseo del sector mediante una asignación de real y medio de sueldo por día, y de dos reales para los que se engancharan voluntariamente60. Con procedimiento tan singular el alcalde Padilla logró establecer durante algún tiempo en el barrio de Las Nieves el impuesto de aseo y dio ocupación a los vagos del lugar.
Por acuerdo del 10 de febrero de 1872 la municipalidad de Bogotá mandó de nuevo al jefe municipal nombrar anualmente entre los vecinos a un celador por cada manzana con las funciones de agente de policía para los efectos del aseo. Determinó, asimismo, permitir los excusados sin agua dentro de las casas, siempre que tuvieran por lo menos un metro de profundidad, que se mantuvieran bien tapados y que se les echara cada día una porción de cal o de cisco de carbón vegetal61. Sin embargo, pese a tanta reglamentación, la ciudad seguía tan sucia como siempre. Una de las causas fundamentales de que no se hallaran soluciones de fondo para el gravísimo problema era la carencia de un alcantarillado subterráneo.
El alcantarillado subterráneo
El primer tramo de alcantarillado auténticamente subterráneo se construyó en 1872 a lo largo de la actual calle 10 entre las plazas de Bolívar y del Mercado (hoy carreras 10 y 11). Fue ésta la primera alcantarilla que inició el proceso de sustitución de los sucios y antihigiénicos caños de superficie, que el diplomático argentino Miguel Cané describía así en 1882:
“Aunque de poca profundidad, los caños bastan para dificultar en extremo el uso de los carruajes en las calles de Bogotá. Al mismo tiempo comparten con los chulos las importantes funciones de limpieza e higiene pública que la municipalidad les entrega con un desprendimiento deplorable”.
Por esa época se continuaban construyendo reducidos tramos de alcantarillado, sin orden ni planificación alguna; por lo tanto, el problema higiénico seguía siendo angustioso. Llegaron a proponerse soluciones ciertamente curiosas como la del ingeniero Manuel H. Peña, en 1885, que consistía en disponer que en cada casa se destinara un tonel de regular tamaño, lleno de agua hasta la mitad para depositar en él todos los detritos orgánicos que evacuara la familia durante el día. En las primeras horas de la noche, el recipiente de las inmundicias sería colocado en la puerta principal, donde lo recogería un servicio especial de recolección, cuyos trabajadores, después de vaciarlo, lo retornarían a sus dueños62.
El alcalde Higinio Cualla, en su informe anual al gobernador del Distrito Federal, publicado en el Registro Municipal del 23 de julio de 1886, propuso una solución que en lo fundamental tampoco podía llevarse a efecto, pues chocaba con la estructura social de la capital: “Se hace indispensable que se decrete alguna providencia, que obligue a los propietarios que arriendan tiendas [piezas] para habitaciones en las calles centrales, a prestar el servicio interior de la casa a sus inquilinos, porque aun cuando se ha dispuesto colocar en las esquinas de cada cuadra rejas de hierro que se abrirán en determinada hora de la noche para que se arrojen por ellas a la alcantarilla las inmundicias, es tal el hábito de desaseo arraigado en nuestra población que se pasarán muchos años para que se acostumbren a no arrojar a las calles públicas a cualquier hora del día las inmundicias de sus viviendas y a aguardar la hora de la noche en que deben hacer la limpieza. De otro modo debe prohibirse arrendar esta clase de tiendas en la parte central de la ciudad porque mientras ellas existan sin el servicio interior, jamás podrá conservarse el aseo”.
La inauguración en 1888 del servicio de acueducto por tubería metálica y a presión permitió, desde luego, que el líquido vital llegara a un número mucho mayor de domicilios, pero presentó a la vez un reverso funesto: agravó el problema de las aguas negras ya que ahora era mucha más alta la cantidad de agua de desecho que se vertía a los caños que corrían a descubierto por algunas de las vías públicas. Hubo, por lo tanto, necesidad de agilizar la construcción de más alcantarillas subterráneas con especificaciones técnicas más cuidadosas, pues los ingenieros de la época denunciaban que, con una excepción, las alcantarillas que se habían construido eran demasiado estrechas63.
Empero, y aunque hoy nos parezca entre divertido e inverosímil, las fuerzas de la ignorancia y el atraso también dieron en esta oportunidad su batalla contra el alcantarillado subterráneo y en favor de los asquerosos albañales de superficie. Y lo peor es que quienes se oponían a esta saludable innovación no eran gentes de baja condición sino, por el contrario, periodistas y personas de algún nivel de cultura. Veamos esta nota del periódico El Orden del 1.o de enero de 1887:
“La ciencia y la experiencia tienen demostrado que no impunemente se pueden remover a cierta profundidad las tierras, pues de ahí se desprende un desarrollo de gases mefíticos que ponen en peligro la más robusta constitución. [Conocemos un caso de viruela negra] ocurrido en una señorita debilitada y predispuesta al mal por la excavación de una alcantarilla en la calle donde vivía. Por otra parte, comprendemos la construcción de tales obras en calles donde no hay tiendas [piezas de inquilinato] en que viva gente; pero en las que tal caso ocurre, con el pésimo servicio de aseo que tenemos, nos parece absurdo. Las habitaciones son para el común de las gentes una tienda que les sirve al mismo tiempo de comedor, cocina, despensa, dormitorio, etc. Estas familias no tienen más sitio en donde esparcirse que la calle, y en ella echan las basuras de sus casas, teniendo el concurso del agua de las acequias que hoy se les niega [para reemplazarlas por alcantarillas]”.
En 1890 ya había 170 cuadras, la tercera parte de las calles de la ciudad, que contaban con albañales subterráneos los cuales, a pesar del avance que representaban, desgraciadamente se seguían construyendo en forma caótica y desarticulada. Para 1896 Miguel Samper describía una situación enteramente nueva, refiriéndose al progreso que representaba para la capital esta primera red de alcantarillado:
“[En las calles centrales] las aceras están embaldosadas… Las antiguas acequias que corrían a lo largo de las calles arrastrando toda clase de inmundicias, están hoy sustituidas por alcantarillas, con lo cual se ha logrado ensanchar las calles, pues los caños las dividían en dos fajas aisladas. Ha seguido de esto la mayor atención que se consagra a los pavimentos, ya mejorando los antiguos empedrados, ya adoptando para las más concurridas calles el adoquinado o el camellón de macadam”64.
Sin embargo, aún no se aclimataban los modernos excusados en las edificaciones, lo cual generaba problemas exasperantes como éste que describe el Diario Oficial del 3 de mayo de 1901, en un informe del síndico del Hospital de La Merced:
“A la escasez de agua en el hospital se añade que los excusados son secos y sin desagüe a alcantarilla alguna. Para arreglarlos y limpiarlos sería necesaria una gran obra de albañilería que costaría muchísimo… Por el momento he resuelto echarles cal viva y condenarlos, porque el depósito que se encuentra en ellos sin salida desde el tiempo de la Colonia… produciría una infección en todo el barrio. Estos lugares los sustituiré con excusados portátiles que se vaciarán en un profundo hoyo que se irá cubriendo diariamente con cal viva, ceniza, tierra, etc.”.
En 1882, según lo pudo constatar el alemán Alfred Hettner, las calles bogotanas todavía eran barridas por presidiarios que salían a ejecutar este menester custodiados por soldados. Entonces, como ahora, eran constantes las quejas de la ciudadanía contra la irregularidad y la indolencia de los carros recogedores de basura65. Hay cosas que en verdad no son nuevas bajo el sol.
En 1883, el alcalde de Bogotá pedía que se enviaran 100 reclusos diarios para las faenas de aseo reforzando, por supuesto, el número de gendarmes requeridos para vigilarlos66. La capital de Colombia dependía todavía de sus presidiarios para no ahogarse en basuras y desechos.
En 1884 el municipio, impotente ante el problema de las basuras, apeló al viejo recurso de siempre: contratar este servicio con empresarios privados. En efecto, así lo hizo con los señores Teófilo Soto y Manuel Forero, quienes se comprometieron a mantener limpia la ciudad recorriéndola con 15 carros de mulas y bueyes por un estipendio de 1 800 pesos mensuales67.
Lentamente se fue organizando por contratistas particulares, en los años siguientes, un cuerpo encargado del aseo, pagado con un impuesto municipal que se llamó “de aseo, alumbrado y vigilancia”. Gracias a este impuesto, a principios de 1901, 50 carros realizaban diariamente la recolección de las basuras en Bogotá, además de un promedio de 76 barrenderos y 13 sobrestantes. Cuarenta reclusos se encargaban cada 15 días de limpiar los cauces y riberas de los ríos y arroyos que atravesaban la ciudad. Por último, según acuerdo n.º 23 de 1902, el Concejo de Bogotá reasumió el ramo de aseo de la capital.
PLAZA DE MERCADO
Otro de los grandes problemas de salubridad que afrontaron las autoridades capitalinas hasta 1864, fue el del tradicional mercado de los viernes en la Plaza Mayor, luego Plaza de Bolívar. Las condiciones de desaseo en que se realizaba el expendio de los víveres eran aterradoras, y más aun cuando, concluidas las ventas, repulsivas bandadas de chulos se cernían sobre el lugar para darse su festín de desperdicios e inmundicias. Varias veces la municipalidad prohibió la realización del mercado en la Plaza de Bolívar trasladándolo a las de San Francisco y San Agustín; pero los tozudos mercaderes, luego de poco tiempo, retornaban a su sitio predilecto para ensuciarlo y envilecerlo como siempre.
La preocupación por este horrible foco de insalubridad en pleno corazón de la capital se tradujo en una concesión que la Cámara Provincial otorgó en 1848 al señor Juan Manuel Arrubla para construir una plaza de mercado cubierta y usufructuarla por 50 años. Sin embargo, el privilegio no se pudo explotar por falta de un lote céntrico adecuado. Al fin, en 1856, el señor Arrubla adquiríó el huerto del convento de la Concepción, 200 metros al oeste de la Plaza de Bolívar. En consecuencia, volvió a solicitar el privilegio; pero debido a que las condiciones que exigió resultaron inadmisibles para el Cabildo, las partes no llegaron a ningún acuerdo y el proyecto naufragó68.
Por lo pronto, Arrubla construyó en el solar un circo de madera para presentar en él diversos espectáculos populares. El más memorable de todos fue uno que atrajo de manera especial la atención de los bogotanos: la lucha de un toro contra un tigre. Las opiniones estaban divididas sobre cuál de las dos fieras sería la vencedora en el combate. La mayor parte de los espectadores vaticinaba una victoria contundente del tigre agregando que, no contento con derrotar a su contendor, el felino se daría un opíparo banquete de carne taurina. No obstante, la realidad fue otra. ?El astado arremetió furiosamente contra el tigre sin darle siquiera la oportunidad de un zarpazo defensivo. Ante las violentas embestidas del toro, el tigre no hizo cosa distinta de escapar lleno de pavor. Y fue así como en uno de esos brincos, el aterrado felino saltó fuera del cercado sembrando el pánico entre los asistentes, que huyeron en tropel según cuenta Cordovez Moure. Una señora que saltó de un palco de tercera fila cayó a horcajadas sobre los hombros de un caballero. Las gentes daban alaridos y divulgaban la especie de que precisamente ese tigre había sido cebado con carne de niños indígenas, por lo cual era mucho más temible. La urbe de 40 000 habitantes quedó desierta en pocos minutos. Las gentes despavoridas trancaron las puertas y ventanas de las casas y se armaron con lo que pudieron, incluidos cuchillos de cocina, vetustos arcabuces y antiquísimas armas blancas arrancadas de las panoplias familiares para hacer frente al tigre. A todas éstas, el pobre felino, que aún no se había repuesto del susto atroz que le dieron los testarazos de su enemigo, vagaba como un perro mostrenco por las calles desoladas de la capital. Curiosamente, hubo un insólito grupo de ciudadanos a quienes no llegó el fragor de la estampida colectiva y estaban libándose unas copas en alguna cantina de la ciudad. De repente, los sorprendió el inesperado ingreso de la fiera fugitiva que, con la mayor mansedumbre fue a refugiarse debajo del mostrador, acaso creyendo que allí se salvaría de las mortíferas cornadas de su adversario. Todos entraron en pánico, menos don Cenón Padilla quien, sin perder la calma, sacó su revólver, buscó al tigre en su improvisada madriguera y le pegó cinco tiros en la cabeza.
Finalmente, en 1861, el señor Arrubla pudo llegar a un acuerdo con la municipalidad respecto a la plaza de mercado cubierta, emprendió la construcción y en 1864 la inauguró con el nombre de plaza de la Concepción, permitiendo desde entonces la erradicación definitiva del mercado de los viernes de la Plaza de Bolívar.
CAMINOS Y FERROCARRILES
Ya nos referimos anteriormente al aislamiento del mundo que caracterizaba a Bogotá y que los viajeros foráneos percibían y anotaban en sus apuntes de viaje con verdadera sorpresa. Es pertinente destacar el hecho de que a principios del siglo xix la ciudad disponía de los mismos caminos de comunicación externa de comienzos de la Colonia pero ahora sostenidos, malamente, por peajes. El de mayor importancia, por ser el único que realmente conectaba a Bogotá con el mundo exterior, era el de Honda, ya que este puerto estaba sobre el río Magdalena, que era, a su vez, la única vía de comunicación con el mar y por lo tanto con el resto del mundo. Disponía también la capital del camino a Neiva, que pasaba por La Mesa; del camino a Vélez, que pasaba por Zipaquirá, y del camino a Tunja, que pasaba por Chocontá.
Por supuesto, los únicos medios con los cuales se podía transitar a lo largo de estas vías eran los caballos y las mulas, pues el camino de Honda sólo era carretero hasta Facatativá y el del norte hasta el río Arzobispo (actual carrera 13 con avenida 39). Con ser, por las razones anotadas, el de mayor importancia el camino de Honda era precario y azaroso en extremo. Había épocas en que las lluvias dificultaban el tránsito hasta el punto de que los viajes entre Bogotá y Honda podían durar tres días o más. Pero por lo general las penalidades del viajero no sólo no terminaban en Honda sino que a partir de allí empezaban a hacerse más agobiantes aún. El mal tiempo era factor decisivo en toda clase de contratiempos enojosos durante la navegación fluvial. El barón de Humboldt se refirió pormenorizadamente al tormento de los mosquitos, al calor asfixiante y, en suma, a todos los azares adversos que asediaban al viajero por el río Magdalena. Todavía para 1845 ir y volver a la costa atlántica desde Bogotá requería un mínimo de dos meses.
La precaria situación en que vivía Bogotá por su carencia crónica de vías adecuadas de comunicación determinó que algunos dirigentes capitalinos pensaran en toda clase de proyectos, incluyendo algunos tan descabellados como el de la navegación a vapor por el río Bogotá. En 1858 la Asamblea Constituyente del estado de Cundinamarca concedió un privilegio para tal efecto a los señores Carlos Sáenz y Alejandro Caicedo. Lógicamente el proyecto no pasó del papel. En 1862 la Asamblea volvió a conceder un privilegio por 30 años al señor Domingo Peña. “Para el efecto —dictaminó la Asamblea— de canalizar el río, enderezar su cauce o allanar los obstáculos que… puedan oponerse a su navegación, se considera la empresa como de utilidad pública, y en consecuencia podrán expropiarse los terrenos que con tales objetos fueren necesarios… Caduca el privilegio si dentro de cuatro años… no se tiene en el río Funza o Bogotá, por lo menos, dos buques de vapor, capaces de transportar cargamentos y en buen estado de servicio”69.
En 1851 se refaccionó el camino de Bogotá a Facatativá por el sistema carretero de Mac-Adams. El costo de esta obra resultó tan exorbitante que los bogotanos lo bautizaron “El camino de terciopelo”. Escribía entonces Salvador Camacho Roldán en sus Memorias que esta obra, unida a la bonanza tabacalera, contribuyó poderosamente al alza notable de los salarios en la sabana de Bogotá y la zona central del país. Igualmente estimuló la primera empresa de transporte colectivo intermunicipal con cinco carruajes importados, servicio que se perfeccionó en 1854 con cuatro carretas parisienses. Informa Carlos Martínez que la aceptación unánime que tuvo la carretera de Bogotá a Facatativá avivó el interés regional, con lo que de inmediato se inició la calzada carreteable a Zipaquirá, y también a Bosa y a Soacha70. En total, hacia la década del setenta, de Bogotá irradiaban 150 kilómetros de carreteras macadamizadas.
Sin embargo, a pesar de estas carreteras y de que ya se había regularizado la navegación a vapor en el Magdalena, los fletes de las mercancías extranjeras que llegaban a Bogotá seguían siendo altos, y lo que era increíble, entre Londres y Honda se cancelaba por cualquier mercancía una suma en fletes equivalente a la que se pagaba entre Honda y Bogotá. Camacho Roldán respalda esta afirmación con cifras concretas. En 1858 una carga de mercancía extranjera pagaba en transporte 2,40 pesos de Londres a Santa Marta y 4,80 pesos de Santa Marta a Honda para un total de 7,20 pesos. De Honda a Bogotá, a lomo de mula, esa misma mercancía pagaba otros 7,2071.
La calamitosa situación de vías y caminos está descrita por Aníbal Galindo:
“Para la generalidad de los habitantes de Bogotá son artículos de lujo los frutos del río Magdalena; y para la generalidad de los habitantes de tierra caliente son artículos de imposible consumo las papas, la mantequilla y las legumbres de la altiplanicie. Los gastos de transporte nos anulan la parte gratuita de fecundidad que nuestra exuberante naturaleza puso en la creación de esos productos, pues cuando llegan a su destino esa parte está consumida por la transportación que es un servicio negativo.
”Una arroba de plátanos que en las orillas del Magdalena podría obtenerse por $0,20, vale en Bogotá $0,80. Una arroba de yuca que allá vale $0,10, aquí vale $0,40. El azúcar es un artículo que hoy no pueden consumir sino las clases acomodadas; los pobres sólo la usan como remedio… La mantequilla que la sabana podría producir cuanta quisiera a $0,10 o $0,15 la libra, vale en el Magdalena a $0,60. Por término medio, pues, los productos agrícolas que forman la base de la alimentación pública no pueden caminar con los actuales medios de transportación más de veinte leguas, para que su precio de mercado no toque al término en que el cambio deja de ser provechoso; más allá de ese radio, a cada pueblo le tendría más cuenta privarse del artículo que se le ofrece o producirlo artificialmente [y a alto costo] en su propio suelo”72.
Esta situación reflejaba la regionalización que caracterizó a la economía colombiana en el siglo xix. Era tan preocupante que en época tan avanzada no diera trazas de desaparecer, que en 1865 el estado de Cundinamarca otorgó un privilegio al británico Alfredo Meeson para la construcción de un ferrocarril que uniera a Bogotá con el río Magdalena73. Ya en ese mismo año se había concedido un privilegio similar a don Antonio María Pradilla para la construcción de un ferrocarril entre Bogotá y Facatativá74. Ninguna de estas concesiones llegó a concretarse por falta de capital. Durante el gobierno del doctor Santiago Pérez (1874-1876) se dio a conocer el fabuloso proyecto del Ferrocarril del Norte, que debía unir a Bogotá con la desembocadura del río Carare en el Magdalena, para numerosas poblaciones de Boyacá y Santander. El Gobierno Nacional, los de los estados de Cundinamarca, Santander y Boyacá, varias municipalidades, entre ellas la de Bogotá, y algunos empresarios privados suscribieron acciones. Pese a lo anterior, el proyecto fue un fracaso rotundo que contribuyó en buena parte a desprestigiar al régimen radical.
Por consiguiente, nuestros gobiernos tuvieron que contentarse con ir mucho más despacio, construyendo tramos más cortos para, en otras palabras, irse acercando poco a poco al gran proyecto.
El primero de estos tramos fue el Ferrocarril de Girardot, que el gobierno contrató en 1881 con el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros y cuyo primer trayecto de 33 kilómetros unió a este puerto sobre el río Magdalena con Tocaima. En 1887 el gobierno quiso empalmar esta línea con la del Ferrocarril de la Sabana, que se había empezado a construir en 1882 entre Facatativá y Bogotá, para lo cual contrató la extensión de la vía desde Tocaima hasta Apulo. En 1898 la línea llegó a Anapoima y, finalmente, en 1908 se unió con Facatativá. Fue ese el momento histórico en que los bogotanos empezaron a contar con la venturosa posibilidad de trasladarse por vía férrea hasta el río Magdalena.
En esta era de desarrollo ferroviario es digno de destacarse el hecho de que, en vista de las tremendas dificultades topográficas para el transporte de rieles importados de Honda a Facatativá en primitivos carros de bueyes, la ferrería La Pradera empezó a producir rieles con destino al Ferrocarril de la Sabana. Según una simpática crónica del Papel Periódico Ilustrado del 4 de agosto de 1884, los primeros rieles producidos en La Pradera fueron paseados en triunfo por las calles céntricas de Bogotá en un carro adornado con banderas nacionales. La primera locomotora fue subida hasta Facatativá a principios de 1889 en carros de yunta especiales y el Ferrocarril de la Sabana pudo hacer su recorrido inaugural Facatativá-Bogotá el 20 de julio de ese año.
El Ferrocarril del Norte, que debía unir inicialmente a Bogotá con Zipaquirá, empezó a construirse también en 1889, y llegó a su destino en 1898, de tal manera que en este año quedó unida por vía férrea la sabana desde Facatativá hasta Zipaquirá, y construido un tramo del gran proyecto ferroviario que debía integrar la región central del país, teniendo a Bogotá como centro.
El Ferrocarril del Sur se empezó a construir en 1896 y rápidamente unió a Bogotá con Soacha. En 1903 llegó a Sibaté. En esa forma, finalizando el siglo xix, la sabana de Bogotá contaba con algo más de 100 kilómetros de vías férreas. No era mucho, pero al fin se habían empezado a materializar los proyectos ferrocarrileros tan largamente acariciados. Se trataba, de todas formas, de uno de los tramos férreos construidos a mayor altitud entre los existentes en el mundo entero en ese momento.
CALLES Y TRANSPORTE URBANO
El gobernador de Bogotá, Alfonso Acevedo, en el informe que presentó a la Cámara provincial en 1844, solicitó que se prohibiera el tránsito de carros por las calles de Bogotá porque destruían los empedrados y enlosados, e inutilizaban los acueductos y los puentes. “Los carros deberían detenerse en las plazuelas de San Diego, San Victorino y las Cruces, o San Agustín, y desde allí conducirse los efectos al interior de la ciudad en carretillas de mano”. El gobernador Acevedo proponía una Bogotá sin carros pero, por lo menos, con buenas calles, puentes y acueductos. ¡La ciudad podía bastarse con carretillas para atender sus necesidades de acarreo!
En 1877 seguía aún vigente la prohibición del tránsito de carros y carretas por las calles principales de la ciudad debido al deterioro que causaban en los adoquinados y acueductos. La municipalidad exhortaba periódicamente a los comerciantes a contribuir en el buen mantenimiento de las vías, pero éstos se negaban y preferían seguir transportando sus mercancías por la Calle Real a lomo de mula o indio. Así, ya finalizando la octava década del siglo, nuestra capital era una ciudad que se mantenía virtualmente al margen de la rueda.
Desde luego, ésta era una situación intolerable, por lo cual, a fines de 1877, la municipalidad acordó otorgar una licencia restringida para el tránsito de carruajes de resortes, autorizándolo sólo para aquellos que transportaran personas. También advertía que los dueños de los carros se harían responsables de los daños que causaran en las calles75.
Según cuenta don Antonio Gómez Restrepo, “el argentino García Merou recuerda de sus viajes que el paso de un coche en Bogotá hacia asomar a las gentes con curiosidad; y esto se refiere al año de 1882. En los cortejos nupciales la novia era conducida en litera, y en pos desfilaba a pie la concurrencia”76.
En agosto de 1881 el Diario de Cundinamarca se quejaba amargamente del alto costo y deficiente servicio de los carruajes de servicio público en Bogotá. Pero el 14 de octubre de 1882 el periódico La Reforma dio a la ciudad una información de gran trascendencia: el Gobierno del estado de Cundinamarca había celebrado un contrato con el ciudadano norteamericano William W. Randall, “para establecer en esta ciudad ferrocarriles urbanos o tranvías destinados al servicio público, por el sistema y del modo que funcionan en las calles de Nueva York”. Randall vendió su privilegio al señor Frank W. Allen, empresario ferrocarrilero de Terranova quien, en asocio de varios capitalistas norteamericanos, organizó la empresa que se llamó The Bogotá City Railway Company. El ingeniero H. M. James tuvo a su cargo la misión de tender los rieles y armar los carros que habían venido desde Filadelfia desarmados en grandes cajas. La primera ruta, que se construyó con rieles de madera revestidos con zunchos, iba por la carrera 7.ª desde la Plaza de Bolívar hasta San Diego. Allí, a partir de la actual calle 26 tomaba el llamado Camino Nuevo (actual carrera 13) hasta Chapinero. El viaje, cualquiera que fuera su longitud, tenía una tarifa única de 10 centavos. El tranvía era tirado por mulas y se inauguró oficialmente el 24 de diciembre de 1884.
A pesar de las dificultades y diversos problemas de servicio que implicaba la tracción animal, el tranvía fue un elemento impulsor de desarrollo urbano, especialmente para el sector de Chapinero. Según cálculos del Papel Periódico Ilustrado del 1.o de mayo de 1885, el tranvía estaba movilizando hacia Chapinero en una semana tantos pasajeros como antes se desplazaban en seis meses.
Si bien el tranvía constituyó un notable factor de progreso para la ciudad, hay que anotar que trajo consigo algunos problemas. Los periódicos se quejaron pronto del mal servicio denunciando el hecho de que un viaje entre Bogotá y Chapinero llegaba a tomar dos horas77.
Por otra parte, el precario estado de las calles, no diseñadas para tráfico tan pesado y continuo, y lo defectuoso del sistema de rieles de madera, ocasionó frecuentes “varadas” que entorpecían gravemente el resto del tráfico y deterioraba aún más las vías. Tales dimensiones alcanzó el problema que los comerciantes de la Calle Real lograron en 1885, a los pocos meses de iniciado el servicio, que la municipalidad prohibiera el tráfico de tranvías por ese sector, de modo que los vehículos empezaron a cubrir la ruta de Chapinero partiendo del Parque de Santander.
Al tranvía se agregó un servicio de carruajes que se llamó también ómnibus. Igualmente, a todos los carruajes se les colocó una placa a fin de poder cobrarles el correspondiente impuesto de rodamiento. Ésta era la información que daba El Heraldo del 12 de marzo de 1890:
“Debido al mal servicio de tranvía entre Bogotá y Chapinero, el Señor D. Gabriel Zerda ha establecido un servicio de ómnibus [también de mulas] que parten de la Plaza de Bolívar. El precio del pasaje es de $0,20 por persona”. Poco tiempo después, El Correo Nacional del 3 de febrero de 1892, se quejaba de que “es imposible que haya algo más arbitrario, más malo, más inseguro y más caro que la locomoción en carruaje en Bogotá. … Si bien es cierto que se logró que [la tarifa] fuera colocada dentro de todos los vehículos públicos, ella es la que a cada dueño o empresario ocurrió hacer; no hay dos iguales, todas son escandalosamente altas y ninguna parece haber sido hecha con anuencia de la autoridad”.
La empresa del tranvía era consciente de que la movilización de los carros sobre rieles de madera forrados con zunchos era rudimentaria, y hacía el transporte más lento y peligroso debido a la facilidad con que en estas circunstancias los tranvías se descarrilaban. Por lo tanto procedió, en 1892, al cambio de estos rieles primitivos por unos de acero que importó de Inglaterra. La compañía seguía ampliando sus redes en forma lenta pero segura. El 21 de julio de 1892 se inauguró la línea que unía a la Plaza de Bolívar con la Estación de la Sabana. Pero la prensa seguía reclamando nuevas líneas, especialmente una que condujera hasta Las Cruces y otra adicional para unir a Egipto con San Victorino78. En 1894 la línea Bogotá-Chapinero era recorrida por un carro cada 20 minutos. En ese mismo año ya la empresa tenía varios modelos de carros que eran reseñados en la siguiente forma por los periódicos, donde además se consignaban algunas críticas contra los ciudadanos que se oponían al paso del tranvía por determinadas calles de la ciudad:
“El público encuentra hoy, pues, tres diferentes clases de carros que recorren las carrileras de las dos líneas bogotanas: unos abiertos, otros medio cerrados, y estos últimos, que pueden cerrarse completamente, y habrán de ser una bendición para los viajeros, quienes no quedarán expuestos a frecuentes resfriados, y a la incomodidad de las lluvias. [Por otra parte] unos pocos propietarios de casas situadas en la Calle Real han declarado de tiempo atrás que la construcción de un enrielado, y el paso de los carros del tranvía por el frente de sus domicilios, es un atentado contra su comodidad, y por eso han puesto los gritos en el cielo, hasta que obligaron a la empresa a desbaratar la carrilera que antes por allí pasaba. Gracias a esa estúpida grita que, afortunadamente, es obra de contados marqueses, cuyos oídos lastima cruelmente la civilizada campanilla de un carro que pase cada quince minutos, media ciudad79 se ha quedado estacionaria durante todos los años en que los barrios de Las Nieves y Chapinero se han desarrollado grandemente, desarrollo cuyo principal factor es la constante, rápida y cómoda comunicación que les han prestado los tranvías”80.
También aludía en ocasiones la prensa a los accidentes que sufrían los carruajes de caballos cuando éstos se desbocaban. El Telegrama del 24 de marzo de 1893 hacía referencia a un percance debido a esta causa que le ocurrió a un coche en que viajaba el señor Silvestre Samper. Los caballos se estrellaron, el coche quedó destrozado y el pasajero, por suerte, absolutamente ileso. Denunciaban los periódicos asimismo los abusos que cometían los empresarios del tranvía. El Correo Nacional publicó en febrero de 1897 una extensa carta en que un ciudadano se quejaba de las innumerables incomodidades que solían padecer durante su largo viaje entre Chapinero y Bogotá los usuarios del tranvía, sin excluir los enormes canastos llenos de víveres que transportaban las sirvientas, el humo apestoso de los tabacos, la lluvia que se colaba dentro de los carros y las interminables demoras que ocurrían cuando, en virtud de un arbitrio indescifrable, las mulas paraban y se negaban obstinadamente a seguir su camino.
Todas estas deficiencias abrieron campo para que se desarrollaran en Bogotá otros medios de transporte. En 1900 el empresario francés Alfredo Clement organizó un magnífico servicio de coches de alquiler con vehículos de cuatro asientos y tirados por un caballo. La licencia se le concedió con la condición de que los aurigas estuvieran permanentemente uniformados y se le autorizó una tarifa de 40 centavos por carrera y un peso por cada hora de servicio. En 1901 la empresa Plata y Uribe puso en funcionamiento otra flota de 20 coches de servicio público. Fueron estos vehículos los reales precursores de los actuales taxis. Los bogotanos celebraron el advenimiento de estos coches que en parte los libraban de tener que usar los tranvías “llenos en su mayor parte de sirvientas y de gente de la hez del pueblo, que han dado en la flor de conducir en tranvía sus canastos de mercado y cuanto ‘líchigo’ llevan consigo o les encargan llevar”, como decía en 1902 Manuel José Patiño en su Guía práctica de la capital. En 1901 las autoridades bogotanas, anticipándose al actual sistema Upac, autorizaron la empresa del tranvía a elevar sus tarifas de acuerdo con la devaluación. Esta medida fue la consecuencia del tremendo proceso inflacionario que vivió el país a causa de la Guerra de los Mil Días.
EL TELÉGRAFO
En 1865, durante el gobierno del doctor Manuel Murillo Toro, se empezó a conformar la primera empresa de telégrafos de la actual Colombia. En ese momento, el único estado de la Unión que contaba con algo de servicio telegráfico era Panamá con 85 kilómetros de alambrado. En los Estados Unidos había a la sazón 90.000 kilómetros de líneas telegráficas, en la Gran Bretaña 70 000, en México 400, en Chile 250 y en Venezuela 100.
La Compañía del Telégrafo, que era mixta entre capital del gobierno y del sector privado, bogotano y norteamericano, inició sus actividades en 1865. Las obras avanzaron con tal rapidez que el l.º de noviembre del mismo 1865 fue recibido en Bogotá el primer telegrama de la historia, enviado desde Cuatro Esquinas, a doce millas de la capital. El 10 de noviembre la línea ya estaba en Facatativá, a 24 millas. De allí también se envió un expresivo telegrama a Bogotá. Sin embargo, este extraordinario paso de progreso no se pudo dar sin tener que pagar su tributo a las clásicas manifestaciones del atraso. El 20 de enero de 1866, El Cundinamarqués publicaba dos comunicaciones que había enviado el gobierno del estado de Cundinamarca al alcalde de Fontibón quejándose de que el telégrafo eléctrico “ha sido objeto de daños continuos tan sólo en ese distrito… En esa parte de la línea ha sido roto el alambre y robadas algunas porciones de éste por más de ocho veces; los aisladores han sido rotos a pedradas, hasta los postes han sido derribados alguna vez… Usted se servirá excitar al cura párroco de ese pueblo para que en las pláticas doctrinales explique a las gentes ignorantes que el telégrafo es un agente natural, y que en él no se usa de hechicería o arte diabólico, como la gente sencilla y fanática se imagina”.
Las líneas telegráficas siguieron avanzando con una rapidez incontenible. El 27 de abril de 1866 la línea llegó a Ambalema y en mayo a Honda. No había duda: el aislamiento de la capital colombiana empezaba a desaparecer. El correo con Honda tomaba entre tres y cinco días, en tanto que por telégrafo se podía enviar un mensaje de la capital al puerto y recibir la respuesta el mismo día. Entre los años de 1873 y 1874, ya Bogotá se comunicaba por telégrafo con Cúcuta al oriente, con Buenaventura al occidente y con Purificación al sur. En esa época las líneas telegráficas totalizaban una extensión de 1 388 kilómetros.
En 1886 Colombia quedó comunicada directamente con el mundo por medio del cable submarino. Se organizó entonces un periódico en Bogotá, El Telegrama, que se encargó de comunicar a los habitantes capitalinos las noticias y sucesos internacionales del día anterior. Los bogotanos, acostumbrados a enterarse de la marcha de la historia con semanas y hasta meses de retraso, recibieron con indiferencia este gran adelanto.
El Telegrama anotó con desaliento:
“Bogotá, indudablemente, ha presentado un raro caso de aislamiento; tan singular, que varias personas —esto no es exageración— que se precian de cultas, y que en realidad lo son, nos han preguntado, con el mayor candor y buena fe, que qué tanto interés pueden tener los acontecimientos de Bulgaria, ni de Rusia, ni los temblores de todo el mundo y mucho menos en la Oceanía, ni las ovaciones de Sara Bernhardt, ni la libertad de los esclavos, ni la huelga en Cuba, ni el Santo Padre, ni tanta noticia descarnada e incoherente, para darse la pena de hacerla comunicar por cable, cuando días después se pueden obtener más detalladas por el correo; que ¿para qué tanto afán y tanta prisa para saber hechos que nada nos interesan?
”Tan grande indiferencia por la suerte del mundo y de nuestros semejantes, proviene de nuestra completa incomunicación. Nos hemos quedado estacionarios, mientras que todo se movía”81.
EL TELÉFONO
La primera línea telefónica que conoció Bogotá fue la que unió a partir del 21 de septiembre de 1881 el Palacio Nacional con las oficinas de correos y telégrafos de la ciudad. Tenía una extensión de medio kilómetro. El Conservador del 26 del mismo mes informó así sobre el trascendental acontecimiento:
“Manifestaciones de contento patriótico se cambiaron entre los empleados y el Presidente; y una banda de música tocó alternativamente en los extremos de la línea, oyéndose las piezas con toda claridad, pues la transmisión del sonido fue perfecta.
”Próximamente estarán funcionando las líneas que, partiendo del Palacio, deben terminar en las secretarías de Estado y el Estado Mayor General del Ejército”.
Es oportuno advertir que esta línea no era de servicio público sino de uso puramente oficial.
El gran paso se dio el 14 de agosto de 1884, fecha en que el municipio de Bogotá concedió al ciudadano cubano José Raimundo Martínez el privilegio para establecer el servicio telefónico público en la ciudad. El contrato estipuló que el beneficiario de la concesión no podría cobrar más de cinco pesos mensuales por el servicio de cada aparato y que a las personas que concurrieran a la oficina central no se les cobraría más de cinco centavos por cada cinco minutos de comunicación. El privilegio se concedió por 10 años al cabo de los cuales la empresa revertiría a la ciudad sin el pago de indemnización alguna82.
A principios de diciembre del mismo año se instaló en la oficina de los señores González Benito Hermanos el primer aparato telefónico, conectado con otro que se estableció en Chapinero. Los dos estaban separados por una distancia de legua y media. “En vista del pequeño aparato de Bell —informó El Comercio del 3 de diciembre de 1884—, no pensamos encontrar el resultado de que se nos hablaba, y declaramos que tan luego como nos pusimos en comunicación con la persona que ocupaba la otra estación, quedamos verdaderamente sorprendidos con la perfección con que se produce la traslación del sonido y la claridad con que se oyen las palabras sin que para esto se haga ningún esfuerzo ni haya necesidad de alzar la voz más de lo que cada uno usa y acostumbra ordinariamente… En nuestro concepto el teléfono será una necesidad tan imperiosa en las familias y en los negocios, como el correo y los mandaderos. Merece que todos concurran a ver esta maravilla”.
En el mismo año de 1884 se formó la Compañía Colombiana de Teléfonos, de la que hacían parte los señores Carlos Tanco, Nepomuceno Álvarez y Camilo Carrizosa y que en 1887 obtuvo el traspaso y prórroga del contrato concedido al cubano Martínez.
En 1885 ya había 47 líneas operando. En abril de 1887 la ciudadanía recibió la buena noticia de que el cuartel de policía tenía el número telefónico 103, al cual podía acudir en el caso de emergencia83. En 1890 se construyó la primera central telefónica, contigua a la Alcaldía y, tal como informó El Correo Nacional del 16 de enero de 1891, “sabemos que la Compañía está en posibilidad de colocar unos 250 aparatos nuevos, y por nuestra parte recomendamos a los habitantes de la capital se suscriban al servicio telefónico para dar impulso a este elemento de comodidad y civilización”. Según El Correo Nacional del 10 de mayo de 1892, a inicios de ese mes la compañía repartió el primer directorio telefónico de la capital, en el que aparecían 456 suscriptores. Para ese momento se hacían en Bogotá un promedio de 2000 llamadas diarias, de acuerdo con El Criterio del 2 de junio.
En octubre de 1900 se produjo otro traspaso. La Compañía Colombiana de Teléfonos vendió sus derechos e instalaciones a The Bogotá Telephone Co., firma inglesa que obtuvo su privilegio por 50 años. En ese momento ya había 720 suscriptores en la capital.
——
Notas
- 1. Archivo Nacional de Colombia, Fondo Policía, tomo VIII, fols. 776 a 784.
- 2. El Constitucional de Cundinamarca, 14 de febrero de 1852.
- 3. El Repertorio, 1 de marzo de 1856.
- 4. Acuerdos expedidos por la municipalidad de Bogotá, 1860 a 1886, Bogotá, Imprenta de La Luz, 1887, págs. 185-186.
- 5. Registro Municipal, 1.o de octubre de 1875.
- 6. El Telegrama, 1.o de junio de 1887.
- 7. Papel Periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá, 8 de abril de 1791.
- 8. El Constitucional de Cundinamarca, 5 de febrero de 1833.
- 9. El Constitucional de Cundinamarca, 31 de octubre de 1848.
- 10. El Pasatiempo, 31 de enero de 1852.
- 11. El Constitucional de Cundinamarca, 1.o de marzo de 1852.
- 12. La Tribuna Popular, 14 de marzo de 1852.
- 13. El Constitucional de Cundinamarca, 26 de junio de 1852.
- 14. La Discusión, 17 de julio de 1852.
- 15. El Constitucional de Cundinamarca, 30 de octubre de 1852.
- 16. El Pasatiempo y El Orden, de finales de 1852.
- 17. Santos Molano, Enrique y Gutiérrez Cely, Eugenio, Crónica de la luz. Bogotá 1800-1900, Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, 1985, págs. 23-26.
- 18. El Repertorio, 18 de enero de 1855.
- 19. Ibíd., 5 de marzo de 1855.
- 20. Diario de Avisos, 31 de marzo de 1855.
- 21. El Repertorio, 21 de junio de 1855; El Tiempo, 30 de octubre de 1855.
- 22. Organización de la Junta de Comercio y del Cuerpo de Serenos de Bogotá, 1865, impreso por Foción Mantilla, Biblioteca Nacional, Bogotá, Fondo Pineda, vol. n.º 306.
- 23. Biblioteca Nacional, Bogotá, Sala de Libros Raros y Curiosos, tomo manuscritos n.º 348, legajo n.o 5, fols. 49-55.
- 24. El Porvenir, 22 de octubre de 1858.
- 25. Cordovez Moure, José María, Reminiscencias de Santafé de Bogotá, Editorial Aguilar, Madrid, 1957, pág. 1352.
- 26. Organización de la Junta de Comercio y del Cuerpo de Serenos y del Alumbrado de Bogotá, 1867, impreso por Foción Mantilla, Biblioteca Nacional, Bogotá, Fondo Pineda, vol. n.º 306.
- 27. Santos Molano, Enrique y Gutiérrez Cely, Eugenio, op. cit., págs. 40 a 45.
- 28. Boletín Industrial, Bogotá, 17 de diciembre de 1871.
- 29. Ibíd., 24 de septiembre de 1874.
- 30. Diario de Cundinamarca, 3 de marzo de 1876.
- 31. Diario de Cundinamarca, 3 de septiembre de 1878.
- 32. Ibíd., 25 de febrero y 15 de abril de 1879.
- 33. El Deber, 12 de noviembre de 1880.
- 34. Diario de Cundinamarca, 13 de junio de 1882.
- 35. La Reforma, 10 de febrero de 1883.
- 36. Que en su mejor época escasamente excedieron de un centenar de faroles. Nota del autor.
- 37. Santos Molano, Enrique y Gutiérrez Cely, Eugenio, op. cit., pág. 66.
- 38. El Conservador, 30 de mayo de 1882.
- 39. La Abeja, 25 de marzo de 1883.
- 40. Diario de Cundinamarca, 31 de agosto de 1883, y 29 de abril y 6 de mayo de 1884.
- 41. El Orden, 25 de enero de 1887 y 19 de enero de 1888.
- 42. El incendio del 7 de diciembre de 1889, Imprenta de La Luz, Bogotá, diciembre 17 de 1889, Biblioteca Nacional, Bogotá, Miscelánea n.º 36, págs. 5 a 7.
- 43. La carbonada debía hacerse a diario para reponerle a cada lámpara de arco voltaico los carbones consumidos durante la noche. Nota del autor.
- 44. El Telegrama, 16 de enero de 1892.
- 45. El Correo Nacional, 23 de mayo de 1891.
- 46. Santos Molano, Enrique y Gutiérrez Cely, Eugenio, op. cit., págs. 99-100.
- 47. El Correo Nacional, 1.o de febrero de 1893.
- 48. El Telegrama, 27 de abril de 1893.
- 49. El Correo Nacional, 5 de junio de 1895.
- 50. Cromos, 10 de marzo de 1945.
- 51. Santos Molano, Enrique, Gutiérrez Cely, Eugenio, op. cit., pág. 119.
- 52. Ortega Ricaurte, Enrique y Rueda Briceño, Ana, Cabildos de Santafé de Bogotá, Empresa Nacional de Publicaciones, Bogotá, 1957, págs. 243-244.
- 53. Vergara, Estanislao, Instrucción de alcaldes pedáneos de esta capital, Bogotá, enero de 1822, Biblioteca Nacional, Bogotá, Fondo Pineda.
- 54. El Constitucional de Cundinamarca, 29 de enero de 1837.
- 55. Mollien, G., Viaje por la República de Colombia en 1823, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, Bogotá, 1944, vol. VIII, pág. 188.
- 56. Biblioteca Nacional, Bogotá, Fondo Pineda.
- 57. El Repertorio, 6 de enero de 1855.
- 58. Ibíd., 26 de agosto de 1856.
- 59. Biblioteca Nacional, Bogotá, Fondo Pineda, vol. n.º 981.
- 60. El Colombiano, 11 de julio de 1862.
- 61. Acuerdos expedidos por la municipalidad de Bogotá. 1860 a 1886, Bogotá, Imprenta de La Luz, 1887, págs. 209 a 211.
- 62. Servicio de aguas de la ciudad de Bogotá, Informe del ingeniero Manuel H. Peña, Bogotá, Imprenta de Torres Amaya, 1885.
- 63. Anales de Ingeniería, diciembre de 1888.
- 64. Samper, Miguel, Escritos político económicos, Publicaciones del Banco de la República, Bogotá, 1977, tomo I, págs. 154-155.
- 65. El Conservador, 17 de mayo de 1882.
- 66. Registro Municipal, 23 de marzo de 1883.
- 67. Ibíd., 1.o de junio de 1884 y 30 de octubre de 1885.
- 68. El Repertorio, 31 de enero de 1857.
- 69. El Colombiano, 26 de septiembre de 1862.
- 70. Martínez, Carlos, Bogotá. Sinopsis sobre su evolución urbana, Escala, Fondo Editorial, Bogotá, 1976, pág. 116.
- 71. Camacho Roldán, Salvador, Escritos varios, Editorial Incunables, Bogotá, 1983, tomo 2, pág. 130.
- 72. Diario de Cundinamarca, 10 de agosto de 1874.
- 73. La Opinión, 12 de diciembre de 1865.
- 74. El Cundinamarqués, 28 de abril de 1865.
- 75. Acuerdos expedidos por la municipalidad…, págs. 438-439.
- 76. Gómez Restrepo, Antonio, Bogotá, Editorial ABC, Bogotá, 1938, pág. 95.
- 77. El Comercio, 5 de marzo de 1885.
- 78. El Telegrama, 7 de marzo de 1893.
- 79. Los barrios de La Catedral y Santa Bárbara. Nota del autor.
- 80. El Correo Nacional, 9 de julio de 1894.
- 81. El Telegrama, 19 de octubre de 1886.
- 82. Registro Municipal, 10 de septiembre de 1884.
- 83. El Telegrama, 21 de abril de 1887.
